
I
Bajo los haces de luz solar que se filtraban por el techo de la terminal, llegó por fin el tren y se detuvo a esperar la entrada de la multitud. Entre el gentío, un hombre joven de tez morena subió a un vagón, sujetando con puño firme la mano blanca de su hija pequeña. Pasó un buen rato hasta que el tren se puso en marcha.Los ojos de la nena, medio dormidos, distinguían en sus detalles cada una de las estaciones que surgían por la ventanilla. Adentro, las formas rollizas de un solero estampado se plegaban desganadas sobre la butaca de enfrente. Caracoles y flores alternaban en el vestido. La nena levantó su cabeza y notó que la dueña del vestido, una india arrugada con un pañuelo en la cabeza, la miraba. Sus manos regordetas y ajadas excavaban con una cucharita de plástico en el helado de frutilla que había en la taza. A Clarisa le asqueaba el helado de frutilla. Encima, la vieja india no se cuidaba de comer con la boca cerrada. ‘Hay que comer con la boca cerrada’, le había dicho la maestra del jardín a Clarisa; pero esta señora no respetaba las normas. ‘Porque comer con la boca cerrada es una norma’, había dicho la señorita.
Bastó un salto del tren para que el contenido de la cucharita se derramase sobre el vestido de la vieja: un caracol rosado se sumó a la colección. Clarisa vio cómo un dedo de la india levantaba la crema de la tela y una boca carnosa se engullía la mancha. Clarisa deseaba dos cosas: no ver más a la vieja y llegar lo antes posible a la casa de su abuela.
En Longchamps se bajaron. Lejos de la temprana muchedumbre que cruzaba el puente, dos pares de zapatos de distinto tamaño reconocieron la tierra de las calles mal dibujadas, el crujido del polvo en las suelas. El padre recordaba vagamente el recorrido; la nena repiqueteaba en una cuadrícula imaginaria. Le preguntó a su padre si, cuando llegasen, estaría la madre; el padre dijo que sí, que estaría, pero que recién al día siguiente iba a poder verla:
- ¿Por?
- Porque sí.
Clarisa vislumbró a su madre, una señora con forma de trompo, oculta atrás de los árboles del fondo -así llamaban sus abuelos a una huerta enmarañada y desprolija que lindaba con el parque de los vecinos. Mantuvo cuanto pudo esta imagen, pero la forma de una mariposa que revoloteaba en el camino la distrajo. Clarisa se acercó: las alas eran anaranjadas con lunares negros y azules. Si se acercara con una lupa, ¿se parecería la cara del insecto a la que ella había pintado en el Jardín?. Su mariposa expulsada del envase de plasticola roja sonreía, y alrededor, sobre la cartulina, Clarisa le había hecho pintitas con los colores primarios de otros envases. La señorita le aseguró que era la mariposa más linda que había visto en la vida. Sin embargo, Clarisa dudaba: algo desproporcionado había en esa figura. En lugar de la mariposa perfecta del modelo, más bien le salió un manchón en forma de espiral.
El padre golpeó las palmas frente a una puerta de alambre, flanqueada por la ligustrina recién cortada. El olor a hierba era tan fuerte que la nena sintió que le raspaba las fosas nasales. La puertita con la pintura descascarada se parecía al elástico de las camas de hospital. Clarisa se aferró a los cuadraditos de resorte, apretó luego las mejillas y la nariz contra el alambre y miró con expectativas el exiguo jardín delantero que culminaba en una pared a la cal. La casa, ella lo sabía, había sido dibujada por la inteligencia de su abuelo y luego construida por aquellas manos rudas de viejo. Esperó la cara de nada de su abuela Isabel, las cuencas redondas de sus ojos que no se fijaban en parte alguna, su cuerpo insignificante y el único vestido que le conocía: una especie de jumper anaranjado con lunares azules y negros. En cambio, el torso desnudo y macizo de su abuelo se asomó a unos pasos del umbral.
- ¿Come va, don Mario? ¿Y osté, Clarisa?
El yerno, sin contestar, hizo un gesto significativo con la cabeza; Clarisa se escondió detrás de los pantalones altos de su padre. Aquí surgió la abuela Isabel detrás del cuerpo del viejo y besó los ojos de su nieta:
- ¿Vio, Mario, qué linda estano la rosa? - dijo mientras señalaba con el dedo un floretón acosado por abejas. Clarisa sabía que no era una rosa, sino otra flor de menor jerarquía que había observado en unas láminas del Billiken. Igual la iba a pintar más tarde, cuando volviera a su casa; si no con plasticola roja, por ahí el padre le prestaría sus mejores témperas y así seguro que le saldría más perfecta que la mariposa.
- Pasen -dijo el viejo- La Nena estabano pregontando por la Clarisa.
Entraron. La nena se lavó las manos como le había mandado el abuelo, almorzó y, sin comer el postre, salió a jugar al patio. En el cuartito de herramientas -generalmente clausurado para niños, pero vaya a saber por qué ese día la puerta no tenía candado- encontró un balde de plástico; luego se descalzó y sintió el frío de las baldosas en los pies. Bajo la sombra de la parra, se dedicó a la metódica tarea de llenar el balde con el agua que salía de una canilla del patio y tirársela encima. Se empapó hasta temblequear.
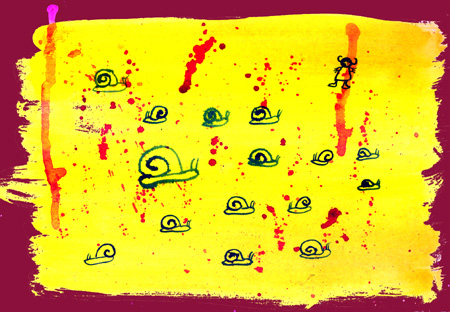 La abuela salió de la cocina y
le dijo que podría jugar con los caracoles de la canaleta. Clarisa le
hizo caso y sumergió sus dedos en el agua barrosa, de donde sacó
unos cuantos caracoles. Volvió a llenar el balde de agua y los
sumergió allí dentro. Se entretuvo un rato metiendo y sacando
caracoles del agua, pero esa tarde hacía demasiado calor y el espacio era
demasiado grande. Mario salió del cuartito de las visitas, donde la
tenían guardada a la Nena, y cruzó el patio.
La abuela salió de la cocina y
le dijo que podría jugar con los caracoles de la canaleta. Clarisa le
hizo caso y sumergió sus dedos en el agua barrosa, de donde sacó
unos cuantos caracoles. Volvió a llenar el balde de agua y los
sumergió allí dentro. Se entretuvo un rato metiendo y sacando
caracoles del agua, pero esa tarde hacía demasiado calor y el espacio era
demasiado grande. Mario salió del cuartito de las visitas, donde la
tenían guardada a la Nena, y cruzó el patio. - Papá, ¿cuánto falta para mañana? - le preguntó Clarisa, aparentando indiferencia, mientras sometía a sus caracoles a saltos acrobáticos.
- Falta.
Se amplió más y más el espacio. Clarisa recordó que a esas ampliaciones del espacio las llamaban ‘tiempo’. Cuando el patio se hacía grande, pasaba un minuto; si se duplicaba, una hora; si se agrandaba lo suficiente de manera tal que no se divisaba ya ni la casa ni el cuarto de herramientas, un día entero. Se cansó de jugar con los caracoles y los dejó en el fondo del balde; algunos flotaban. Arrancó una ramita de ligustrina y la pasó a uno y otro lado dentro de la canaleta.
Aburrida del patio, tiró el palito al costado y se fue al fondo, donde la abuela arrancaba los malos yuyos.
- Abu, ¿por qué no puedo ir al cuartito a ver a mami?
- ¡Ay chiquitina! -se lamentó la vieja- A la Nena le fachere una cosa e questa cosa é mala para lo ninio. Te pose contagiare.
Clarisa estuvo un rato largo sentada entre los yuyos: curioseaba lo que hacían las nenas vecinas. La mayor tenía puesto un vestido de cumpleaños, el cuello con volados y almidonado; a la menor le habían puesto un enterito y una camisa también con cuello de volados. Según sabía, más tarde las vecinas harían una fiesta, pero no la habían invitado. Ahora se entretenían en sacarle la lengua a través de las líneas del alambrado. Clarisa, haciendo gestos elocuentes con su mano, amenazó con cascarlas a las dos. Las hermanas no le respondieron a su modo: la mayor avanzó con prepotencia, los pulmones llenos de aire y el pecho al frente. Pero tuvo la mala suerte de resbalar y cayó en el barro. Los gritos de llanto se escucharon hasta en la China, como decía su abuelo. Vino la madre y le dio un cachetazo a la del vestido sucio y le hizo una cantidad de reproches. La nena dejó de llorar, se encogió de hombros, dio media vuelta y se fue.
Clarisa volvió al patio. Ahora los caracoles se habían trepado por la pared del cuartito de herramientas que daba al patio. Esa pared solía estar húmeda; eso gustaba tanto a los caracoles que se daban una vuelta por ahí para hacer sus conquistas amorosas. Era toda una comunidad. Los caracoles se movían lentamente: si torcían a la derecha, el espacio a su izquierda se agrandaba; si lo hacían hacia la izquierda, sucedía lo mismo con el de la derecha. Eso también se llamaba ‘tiempo’. Clarisa se daba cuenta ahora de que los caracoles se movían en el ‘tiempo’. Podrían compartir con ella ese lugar secreto.
Al borde de la pared, sobre una baldosa color terracota, dos caparazones se unían simétricamente. Ella los tomó e intentó separarlos, pero parecían pegados con cemento. Entonces tironeó: apenas logró que los caracoles salieran de su cueva, pero no separarlos. Los tiró dentro del balde con agua.
Hacía más calor; la abuela seguía arrancando yuyos bajo el sol. Ella soportaba las cosas calientes. Otras veces Clarisa la había visto probar la temperatura de la plancha para los bifes con la palma de la mano. En ese momento le daba la espalda a su nieta, así que la nena aprovechó la oportunidad y se lanzó hacia la puerta del cuartito de las visitas que daba al patio.
Ya su mano pálida se aferraba al picaporte, ya empujaba con una rodilla la puerta de metal, ya su cuerpo entero se esforzaba contra la fuerza de la puerta misma, cuando un manotazo la apartó, la llevó al patio y la sentó en una silla de paja. La voz torpe y ceñuda del viejo la retó:
- Osté non pose entrare con la Nena perque osté ....
Clarisa hizo un puchero y miró fijo las baldosas del patio; se concentraba en lograr el llanto. El abuelo, mientras, le hablaba: a la madre le habían hecho algo que hacía mal a los brazos de los chicos. Pero ¿qué cosa?.
- Non poso dechire.
Pero como el viejo vio que Clarisa ya lloraba y que hacía demasiado ruido, agregó:
- Le fache lo brazo negro come ‘l carbón. Le quémano lo brazo a osté.
II
La luz del crepúsculo se bifurcaba en las ramas de parra y manchaba el cuerpo de Clarisa que jugaba tirada en el piso del patio. Arriba, uvas incomibles - eran atemporales, nunca madurarían-; abajo, tres caracoles corrían carreras, comandados por una inteligencia infantil.Clarisa apoyaba en las antenas su dedo índice para estimularlos a competir; luego los alineaba y los dejaba ir. Tanto ella como los caracoles sabían que la meta era la pared húmeda. En sus giros, los caracoles podrían perder minutos u horas: el espacio se ampliaba a derecha e izquierda. Eso también era ‘tiempo’: no saber quién llegaría antes, porque sus recorridos eran distintos e irregulares. A veces, el caracol más grande llevaba la delantera, pero una curva caprichosa podía dejarlo en el último lugar.
Sus babas dejaban huellas pringosas en el piso. A Clarisa se le habían secado las mejillas, ya no lloraba y se concentraba en la negligencia de los caracoles. ¿Cómo se moría un caracol, abuelito?. ‘Con sal’, le había recordado el viejo. Cansada y aburrida - ya anochecía - pensó cuál mataría primero.
Eloísa Suárez nació en la ciudad de Buenos
Aires en 1970. Durante varios años enseñó latín en la Facultad de Filosofía
y Letras, Universidad de Buenos Aires. Sus elecciones literarias van un poco a contrapelo de lo que se está editando actualmente y sus cuentos se pueden enmarcar dentro del género fantástico en sentido amplio, abarcando tanto el policial como los cuentos de terror. Reconoce como influencias literarias a Rodolfo Walsh, Manuel Peyrou, Poe, Chesterton y Hawthorne, por mencionar algunos.