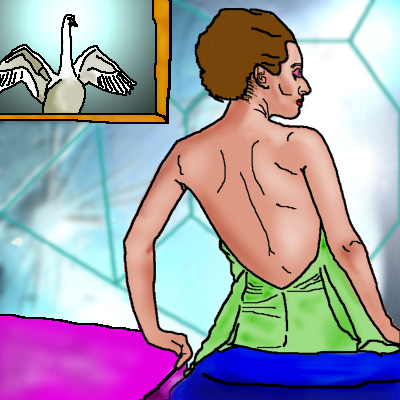
El cisne y el diamante
Eloísa Suárez
Eloísa Suárez
La muchacha atravesó el jardín presurosa y se detuvo ante el pesado portón de hierro. Por entre los barrotes, un hombre rollizo, de barba crecida, le alcanzó una tarjeta de presentación. La muchacha leyó el nombre en letras de imprenta: Américo Pérez, plomero matriculado. Sus ojos recorrieron la traza del recién llegado; parecía, nomás, un plomero. Lo hizo pasar.
—Le puso poco tiempo. ¿Cómo hizo?
—Secreto profesional —respondió el hombre.
La muchacha largó una risita que acalló enseguida llevándose una mano a la boca.
—Me llamo María. Acompáñeme.
Juntos se internaron en el pasto crecido. Con sus ropas de trabajo de color azul, peleaban para no ser tragados por la gran mancha verde. La caída del sol acentuaba la opacidad de la pareja. Rodearon una fuente de aguas luminosas que ocupaba el centro del jardín.
María condujo al plomero a un cuartito de herramientas lindero a la mansión y allí lo dejó solo. Al rato, regresó precedida por una mujer madura, alta y de cuello largo.
—Usted debe ser el plomero —arriesgó la mujer.
—Y usted, la dueña de casa —respondió el plomero, deliberadamente.
A espaldas de la mujer, María aguantó la risotada.
—¿Cuánto tardará en frenar esta calamidad? —preguntó la mujer
—Depende. Pueden ser quince minutos o unas cuantas horas.
—A las ocho espero visitas. Ojalá el agua no llegue a la casa. Se ve que no falta mucho.
El fluido oxidado avanzaba peligrosamente por la galería en dirección al vestíbulo.
El plomero explicó que podría detener la marcha del agua cerrando la llave de paso.
En ese momento se asomó por el marco de la puerta un hombre diminuto, vestido de traje y corbata. Era el prometido de la dueña de casa. Con una sonrisa brillante, pidió un café amargo y bien espeso.
—¿Dónde va a tomar el café el señor? —preguntó María que ya rumbeaba hacia la cocina.
—En el vestíbulo.
—Habrá que buscar en el jardín —dijo repentinamente el plomero.
—¿Qué cosa?
—La llave de paso.
—Lo acompaño.
El plomero chapoteó sobre el suelo fangoso, mientras la mujer permanecía en la galería.
—Puede ser que la fuente esté agrietada.
El plomero siguió los rastros de agua hasta encontrar, por entre la mala hierba, un trozo de metal herrumbrado que se parecía a una llave de paso. Desde la galería, la mujer observó cómo él extraía un pañuelo de su bolsillo y se inclinaba para maniobrar. Sus pantalones cedieron y se deslizaron diez centímetros abajo y dejaron al descubierto dos cachetes sonrosados. La mujer apenas contuvo un gesto de repugnancia.
Inconsciente del efecto que causaba en la dueña de casa, el plomero se aplicó en cerrar la llave. La rosca cedió; la fuente dejó de manar agua.
—¿Ve cómo gotea la llave? La pieza está falseada; no detiene el flujo de agua. Que nadie utilice las instalaciones por un buen rato.
—Usted sabrá.
María encontró al prometido de la señorita repantigado en el sillón del vestíbulo, hablando por teléfono. Colocó la bandeja con el café en la mesita ratona.
—Puede llevarse el diario.
María volvió a la cocina. Iba a arrojar el diario a la basura, cuando vio en la primera página una foto de la casa y, más abajo, un retrato de una mujer vestida a la moda de los años veinte. El texto de la columna lateral explicaba ambas imágenes.
«Historias de familia. Construida a fines del siglo diecinueve, la mansión ostenta en el acabado de su fachada la impronta explosiva del Art Noveau. Sus primeros y únicos moradores, no otros que los Torres del Campo, siempre presumieron de que Gaudí en persona viajó desde Madrid hasta el entonces señorial barrio de Flores para diseñar los planos de la casa. Más tarde, Lidia Torres del Campo, “la verdadera reina del Plata”, como la llamaban y bisabuela de Pilar Torres del Campo–la actual propietaria de la mansión– encomendó el mobiliario y la decoración a una renombrada firma de París: “Garçonnière”. Las sillas Mackintosh del comedor así como las lámparas y floreros Tiffany, que subsisten hoy, un siglo después, obedecen a su exclusivo criterio estético así como la fuente que domina el jardín, con su imponente cisne de mármol. “Podría atestiguar miríadas de visitantes, si su murmullo hallara exegeta”, escribió sobre ella el poeta. Pero aquella mujer de personalidad avasallante, que brilló entre la aristocracia porteña y se codeó con la nobleza internacional, allá a principios del siglo XX, hace tiempo descansa en la bóveda familiar de la Recoleta –a manderecha del poste rutinario—, cuyo puerta fue tallada, según su expreso pedido, con un enigmático cisne. Desde su muerte, el apellido Torres del Campo ha dejado de ser sinónimo de glamour. Al ocaso de la familia se suma la considerable reducción de su patrimonio. Aparte de la bóveda y la mansión de dos plantas, queda un diamante de treinta quilates, el conocido “diamante D” —¿por el poeta?. Dicen las malas lenguas que la reina del Plata lo recibió de manos del propio héroe modernista como regalo de cumpleaños, engarzado en una gargantilla de oro. Terminada su breve pero intensa relación con el poeta, tiró la gargantilla y se quedó con el diamante. Por una lado, detestaba los dorados; por otro, evitaba el escándalo social –según supo de muy buena fuente, la gargantilla había sido sustraída por el poeta a una princesa china. Décadas después, la valiosa joya familiar corre nuevo albur: se ofrece al mejor postor. Otra mujer, otra historia.»
—El señor Thompson —dijo María.
—¿Ya?
—Son las ocho en punto, señorita.
Pilar consultó su reloj pulsera.
—Que pase. Lo espero en el escritorio.
Thompson era el comprador del diamante que la señorita Torres del Campo guardaba en una caja fuerte, oculta detrás de un falso Quinquela que colgaba de una de las paredes del escritorio.
María ofreció café.
—¿Puede ser con una nube de leche?¿Cómo le dicen aquí? —preguntó Thompson.
—Cortado —apuntó María.
María entornó la puerta al salir y se quedó escuchando desde el pasillo.
—Estoy ansioso por tener en mis manos el diamante.
—¿Por qué el apuro? Es sólo una joya
—My dear lady, usted no conoce a los coleccionistas.
—Es la primera vez que tengo uno enfrente.
—Nosotros somos capaces de lo que sea por nuestra figurita difícil. Pagar sumas exorbitantes, viajar al otro lado del mundo, incluso (confieso) arriesgar la vida.
—Supongo que es como usted dice.
—Una pieza de colección adquiere su valor por muchas razones —continuó Mr. Thompson—Si se trata de una piedra preciosa el grado de pureza es determinante, concedo; no influye menos su historia. Ahí tiene, por ejemplo, el diamante «Koh-i-nur», de cuatro mil años de antigüedad, ¿sabía que trae la desgracia a su poseedor? ¿Y qué me dice de la pieza conocida como «El Gran Camafeo», tallado en Roma por Dioscórides en el año 25? Y más cercana en tiempo y espacio, la famosa «Esmeralda de Moctezuma». Podría seguir.
—El diamante D no es tan antiguo, pero tiene su historia.
—¡Y qué historia! Está involucrado nada más y nada menos que el poeta dominicano.
—¿No era antillano?
—Hay quien defiende esa postura.
—Como sea. La chismografía no es de mi interés. Me refería a su antigüedad. Está por cumplir seiscientos años.
—Seiscientos cuarenta y cinco, para ser exactos. Fue tallado en Milán durante el Renacimiento; un regalo especial para la reina de Inglaterra.
—A propósito, ¿el señor es inglés?
—De Londres.
—Debo felicitarlo. Su gramática castellana es excelente.
—Mi fonética deja que desear.
—Sus conocimientos de gemología me sorprenden.
—Es mi pasión.
—Seguramente tendrá respuesta a mi pregunta.
—Con confianza, diga.
—¿Quién talló el cisne en una de sus caras?
Hasta allí escuchó María. Bajó a la cocina y puso a hervir agua. Del otro lado de la pared, en el cuarto de herramientas, Américo Pérez daba mazazos a las baldosas. Como un cuerpo profanado, el suelo fue descubriendo sus vísceras de plomo. Acalorado por el intenso trabajo, Américo salió al fresco de la noche. El agua de la fuente brillaba con la luna llena. Más allá, una masa informe reverberaba como un aparecido. Américo se estremeció. Era la estatua de la fuente; un cisne de mármol con las alas desplegadas. El pico era el surtidor. Américo se sentó en un banco desvencijado; desde allí vio la silueta de un hombre en una de las ventanas de la planta alta. Sacudía los brazos, frenético. Américo trató de comprender la escena, pero el hombre desapareció de su vista. Aturdido, se colocó bajo la ventana. Los términos de la discusión se oían con claridad.
—¡Devuélvame el cheque!
Era un hombre, presumiblemente extranjero.
—Ni pensarlo.
Era la dueña de la casa, indudablemente histérica.
La policía acudió rápidamente. Mientras dos oficiales registraban la mansión, el detective Rolón hacía las preguntas del caso. Estaban reunidos con él la dueña de casa, un viejito y un extranjero.
—La cerradura de la caja fuerte no fue forzada. El ladrón sabía la combinación.
—Nadie más que yo la conocía –aseguró la dueña de casa.
—¿Y la doméstica?
—En absoluto. Una vez a la semana limpia el escritorio bajo mi estricta vigilancia. Además, la combinación es muy difícil de descifrar.
La puerta se abrió de un golpe. Un joven irrumpió a los gritos, mientras la habitación se llenaba de olor a vino.
—No te basta con echarme de casa. Ahora me acusas de ladrón.
—Te recuerdo, Saverio, que no tienes derecho sobre la casa. Tu propio padre me vendió su mitad hace tiempo.
—¿También renunció al diamante? Exijo ver los documentos que lo garanticen.
—Ve al cuarto de baño a despejarte y vuelve cuando estés sobrio.
La puerta se cerró con otro golpe.
—Oficial, le ruego disculpe la lamentable situación. Es mi sobrino. Le falta cordura.
—Soy detective.
La puerta se abrió por segunda vez.
—Es el señor Leoni —anunció María.
El detective encendió un cigarrillo.
Volutas de humo de cigarro revolotearon hacia el cielorraso del vestíbulo. Rolón se expidió.
—Éstos son los hechos que giran en torno de la desaparición del diamante:
19hs. a 19.15hs. La señorita Pilar Torres del Campo se entrevista con Mr Thompson, quien ofrece tres millones por la pieza.
—¿Tanto? —intervino Leoni.
—Poco sé de piedras preciosas. Debe valer lo suyo. Según dicen, pasó por las manos del más grande poeta latinoamericano.
—¡Qué disparate!
—¿Se refiere al valor de la joya o al del poeta?
Leoni lo ignoró. El detective continuó.
—El coleccionista acordó visitar a la señorita para concretar la transacción. Como anticipo, extendió un cheque por quinientos mil a la orden.
19.15hs. Mr. Thompson se retira de la residencia.
19.15hs a 19.30hs. La dueña de casa se reúne con su sobrino, Saverio Torres del Campo. Hay una discusión. La tía lo echa de la casa .
—El tal Saverio jamás trabajó. Antes de gastárselo todo, vivía de una cuenta que le dejó su padre.
Rolón miró a través de la ventana. Afuera, la luna estaba nacarada.
—Si no fuera escéptico, pensaría en ésta como la noche ideal para el hombre lobo.
Como si lo hubiera oído, un rostro barbudo apareció pegado al vidrio de la ventana. Alzaba los brazos y gesticulaba exageradamente. El detective palideció; pero enseguida reconoció en el monstruo al plomero.
—Oiga, ¿quiere matarnos de un susto?
—Van a tener que dejar ese cuarto y salir por aquí.
—¿Cómo dice?
El plomero apuntaba con el dedo hacia la puerta del vestíbulo. La habitación se estaba llenando de agua. Los policías comprendieron y saltaron por sobre el marco de la ventana.
—La tubería explotó —explicó el plomero y volvió a lo suyo.
Rolón y el sargento se sentaron en la galería. Un auto pasó por delante del portón de hierro. Cuando el rugido del motor se extinguió, Rolón percibió la presencia de los grillos. Habría miles en ese inmenso pajonal. El sargento lo conmino a continuar.
19.30hs. La doméstica informa a la dueña de casa que sale agua del cuarto de herramientas.
19.30hs. a 19.45hs. La señorita Torres del Campo permanece en su escritorio haciendo cuentas.
19.45hs. a 20hs. Habla con el plomero y luego acompaña al señor Pannini, su prometido, en el vestíbulo hasta la llegada de Mr. Thompson.
—Dados así los hechos, el ladrón, aprovechando que el escritorio estaba desierto, abrió la caja fuerte y retiró el diamante. Eso sólo pudo ocurrir entre las 19.45 y las 20.
—Saverio Torres del Campo. Sin coartada.
—O Lorenzo Pannini —advirtió el sargento.
—Alega que durante ese cuarto de hora estuvo hablando por celular en el vestíbulo.
—¡Vaya coartada! Bien pudo subir al escritorio, robar el diamante y regresar al vestíbulo sin despegarse de su celular.
—Y así se asegura un testigo del otro lado de la línea.
—Tiene su secreto. Pannini es socio mayoritario de una importante financiera. Prospera durante los noventa, en los últimos años las especulaciones en el extranjero significaron un fracaso tras otro. La semana pasada se le decretó la quiebra. Por ahora, la información es confidencial. Imagino que la señorita no lo sabe.
—Dejando aparte a la doméstica, que durante ese cuarto de hora no salió de la planta baja —concluyó Rolón—, quienes tuvieron ocasión de robar el diamante fueron Lorenzo Pannini y el sobrino de la señorita. Pero, ¿donde está el diamante?
—El ladrón lo escondió muy bien.
El detective encendió otro cigarro; Leoni jugueteó con una moneda de cinco centavos.
—¿Lo arrojamos a suerte? Cara, el sobrino tarambana; ceca; el prometido arruinado.
—Si lo “echamos” a suerte, querrá decir.
—“Arrojar”, “echar”. Es la misma cosa.
—Es la frase, “echar” no “arrojar”... ¡caramba! El caño roto.
El detective se golpeó la frente con la palma de la mano.
—No hay como compartir —sugirió Leoni.
—El diamante está en el sistema de desagüe, único lugar que no registramos. Cuando se dio la alarma de que la joya había sido robada, el ladrón la “arrojó” por el retrete.
—De mal gusto, pero posible.
—El diamante es un mineral muy duro, ¿por qué no perforaría una cañería vieja?
—No se olvide de que el caño ya estaba roto un buen rato antes de las 19.45.
—Me refiero a la otra rotura, la que nos obligó a dejar el vestíbulo estrepitosamente.
Américo Pérez dejó a un lado la maza.
—Si me dijera qué está buscando.
—Alguien arrojó un diamante a las tuberías —admitió el sargento.
Américo se rascó la barba crecida.
—La gente arroja toda clase de cosas a las tuberías. Podría contar tantas historias.
—Ahórremelas.
El sargento se chasqueó los dedos.
—¿Se le ocurre alguna manera de examinar el sistema de desagüe?
—¿Busca al pecador?
—Exacto.
Américo guardó la maza en su caja de herramientas.
—No es uno el pecador; son tres. Tres personas utilizaron las tuberías para deshacerse de sus pecados.
—Explíquese.
—Yo debía seccionar el tramo de caño podrido y reemplazarlo con hidrobronze. Pero cada vez que intentaba serrar el caño, la estructura vibraba.
—¿Qué tiene que ver?
—La tubería vibra cada vez que se abre una canilla. El agua debe correr para que se vayan los pecados. ¿O no?
—Sí. ¿Cómo sabe que fueron tres? Pudo ser una sola persona tres veces.
—El grado de vibración de la tubería es directamente proporcional a la distancia de la terminal que está siendo utilizada. Cuanto más potente, más cerca. La primera vibración fue muy potente. Quien abrió la canilla se encontraba en la cocina. Enseguida supe quién era.
—¿Quién?
—María. Preparaba café.
—Continúe.
—El caño vibró nuevamente , con menos fuerza. El agua rebalsó, hubo otra vibración y más excedente de agua. Me asomé al pasillo. Entonces vi al pecador: aquel hombrecito de la sonrisa. Salía del baño, mirando a todas partes.
—Lorenzo Pannini. ¿Él arrojó el diamante?
—Su pecado fue otro. María salía de la cocina. El hombrecito le sonrió y dijo «riquísimo el café». Sus dientes parecían porcelana, a pesar de haber tomado café. El hombre debe tener ¿setenta? Nadie tiene los dientes tan relucientes a esa edad. Me dije «esta dentadura es postiza». Sepa que esos artefactos deben cepillarse continuamente. Nuestro pecador no pudo resistir la tentación. Abrió la canilla dos veces: una para cepillar, otra para enjuagar.
—¿Quién es el tercer sospechoso?
—La tercera vibración fue más débil.
—Soy hombre de acción. Apure.
—Fue en la planta alta, porque oí pasos en el techo. El desagüe despedía olor a vino barato. Este pecador vaciaba una botella de vino en la tubería.
—El sobrino.
—Será.
Américo tomó su caja de herramientas.
—Romper baldosas, destripar caños no sirve de nada. Un diamante no puede viajar por las tuberías; sobre todo si es grande. Se quedaría atascado en el sifón. Hay mejores lugares para esconder diamantes.
El jardín irradiaba claridad lunar. En la oscuridad resonaba intermitente el canto obsesivo de los grillos. El detective Rolón acompañaba a Mr. Thompson hasta la salida.
—El asunto se resolvió de la mejor manera —dijo Mr. Thompson— Sin su mediación, la señorita Torres del Campo no me habría devuelto el cheque.
—Era mi deber.
—Es lamentable. Hablo del buen nombre de la señorita. ¡Fingir el robo de su posesión para cobrar el seguro!
—Falta la prueba. El diamante
—Sería una lástima que no se recuperara.
—No pierdo la esperanza.
Mr. Thompson se detuvo y emprendió un elogio de la mansión. El detective se detuvo a escucharlo.
—Incluso compraría esta propiedad sin dudarlo. Es magnífica. Una de las más sobresalientes expresiones del Modernismo.
—El Art Nouveau me empalaga un poco.
—¡Qué me dice! Los soberbios capiteles en la galería. ¿No lo conmueven?
La indiferencia del detective era concluyente.
—Usted no tiene pasta de coleccionista. A mí, rebuscar en una casa de antigüedades o viajar a sitios recónditos tras una pieza preciada me hace un poco artífice. Por otra parte esta fuente es única. Se lo dije a la señorita Torres del Campo la primera vez que visité la casa.
Las dos siluetas contemplaron la fuente iluminada por el claro de luna. En su centro, un cisne de mármol los miraba fijo.
—Al menos el arquitecto nos ahorró el angelito haciendo pipí —dijo el detective.
Mr Thompson avanzó dos pasos y se inclinó sobre la fuente como un felino. De súbito, una sombra voluminosa saltó desde detrás de un arbusto, se arrojó sobre él y lo derribó.
—Lo tengo —gritó el sargento, sosteniendo firmemente a Mr. Thompson por el brazo.
—¿Y el diamante?
—También.
En su otra mano resplandecía un objeto traslúcido. El ladrón fue conducido hasta la patrulla.
—Mañana revisaremos sus antecedentes —sentenció el detective.
El detective cerró la carpeta verde y concluyó:
—Experto estafador.
—Experto en disfraz.
—Estanislao Alonso, alias Mr. Thompson, es sospechoso de veinticuatro estafas, jamás comprobadas.
—Ésta sí.
—Estuvimos lentos. Era obvio que él había sido el ladrón. ¿Quién era el único, de entre todos los integrantes del drama, que tenía interés en el diamante?
—Mr. Thompson, el coleccionista empedernido.
—El personaje que eligió Alonso como medio para acercarse a la señorita Torres del Campo y al diamante.
—Aprovechando una distracción de la dueña de casa, robó la joya en sus propias narices, cuando ella creía devolver la pieza a la caja fuerte.
—Y ocultó la joya dentro del agua. ¿Qué mejor lugar para que un objeto transparente pase desapercibido que el agua transparente?
—¿No es original?
—Para nada. Eso, con algunas variantes, ya lo hizo Poe.
—Hay que tener el valor de ponerlo en práctica en la realidad.
Amanecía cuando Américo Pérez ajustó la llave de paso.
—Acá termina mi trabajo; el resto para los albañiles.
—María, acompaña al señor —ordenó la dueña de casa y desapareció en el interior de la mansión.
El plomero guardó sus herramientas. María le dedicaba una tímida sonrisa.
—¿Quiere unos mates?
—¿No molesto?
—Todos se fueron a dormir. Venga.
Américo siguió a María hasta la cocina. Se sentó a una mesa de madera, vieja como la casa, y dejó su caja de herramientas sobre las baldosas. María se le sentó enfrente y le alcanzó la bebida verdosa.
—¿Cómo supo? —dijo al fin.
Américo rió con los ojos.
—Así que el mate tenía precio.
—No tiene obligación de hablar.
—¿Para qué? Usted ya sabe todo, con esas orejas tan curiosas.
—Todo no. ¿Cómo supo que el ladrón escondió el diamante dentro de la fuente?
—Cuando llegué a esta casa, usted comentó algo acerca de la fuente.
—Fue usted. Preguntó si no sería la fuente la que perdía. ¡Qué ocurrencia!
—Y usted me dijo que yo era el segundo que le hablaba de la fuente esa tarde. Y después su patrona se excusó porque hacía mucho que el jardinero no venía. Pero en el suelo barroso distinguí huellas de zapato que se dirigían a la fuente. Si el jardinero no venía hacía rato, ¿quién las había hecho?
—El señor Thompson. Se acercó a la fuente y me preguntó sobre su antigüedad.
—Un descuidado: dejó las huellas en el barro.
—Supongo que sí.
—Fue entonces cuando arrojó el diamante a las aguas de la fuente.
—En mi propia cara.
—En su propia cara. ¿De qué se asombra? Es un ladrón.
La muchacha sorbió de la bombilla. La yerba aguantaría un par de rondas.
—¿Otro mate?
—Encantado.
—Le puso poco tiempo. ¿Cómo hizo?
—Secreto profesional —respondió el hombre.
La muchacha largó una risita que acalló enseguida llevándose una mano a la boca.
—Me llamo María. Acompáñeme.
Juntos se internaron en el pasto crecido. Con sus ropas de trabajo de color azul, peleaban para no ser tragados por la gran mancha verde. La caída del sol acentuaba la opacidad de la pareja. Rodearon una fuente de aguas luminosas que ocupaba el centro del jardín.
María condujo al plomero a un cuartito de herramientas lindero a la mansión y allí lo dejó solo. Al rato, regresó precedida por una mujer madura, alta y de cuello largo.
—Usted debe ser el plomero —arriesgó la mujer.
—Y usted, la dueña de casa —respondió el plomero, deliberadamente.
A espaldas de la mujer, María aguantó la risotada.
—¿Cuánto tardará en frenar esta calamidad? —preguntó la mujer
—Depende. Pueden ser quince minutos o unas cuantas horas.
—A las ocho espero visitas. Ojalá el agua no llegue a la casa. Se ve que no falta mucho.
El fluido oxidado avanzaba peligrosamente por la galería en dirección al vestíbulo.
El plomero explicó que podría detener la marcha del agua cerrando la llave de paso.
En ese momento se asomó por el marco de la puerta un hombre diminuto, vestido de traje y corbata. Era el prometido de la dueña de casa. Con una sonrisa brillante, pidió un café amargo y bien espeso.
—¿Dónde va a tomar el café el señor? —preguntó María que ya rumbeaba hacia la cocina.
—En el vestíbulo.
—Habrá que buscar en el jardín —dijo repentinamente el plomero.
—¿Qué cosa?
—La llave de paso.
—Lo acompaño.
El plomero chapoteó sobre el suelo fangoso, mientras la mujer permanecía en la galería.
—Puede ser que la fuente esté agrietada.
El plomero siguió los rastros de agua hasta encontrar, por entre la mala hierba, un trozo de metal herrumbrado que se parecía a una llave de paso. Desde la galería, la mujer observó cómo él extraía un pañuelo de su bolsillo y se inclinaba para maniobrar. Sus pantalones cedieron y se deslizaron diez centímetros abajo y dejaron al descubierto dos cachetes sonrosados. La mujer apenas contuvo un gesto de repugnancia.
Inconsciente del efecto que causaba en la dueña de casa, el plomero se aplicó en cerrar la llave. La rosca cedió; la fuente dejó de manar agua.
—¿Ve cómo gotea la llave? La pieza está falseada; no detiene el flujo de agua. Que nadie utilice las instalaciones por un buen rato.
—Usted sabrá.
María encontró al prometido de la señorita repantigado en el sillón del vestíbulo, hablando por teléfono. Colocó la bandeja con el café en la mesita ratona.
—Puede llevarse el diario.
María volvió a la cocina. Iba a arrojar el diario a la basura, cuando vio en la primera página una foto de la casa y, más abajo, un retrato de una mujer vestida a la moda de los años veinte. El texto de la columna lateral explicaba ambas imágenes.
«Historias de familia. Construida a fines del siglo diecinueve, la mansión ostenta en el acabado de su fachada la impronta explosiva del Art Noveau. Sus primeros y únicos moradores, no otros que los Torres del Campo, siempre presumieron de que Gaudí en persona viajó desde Madrid hasta el entonces señorial barrio de Flores para diseñar los planos de la casa. Más tarde, Lidia Torres del Campo, “la verdadera reina del Plata”, como la llamaban y bisabuela de Pilar Torres del Campo–la actual propietaria de la mansión– encomendó el mobiliario y la decoración a una renombrada firma de París: “Garçonnière”. Las sillas Mackintosh del comedor así como las lámparas y floreros Tiffany, que subsisten hoy, un siglo después, obedecen a su exclusivo criterio estético así como la fuente que domina el jardín, con su imponente cisne de mármol. “Podría atestiguar miríadas de visitantes, si su murmullo hallara exegeta”, escribió sobre ella el poeta. Pero aquella mujer de personalidad avasallante, que brilló entre la aristocracia porteña y se codeó con la nobleza internacional, allá a principios del siglo XX, hace tiempo descansa en la bóveda familiar de la Recoleta –a manderecha del poste rutinario—, cuyo puerta fue tallada, según su expreso pedido, con un enigmático cisne. Desde su muerte, el apellido Torres del Campo ha dejado de ser sinónimo de glamour. Al ocaso de la familia se suma la considerable reducción de su patrimonio. Aparte de la bóveda y la mansión de dos plantas, queda un diamante de treinta quilates, el conocido “diamante D” —¿por el poeta?. Dicen las malas lenguas que la reina del Plata lo recibió de manos del propio héroe modernista como regalo de cumpleaños, engarzado en una gargantilla de oro. Terminada su breve pero intensa relación con el poeta, tiró la gargantilla y se quedó con el diamante. Por una lado, detestaba los dorados; por otro, evitaba el escándalo social –según supo de muy buena fuente, la gargantilla había sido sustraída por el poeta a una princesa china. Décadas después, la valiosa joya familiar corre nuevo albur: se ofrece al mejor postor. Otra mujer, otra historia.»
—El señor Thompson —dijo María.
—¿Ya?
—Son las ocho en punto, señorita.
Pilar consultó su reloj pulsera.
—Que pase. Lo espero en el escritorio.
Thompson era el comprador del diamante que la señorita Torres del Campo guardaba en una caja fuerte, oculta detrás de un falso Quinquela que colgaba de una de las paredes del escritorio.
María ofreció café.
—¿Puede ser con una nube de leche?¿Cómo le dicen aquí? —preguntó Thompson.
—Cortado —apuntó María.
María entornó la puerta al salir y se quedó escuchando desde el pasillo.
—Estoy ansioso por tener en mis manos el diamante.
—¿Por qué el apuro? Es sólo una joya
—My dear lady, usted no conoce a los coleccionistas.
—Es la primera vez que tengo uno enfrente.
—Nosotros somos capaces de lo que sea por nuestra figurita difícil. Pagar sumas exorbitantes, viajar al otro lado del mundo, incluso (confieso) arriesgar la vida.
—Supongo que es como usted dice.
—Una pieza de colección adquiere su valor por muchas razones —continuó Mr. Thompson—Si se trata de una piedra preciosa el grado de pureza es determinante, concedo; no influye menos su historia. Ahí tiene, por ejemplo, el diamante «Koh-i-nur», de cuatro mil años de antigüedad, ¿sabía que trae la desgracia a su poseedor? ¿Y qué me dice de la pieza conocida como «El Gran Camafeo», tallado en Roma por Dioscórides en el año 25? Y más cercana en tiempo y espacio, la famosa «Esmeralda de Moctezuma». Podría seguir.
—El diamante D no es tan antiguo, pero tiene su historia.
—¡Y qué historia! Está involucrado nada más y nada menos que el poeta dominicano.
—¿No era antillano?
—Hay quien defiende esa postura.
—Como sea. La chismografía no es de mi interés. Me refería a su antigüedad. Está por cumplir seiscientos años.
—Seiscientos cuarenta y cinco, para ser exactos. Fue tallado en Milán durante el Renacimiento; un regalo especial para la reina de Inglaterra.
—A propósito, ¿el señor es inglés?
—De Londres.
—Debo felicitarlo. Su gramática castellana es excelente.
—Mi fonética deja que desear.
—Sus conocimientos de gemología me sorprenden.
—Es mi pasión.
—Seguramente tendrá respuesta a mi pregunta.
—Con confianza, diga.
—¿Quién talló el cisne en una de sus caras?
Hasta allí escuchó María. Bajó a la cocina y puso a hervir agua. Del otro lado de la pared, en el cuarto de herramientas, Américo Pérez daba mazazos a las baldosas. Como un cuerpo profanado, el suelo fue descubriendo sus vísceras de plomo. Acalorado por el intenso trabajo, Américo salió al fresco de la noche. El agua de la fuente brillaba con la luna llena. Más allá, una masa informe reverberaba como un aparecido. Américo se estremeció. Era la estatua de la fuente; un cisne de mármol con las alas desplegadas. El pico era el surtidor. Américo se sentó en un banco desvencijado; desde allí vio la silueta de un hombre en una de las ventanas de la planta alta. Sacudía los brazos, frenético. Américo trató de comprender la escena, pero el hombre desapareció de su vista. Aturdido, se colocó bajo la ventana. Los términos de la discusión se oían con claridad.
—¡Devuélvame el cheque!
Era un hombre, presumiblemente extranjero.
—Ni pensarlo.
Era la dueña de la casa, indudablemente histérica.
La policía acudió rápidamente. Mientras dos oficiales registraban la mansión, el detective Rolón hacía las preguntas del caso. Estaban reunidos con él la dueña de casa, un viejito y un extranjero.
—La cerradura de la caja fuerte no fue forzada. El ladrón sabía la combinación.
—Nadie más que yo la conocía –aseguró la dueña de casa.
—¿Y la doméstica?
—En absoluto. Una vez a la semana limpia el escritorio bajo mi estricta vigilancia. Además, la combinación es muy difícil de descifrar.
La puerta se abrió de un golpe. Un joven irrumpió a los gritos, mientras la habitación se llenaba de olor a vino.
—No te basta con echarme de casa. Ahora me acusas de ladrón.
—Te recuerdo, Saverio, que no tienes derecho sobre la casa. Tu propio padre me vendió su mitad hace tiempo.
—¿También renunció al diamante? Exijo ver los documentos que lo garanticen.
—Ve al cuarto de baño a despejarte y vuelve cuando estés sobrio.
La puerta se cerró con otro golpe.
—Oficial, le ruego disculpe la lamentable situación. Es mi sobrino. Le falta cordura.
—Soy detective.
La puerta se abrió por segunda vez.
—Es el señor Leoni —anunció María.
El detective encendió un cigarrillo.
Volutas de humo de cigarro revolotearon hacia el cielorraso del vestíbulo. Rolón se expidió.
—Éstos son los hechos que giran en torno de la desaparición del diamante:
19hs. a 19.15hs. La señorita Pilar Torres del Campo se entrevista con Mr Thompson, quien ofrece tres millones por la pieza.
—¿Tanto? —intervino Leoni.
—Poco sé de piedras preciosas. Debe valer lo suyo. Según dicen, pasó por las manos del más grande poeta latinoamericano.
—¡Qué disparate!
—¿Se refiere al valor de la joya o al del poeta?
Leoni lo ignoró. El detective continuó.
—El coleccionista acordó visitar a la señorita para concretar la transacción. Como anticipo, extendió un cheque por quinientos mil a la orden.
19.15hs. Mr. Thompson se retira de la residencia.
19.15hs a 19.30hs. La dueña de casa se reúne con su sobrino, Saverio Torres del Campo. Hay una discusión. La tía lo echa de la casa .
—El tal Saverio jamás trabajó. Antes de gastárselo todo, vivía de una cuenta que le dejó su padre.
Rolón miró a través de la ventana. Afuera, la luna estaba nacarada.
—Si no fuera escéptico, pensaría en ésta como la noche ideal para el hombre lobo.
Como si lo hubiera oído, un rostro barbudo apareció pegado al vidrio de la ventana. Alzaba los brazos y gesticulaba exageradamente. El detective palideció; pero enseguida reconoció en el monstruo al plomero.
—Oiga, ¿quiere matarnos de un susto?
—Van a tener que dejar ese cuarto y salir por aquí.
—¿Cómo dice?
El plomero apuntaba con el dedo hacia la puerta del vestíbulo. La habitación se estaba llenando de agua. Los policías comprendieron y saltaron por sobre el marco de la ventana.
—La tubería explotó —explicó el plomero y volvió a lo suyo.
Rolón y el sargento se sentaron en la galería. Un auto pasó por delante del portón de hierro. Cuando el rugido del motor se extinguió, Rolón percibió la presencia de los grillos. Habría miles en ese inmenso pajonal. El sargento lo conmino a continuar.
19.30hs. La doméstica informa a la dueña de casa que sale agua del cuarto de herramientas.
19.30hs. a 19.45hs. La señorita Torres del Campo permanece en su escritorio haciendo cuentas.
19.45hs. a 20hs. Habla con el plomero y luego acompaña al señor Pannini, su prometido, en el vestíbulo hasta la llegada de Mr. Thompson.
—Dados así los hechos, el ladrón, aprovechando que el escritorio estaba desierto, abrió la caja fuerte y retiró el diamante. Eso sólo pudo ocurrir entre las 19.45 y las 20.
—Saverio Torres del Campo. Sin coartada.
—O Lorenzo Pannini —advirtió el sargento.
—Alega que durante ese cuarto de hora estuvo hablando por celular en el vestíbulo.
—¡Vaya coartada! Bien pudo subir al escritorio, robar el diamante y regresar al vestíbulo sin despegarse de su celular.
—Y así se asegura un testigo del otro lado de la línea.
—Tiene su secreto. Pannini es socio mayoritario de una importante financiera. Prospera durante los noventa, en los últimos años las especulaciones en el extranjero significaron un fracaso tras otro. La semana pasada se le decretó la quiebra. Por ahora, la información es confidencial. Imagino que la señorita no lo sabe.
—Dejando aparte a la doméstica, que durante ese cuarto de hora no salió de la planta baja —concluyó Rolón—, quienes tuvieron ocasión de robar el diamante fueron Lorenzo Pannini y el sobrino de la señorita. Pero, ¿donde está el diamante?
—El ladrón lo escondió muy bien.
El detective encendió otro cigarro; Leoni jugueteó con una moneda de cinco centavos.
—¿Lo arrojamos a suerte? Cara, el sobrino tarambana; ceca; el prometido arruinado.
—Si lo “echamos” a suerte, querrá decir.
—“Arrojar”, “echar”. Es la misma cosa.
—Es la frase, “echar” no “arrojar”... ¡caramba! El caño roto.
El detective se golpeó la frente con la palma de la mano.
—No hay como compartir —sugirió Leoni.
—El diamante está en el sistema de desagüe, único lugar que no registramos. Cuando se dio la alarma de que la joya había sido robada, el ladrón la “arrojó” por el retrete.
—De mal gusto, pero posible.
—El diamante es un mineral muy duro, ¿por qué no perforaría una cañería vieja?
—No se olvide de que el caño ya estaba roto un buen rato antes de las 19.45.
—Me refiero a la otra rotura, la que nos obligó a dejar el vestíbulo estrepitosamente.
Américo Pérez dejó a un lado la maza.
—Si me dijera qué está buscando.
—Alguien arrojó un diamante a las tuberías —admitió el sargento.
Américo se rascó la barba crecida.
—La gente arroja toda clase de cosas a las tuberías. Podría contar tantas historias.
—Ahórremelas.
El sargento se chasqueó los dedos.
—¿Se le ocurre alguna manera de examinar el sistema de desagüe?
—¿Busca al pecador?
—Exacto.
Américo guardó la maza en su caja de herramientas.
—No es uno el pecador; son tres. Tres personas utilizaron las tuberías para deshacerse de sus pecados.
—Explíquese.
—Yo debía seccionar el tramo de caño podrido y reemplazarlo con hidrobronze. Pero cada vez que intentaba serrar el caño, la estructura vibraba.
—¿Qué tiene que ver?
—La tubería vibra cada vez que se abre una canilla. El agua debe correr para que se vayan los pecados. ¿O no?
—Sí. ¿Cómo sabe que fueron tres? Pudo ser una sola persona tres veces.
—El grado de vibración de la tubería es directamente proporcional a la distancia de la terminal que está siendo utilizada. Cuanto más potente, más cerca. La primera vibración fue muy potente. Quien abrió la canilla se encontraba en la cocina. Enseguida supe quién era.
—¿Quién?
—María. Preparaba café.
—Continúe.
—El caño vibró nuevamente , con menos fuerza. El agua rebalsó, hubo otra vibración y más excedente de agua. Me asomé al pasillo. Entonces vi al pecador: aquel hombrecito de la sonrisa. Salía del baño, mirando a todas partes.
—Lorenzo Pannini. ¿Él arrojó el diamante?
—Su pecado fue otro. María salía de la cocina. El hombrecito le sonrió y dijo «riquísimo el café». Sus dientes parecían porcelana, a pesar de haber tomado café. El hombre debe tener ¿setenta? Nadie tiene los dientes tan relucientes a esa edad. Me dije «esta dentadura es postiza». Sepa que esos artefactos deben cepillarse continuamente. Nuestro pecador no pudo resistir la tentación. Abrió la canilla dos veces: una para cepillar, otra para enjuagar.
—¿Quién es el tercer sospechoso?
—La tercera vibración fue más débil.
—Soy hombre de acción. Apure.
—Fue en la planta alta, porque oí pasos en el techo. El desagüe despedía olor a vino barato. Este pecador vaciaba una botella de vino en la tubería.
—El sobrino.
—Será.
Américo tomó su caja de herramientas.
—Romper baldosas, destripar caños no sirve de nada. Un diamante no puede viajar por las tuberías; sobre todo si es grande. Se quedaría atascado en el sifón. Hay mejores lugares para esconder diamantes.
El jardín irradiaba claridad lunar. En la oscuridad resonaba intermitente el canto obsesivo de los grillos. El detective Rolón acompañaba a Mr. Thompson hasta la salida.
—El asunto se resolvió de la mejor manera —dijo Mr. Thompson— Sin su mediación, la señorita Torres del Campo no me habría devuelto el cheque.
—Era mi deber.
—Es lamentable. Hablo del buen nombre de la señorita. ¡Fingir el robo de su posesión para cobrar el seguro!
—Falta la prueba. El diamante
—Sería una lástima que no se recuperara.
—No pierdo la esperanza.
Mr. Thompson se detuvo y emprendió un elogio de la mansión. El detective se detuvo a escucharlo.
—Incluso compraría esta propiedad sin dudarlo. Es magnífica. Una de las más sobresalientes expresiones del Modernismo.
—El Art Nouveau me empalaga un poco.
—¡Qué me dice! Los soberbios capiteles en la galería. ¿No lo conmueven?
La indiferencia del detective era concluyente.
—Usted no tiene pasta de coleccionista. A mí, rebuscar en una casa de antigüedades o viajar a sitios recónditos tras una pieza preciada me hace un poco artífice. Por otra parte esta fuente es única. Se lo dije a la señorita Torres del Campo la primera vez que visité la casa.
Las dos siluetas contemplaron la fuente iluminada por el claro de luna. En su centro, un cisne de mármol los miraba fijo.
—Al menos el arquitecto nos ahorró el angelito haciendo pipí —dijo el detective.
Mr Thompson avanzó dos pasos y se inclinó sobre la fuente como un felino. De súbito, una sombra voluminosa saltó desde detrás de un arbusto, se arrojó sobre él y lo derribó.
—Lo tengo —gritó el sargento, sosteniendo firmemente a Mr. Thompson por el brazo.
—¿Y el diamante?
—También.
En su otra mano resplandecía un objeto traslúcido. El ladrón fue conducido hasta la patrulla.
—Mañana revisaremos sus antecedentes —sentenció el detective.
El detective cerró la carpeta verde y concluyó:
—Experto estafador.
—Experto en disfraz.
—Estanislao Alonso, alias Mr. Thompson, es sospechoso de veinticuatro estafas, jamás comprobadas.
—Ésta sí.
—Estuvimos lentos. Era obvio que él había sido el ladrón. ¿Quién era el único, de entre todos los integrantes del drama, que tenía interés en el diamante?
—Mr. Thompson, el coleccionista empedernido.
—El personaje que eligió Alonso como medio para acercarse a la señorita Torres del Campo y al diamante.
—Aprovechando una distracción de la dueña de casa, robó la joya en sus propias narices, cuando ella creía devolver la pieza a la caja fuerte.
—Y ocultó la joya dentro del agua. ¿Qué mejor lugar para que un objeto transparente pase desapercibido que el agua transparente?
—¿No es original?
—Para nada. Eso, con algunas variantes, ya lo hizo Poe.
—Hay que tener el valor de ponerlo en práctica en la realidad.
Amanecía cuando Américo Pérez ajustó la llave de paso.
—Acá termina mi trabajo; el resto para los albañiles.
—María, acompaña al señor —ordenó la dueña de casa y desapareció en el interior de la mansión.
El plomero guardó sus herramientas. María le dedicaba una tímida sonrisa.
—¿Quiere unos mates?
—¿No molesto?
—Todos se fueron a dormir. Venga.
Américo siguió a María hasta la cocina. Se sentó a una mesa de madera, vieja como la casa, y dejó su caja de herramientas sobre las baldosas. María se le sentó enfrente y le alcanzó la bebida verdosa.
—¿Cómo supo? —dijo al fin.
Américo rió con los ojos.
—Así que el mate tenía precio.
—No tiene obligación de hablar.
—¿Para qué? Usted ya sabe todo, con esas orejas tan curiosas.
—Todo no. ¿Cómo supo que el ladrón escondió el diamante dentro de la fuente?
—Cuando llegué a esta casa, usted comentó algo acerca de la fuente.
—Fue usted. Preguntó si no sería la fuente la que perdía. ¡Qué ocurrencia!
—Y usted me dijo que yo era el segundo que le hablaba de la fuente esa tarde. Y después su patrona se excusó porque hacía mucho que el jardinero no venía. Pero en el suelo barroso distinguí huellas de zapato que se dirigían a la fuente. Si el jardinero no venía hacía rato, ¿quién las había hecho?
—El señor Thompson. Se acercó a la fuente y me preguntó sobre su antigüedad.
—Un descuidado: dejó las huellas en el barro.
—Supongo que sí.
—Fue entonces cuando arrojó el diamante a las aguas de la fuente.
—En mi propia cara.
—En su propia cara. ¿De qué se asombra? Es un ladrón.
La muchacha sorbió de la bombilla. La yerba aguantaría un par de rondas.
—¿Otro mate?
—Encantado.
Eloísa Suárez nació en la ciudad de Buenos
Aires en 1970. Durante varios años enseñó latín en la Facultad de Filosofía
y Letras, Universidad de Buenos Aires. Sus elecciones literarias van un poco a contrapelo de lo que se está editando actualmente y sus cuentos se pueden enmarcar dentro del género fantástico en sentido amplio, abarcando tanto el policial como los cuentos de terror. Reconoce como influencias literarias a Rodolfo Walsh, Manuel Peyrou, Poe, Chesterton y Hawthorne, por mencionar algunos.