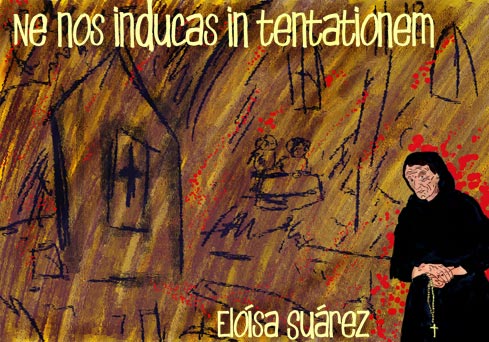
Ne nos inducas in tentationem
Eloísa Suárez
Eloísa Suárez
—¿Quién es más fuerte, Dios o el Diablo?
La pregunta me distrajo de mis ocupaciones. Miré a la anciana que, acurrucada en el silloncito de la sala, rosario en mano, me observaba con ojos expectantes, llorosos. Afuera llovía.
—¿Le respondo ahora, doña Tina?
La viejita largó un suspiro de resignación. Aún hoy, que encanezco, que también soy “doña”, me reprocho mi fastidio de entonces.
La viejita se retiró a su cuarto; yo volví a lo mío.
Recién a medianoche recordé a la anciana. No había bajado a cenar.
—No se siente bien —explicó la dueña de la pensión.
A las dos me fui a dormir; a las cuatro me despertó el chillido de un pájaro nocturno. En mi sueño, era la voz de la viejita que balbuceaba algo acerca del Bien y del Mal. Me volví a dormir.
A la mañana siguiente encontraron a doña Tina muerta en su cama. En la mesa de luz había un cuaderno y una nota dirigida a mí. La leí; no comprendí lo que decía. Abrí el cuaderno en la primera hoja:
“Caía el sol de agosto cuando, emponchada hasta las rodillas, tomé el camino de la iglesia. El viento frío me golpeó la cara. Crucé el puente. El río estaba bajo. Por entre las piedras corría un hilo de agua. Hacía ya dos meses que no llovía en las sierras.
Llegando a la calle de la iglesia, oí pasos detrás de las casas. Alguien me vigilaba desde su escondite. Para confundir al curioso, volví sobre mi camino, fingiendo un olvido. Enseguida doña Lila, la solterona del pueblo, se escabulló hacia adentro de la iglesia. Vestía una capa gris e iba encapuchada como la Muerte. Al traspasar el umbral, el interior del recinto sagrado la devoró. Me indignó que me espiara; lo consideré un abuso de confianza. Esperé un tiempo prudencial y entré.
Me senté en mi banco de costumbre, junto al confesionario. A unos metros, en el reclinatorio, la solterona permanecía inclinada en actitud suplicante. Como cada domingo. Como durante toda la misa de cada domingo. La luz del candelabro recortaba su figura. Arriba, en el capitel de la columna que nos separaba, unos demonios repetían su pose.
De a poco fueron llegando los otros fieles.
—¿Me puedo sentar junto a usted?
Era la confitera. Su presencia me alivió.
—Por supuesto.
La confitera se dejó caer en el banco. La madera crujió, las patas tambalearon. Respiraba agitada.
—Cuando le cuente, Ernestina.
—¿Qué cosa?
—“Quién” mejor dicho...Cierta chupacirios innombrable.
Echó una mirada poco sutil a la solterona. Luego, continuó en voz baja.
—Bien lo sabe usted. Mi confitería es famosa en todo el Valle de Punilla. Nadie se resiste a mis colaciones con dulce de leche ni a mis alfajores hojaldrados. Todo casero.
Concedí.
—Es bien sabido que el día de más venta es el sábado, cuando los turistas, antes del regreso, se hacen tiempo para comprar alguna exquisitez que sorprenda a sus íntimos.
—Es lo usual.
—Y nadie podría negar que ayer fue sábado.
—A no ser que no estuviera cuerdo.
—Pues bien. Ayer, mientras yo envolvía unos chocolates destinados al señor intendente y charlaba, en consecuencia, animadamente con su señora esposa, entró doña Lila a los gritos, con su cara de bruja, abriéndose paso a los empujones entre mi educadísima clientela. Así llega hasta el mostrador, de un codazo barre con la distinguida señora del intendente, arroja un paquete de mis sabrosísimos alfajores y prorrumpe con un “agusanados”. “¿Agusanados?”, pregunto yo, y agrego con toda la paciencia del mundo: “Los alfajores no se agusanan, que yo sepa”. “Los que usted vende sí”, replica ella. Ya la clientela murmuraba; muchos se retiraban. Pasé el papelón de mi vida. Pero una señora, como yo, siempre mantiene la compostura. Y si no fuera por este Dios, que es uno y el mismo para todos, le habría arrancado la peluca de buena gana.
—¿Usa peluca?
La confitera no respondió. En ese momento pasó junto a nosotras la hermana Esperanza, taciturna con su hábito gris. Pertenecía a no recuerdo cuál congregación, cuya sede principal estaba en Córdoba capital. Desde allí, cada domingo, viajaba setenta kilómetros hasta nuestro pueblo para asistir al cura párroco en los preparativos de la misa de siete. Al anochecer, terminados los oficios, la monjita regresaba a su ciudad tan imperceptiblemente como había llegado.
—Dios las bendiga —nos dijo susurrando y se sentó en la primera fila.
La confitera reanudó sus reproches contra la solterona.
—Mírela ahora, esperando la confesión. ¿Quién no la creería una santa? A mí no me engaña. Bajo esa apariencia devota se esconde el Maligno.
Observé a doña Lila, inmóvil, sumisa. Por un segundo pareció desaparecer y reaparecer. Me estremecí. Tal vez la confitera tenía razón.
—¿Usted quiere decir...?
—Belcebú, Lucifer, Mandinga. El mismísimo Diablo.
Entonces calló porque el sacerdote ya estaba en su sitio, detrás del altar. Lo asistía como monaguillo un chico menudo, de ojos vivaces, que oficiaba desde hacía unos meses.
—Antes de comenzar la misa, me disculpo por la escasa iluminación. Esta tarde nos quedamos sin electricidad. Lamentablemente, las cuentas no nos dan para comprar más velas.
—No dé tantos rodeos, padre —se alzó una voz desde el fondo— y diga que seamos más generosos con el diezmo.
Era el coronel Rivas. Con paso firme avanzó a través de la nave y dejó caer su corpachón en el asiento vacío junto a mí. El pueblo lo seguía llamando coronel aunque hacía más de diez años que estaba retirado. Sus ojos claros, pequeñísimos, brillaban con ironía rapaz; su nariz hinchada, roja de vino, desarmonizaba en su rostro de rasgos nobles. Con los años, había acrecentado sus modos groseros. Solía cazar pumas en el monte. Le divertía quebrarles la cerviz con la sola fuerza de sus manos.
—No pretendo que los feligreses, siendo pocos, absorban los costos de nuestra parroquia —respondió el padre desde el púlpito— Prefiero que, como apóstoles, atraigan más fieles a nuestra causa.
—En eso estamos, padre.
El que hablaba era Queirós. Flaco hasta la enfermedad, voz de fumador, hacía un año que paseaba su figura por el pueblo ofreciendo sus servicios de plomería y trabajos afines. Se sabía: pernoctaba en lo de doña Lila. Según las malas lenguas, esperaba heredarla.
Sin más, el padre comenzó la lectura de los evangelios, la lucha entre Jesús y el Diablo en el desierto, y el posterior comentario. Aquí sí, el padre se extendió a sus anchas, abundó en detalles. Pronto me quedé dormida. Cuando desperté ya había caído la noche. Esto me inquietó, tal vez porque la luz de las velas se estaba extinguiendo. Miré la cúpula de cristal del techo. En el cielo azul brillaban las primeras estrellas.
—Éste es el cuerpo y la sangre de Cristo —afirmaba el padre desde el altar.
A mi derecha, el coronel roncaba ampliamente. La confitera se había ido; doña Lila se había retirado del confesionario. Permanecí sentada; me dio pereza comulgar. Los fieles volvieron a sus asientos; el sacerdote habló:
—Terminada la misa, daré la bienvenida al padre Alberto, nuestro cura confesor. Como ustedes saben, ha pasado los últimos meses en Buenos Aires. Su tarea fue ardua, pues ha traído a nuestro rebaño muchas ovejas descarriadas que hoy cumplen su condena en las cárceles.
Aplaudimos. El viejito de cabellos grises al que llamábamos padre Alberto apenas sonrió.
—He cumplido con el mandato divino. El Señor juzgará buena o mala mi labor.
Ya los aplausos se alzaban, cuando un grito absorbió los sonidos.
—¡Es Satanás!
La voz nerviosa de la confitera, que había vuelto a mi lado, me ensordeció.
—¿Cómo se atreve a llamar así al padre Alberto? —protestó el cura párroco.
—No él. Ella.
La confitera señaló la columna cercana a nosotras. Despatarrada al pie del confesionario, yacía doña Lila; los ojos abiertos y la lengua afuera. Su peluca le bailaba sobre la coronilla; en la cabeza calva todavía quedaban algunos cabellos ralos.
—¡Jesús! —se santiguó la hermana Esperanza.
El monaguillo se arrodilló sobre el cuerpo de doña Lila y le tomó el pulso.
—Está muerta.
Los tres religiosos rezaron un padrenuestro.
—Se infartó —arriesgó Queirós.
—O reventó de bronca —dijo la confitera.
El monaguillo extrajo de un bolsillo una vela y fósforos. Encendió la vela y la acercó al cuello de la muerta.
—Aquí hay unas marcas violetas.
—Estrangulamiento —aseguró el coronel.
El cura párroco interrumpió el padrenuestro.
—¿Un asesinato aquí?
—Eso parece —dijo el monaguillo. Luego se dirigió a la confitera.
—¿Por qué dijo que era Satanás?
—Por el susto que me dio y porque estoy segura de ello.
—¿A qué se refiere?
—Cuando volvía a mi asiento, después de comulgar, la puerta del confesionario se abrió. Desde dentro, doña Lila me sacaba la lengua con un gesto demoníaco. Enseguida dio la media vuelta y cayó redonda al piso.
—Es claro que el asesino ocultó el cuerpo en el confesionario —concluyó el monaguillo— La puerta no aguantó el peso y el cuerpo cayó por la gravedad.
Se sacó el hábito y cubrió con él el cuerpo de la muerta. Luego fue hasta la entrada y aseguró el portón con el pasador de madera. Al volver, nos dijo:
—Esperen mientras llamo a la policía.
Y desapareció por la puerta lateral que daba a la secretaría.
—¿Quién se ha creído el mocoso? ¿Acaso insinúa que matamos a esa bruja? —reprochó la confitera.
—Así parece —dijo Queirós.
—No precisamente. Aquí hay un muerto y debemos declarar ante la policía —dijo el cura párroco, conciliador.
—¿Quién querría matar a una anciana? —pregunté.
—Era una solterona con un patrimonio, sin descendientes. No necesito decir más —insinuó la confitera.
—A mí no me mire —se atajó Queirós.
—No me extrañaría que la policía encontrara, bajo el colchón de la difunta, un testamento a nombre de...
—La desafío a que lo busque usted misma —interrumpió Queirós con el rostro desencajado.
—No me concierne.
—Yo creo que sí. Y motivos no le faltan. ¿Qué de la pelea de ayer en su panadería?
—¡Confitería! ¿Me cree capaz de rebajarme por un altercado insignificante? Señor mío, no me conoce.
—Ni falta que me hace.
La confitera lo ignoró.
—No hay quien no haya soportado los desplantes de esa bruja. El coronel, sin ir más lejos...
—¡Ahora resulta que fui yo quien estranguló a la maniática! —ironizó el coronel.
—Fuerza no le falta —insinuó Queirós.
—¡Basta ya! —se exaltó el cura párroco— No toleraré más discusiones en la casa de Dios. Si no respetan el alma de doña Lila, al menos teman la cólera del Señor.
—Nuestro Dios es misericordioso, padre —acotó la hermana Esperanza— Perdonará la ira.
—¿También al asesino? —inquirí.
—Deberías preguntar “¿También a doña Lila?” —me corrigió la confitera.
—Ella descansa en paz. Se ha confesado y ha sido absuelta de sus pecados —dijo el padre Alberto.
—Así, resulta claro cuándo se cometió el crimen. El tiempo que va entre la confesión y el momento en que la víctima fue hallada muerta —concluí— No más de cinco minutos.
—Suficiente. Dos minutos bastan para estrangular a una persona —agregó el coronel.
—Lo que no está claro es dónde la estrangularon —dije.
El viento del sur golpeteó el portón. Empezaba a hacer frío. El monaguillo regresó de la secretaría.
—Aquí viene el causante de nuestra ira —anunció la confitera— ¿Cómo te atrevés a encerrarnos como a delincuentes?
—No he dicho eso.
—Pero sospechás de nosotros.
—No es una sospecha, es una certeza. Durante la misa no me moví del altar; desde allí veía la entrada. Nadie más entró que los presentes.
El portón se abrió de par en par. El pasador de madera, ya podrida por los años, se había cortado en dos. El ventarrón arrasó con las luces de los candelabros. Quedamos a oscuras.
—Encenderé las velas —dijo el monaguillo.
De a poco fue iluminando el recinto. Enseguida, con la ayuda de Queirós, trasladó uno de los bancos para mantener cerrado el portón. Los demás permanecimos viéndonos las caras.
—¿Dónde...? ¿Dónde está la muerta? —preguntó la confitera.
El cadáver de doña Lila había desparecido. El hábito con que se la había cubierto yacía amontonado contra la columna y la puerta del confesionario estaba cerrada.
—¡Qué mala broma! —se indignó el coronel.
—¿Qué broma? Es el poder del Maligno —aseguró la confitera.
—No en la casa de Dios —protestó el cura párroco.
—El fantasma de la bruja quiere atormentarnos —dijo la confitera.
—¡Exijo respeto por la memoria de doña Lila! —se indignó, a su vez, Queirós.
—Ni brujería ni fantasmas —dijo el monaguillo— Alguien, aprovechando la oscuridad, movió el cadáver.
Enmudecimos. Por un rato, sólo se oyó el golpeteo del viento contra el portón.
—Padre Alberto —dije por fin— Como confesor, usted debía conocer a doña Lila mejor que nadie.
—No más que Dios. Pero sí, hablábamos mucho. Fui su confesor desde que me ordené sacerdote. Hace ya de eso unos cincuenta años.
—¿Temía ella que la mataran?
—Estoy obligado por el secreto de confesión. Sólo diré que, como todos, era un alma pecadora.
Empezó a helar en el recinto.
—¿Tardará mucho la policía? —preguntó la hermana Esperanza.
—Me dijeron que en media hora llegarían —dijo el monaguillo.
—En ese caso, telefonearé al convento. Ya estoy muy demorada.
La monjita se incorporó, pidió una vela al monaguillo y se fue a la secretaría.
—Mejor que vengan pronto. Me estoy congelando —protestó la confitera— ¡Lindo resfrío voy a tener mañana!
—Si quiere, le ofrezco mi hábito de abrigo —ironizó el monaguillo.
—Ni loca.
—En ese caso —dijo el coronel—, lo acepto yo de buena gana. No me dan impresión los muertos.
Se levantó a buscar el hábito, pero algo lo detuvo.
—Allí...allí está esa mujer.
Todos miramos hacia donde nos señalaba. Ahora, frente al confesionario, se arrodillaba doña Lila.
—Se los dije. Es su fantasma que se burla de nosotros —dijo la confitera.
—Insisto. No en la casa de Dios —replicó el cura párroco— De todos modos, sugiero que recemos para defendernos del Mal.
Comenzó un padrenuestro al que nos fuimos uniendo paulatinamente. A mí me parecía inútil. Si, como afirmaba la confitera, doña Lila había sido tentada por el Maligno, ¿de qué servía ahora nuestro rezo? Tentarse presuponía el libre albedrío, porque siempre nos quedaba ese segundo —breve y a la vez infinito— en que el alma podía retractarse.
—...y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén.
La sombra de doña Lila seguía en el reclinatorio.
—¿Por qué no prendemos más velas. Los fantasmas temen la luz —dijo con sorna el coronel.
—No es gracioso —dijo la confitera.
—Como sea, no me quedan más velas. Le di la última a la hermana Esperanza —dijo el monaguillo.
Como si hubiera escuchado su nombre, la monjita salió de la secretaría con una mano aferrada al candil.
—¡Cuidado con el fantasma! —le advirtió la confitera.
—¿Qué fantasma?
El espectro de doña Lila había desaparecido a la luz de la vela de la monjita.
—¿No les dije? —saltó el coronel— Los fantasmas huyen de la luz.
El monaguillo intentó poner algo de orden.
—Hermana, ¿podría volver a la secretaría? Es una prueba que quiero hacer.
—Por supuesto.
Al retirarse la monjita, el espectro de doña Lila reapareció.
—Es la santidad de la hermana Esperanza. Su luz hace retroceder al Maligno —dijo la confitera.
—La luz que emana del Espíritu Santo —acotó el cura párroco.
El monaguillo se rascó la barbilla pensativo.
—No hay duda de que Dios intenta iluminarnos acerca de algo que la razón humana, ciega como es, no percibe. Y lo hace por un medio material como es la simple luz de una vela.
—¿Qué cosa? —preguntó el coronel.
—No hay fantasmas, sino sombras.
—¿Cuál es la diferencia?
—Las sombras son proyectadas por los cuerpos iluminados, no así los fantasmas.
—No sé a dónde se dirige.
—Ahora lo verá.
Subido a uno de los bancos, el monaguillo apagó las velas del candelabro que estaba junto a la columna. Simultáneamente, doña Lila fue perdiendo la cabeza, el tronco, las piernas. La hermana Esperanza regresó.
—No comprendo —dijo el coronel.
—La imagen que veíamos de doña Lila era en realidad la sombra proyectada de aquel demonio del ángulo del capitel. Si se fijan bien, está haciendo la genuflexión.
Estábamos asombrados.
—¿Y la muerta? —preguntó la confitera.
—Dentro del confesionario, sin duda. El asesino aprovechó la oscuridad de hace un rato para guardar el cadáver.
—¿Con qué objeto? —preguntó el coronel.
—Burlarse de nuestras supersticiones, supongo.
—No tiene sentido. Yo misma vi a doña Lila confesándose —dijo la confitera.
—Todos creyeron verla, porque era lo que se esperaba de ella. Cada domingo, como es sabido, se pasaba la misa entera ante el confesionario. La verdad es que nunca estuvo allí; sólo se trataba de la proyección de la estatuilla en el capitel gracias al efecto de la luz. Una ilusión óptica.
—Sigo sin convencerme. El padre Alberto es testigo de que doña Lila se confesó —dijo la confitera— ¿No es así, padre?...¿Padre Alberto?
El cura confesor no respondió. Ya se oían las sirenas de los patrulleros, cada vez más cerca. En la penumbra, una sotana corrió hacia la salida, de una patada dio contra el piso el banco que sostenía el portón y salió a la calle.
Tras declarar ante la policía, volvimos a nuestros hogares. El coronel se ofreció a acompañarme a casa.
—Parece que el padre Alberto cortó el cable de la electricidad para dejar a oscuras la iglesia y así matar a la solterona con facilidad.
—La policía cree que se quedó con el cadáver dentro del confesionario durante toda la misa.
—¡Y en el pueblo decían que era yo el bruto!
—No confunda las cosas. Usted es bruto; él es siniestro.
—¿Siniestro?
—El modo como jugó con nosotros moviendo el cuerpo a su antojo.
El coronel cruzó la calle sin decir palabra. Luego dijo:
—¿Por qué lo hizo?
—Ya oyó la teoría de nuestro párroco. El padre Alberto y doña Lila fueron novios de jóvenes. Ella no se sobrepuso después de que él decidiera hacerse sacerdote. Despechada, se dedicaría los próximos cincuenta años a reclinarse ante el confesionario para reprocharle el que la dejara. Él no podía hacer nada. Estaba obligado a confesarla siendo como era el cura confesor. Muchas veces pidió el traslado, pero por una u otra causa le fue denegado. No tuvo otra salida que deshacerse de ella.
—Romántico... Espantoso, pero romántico al fin.
—Demasiado romántico y espantoso para mí. Y no me convence. ¿Por qué matarla ahora, después de haberla soportado durante cincuenta años?
—Un momento de debilidad lo tiene cualquiera.
—A eso iba. La verdadera causa fue la tentación. El padre Alberto no pudo resistir la tentación de cometer un crimen en su propia parroquia y ante sus propios feligreses.
—No lo entiendo. Él era un hombre de Dios.
—Sí, pero recuerde que pasó el último tiempo entre criminales.
—Convirtiéndolos.
—Convirtiéndolos y confesándolos.
—Debió oír cada historia.
—Y, para comprender la mente criminal, debió pensar como uno.
—¿No había un personaje, un sacerdote, que resolvía enigmas gracias a haber tratado con criminales?
—No sé de qué habla. Yo le digo que el padre Alberto entendió, creo, que la diferencia entre ponerse en el lugar del pecador y serlo es muy sutil. Finalmente, ¿qué sentido tiene una vida de santidad si Dios perdona a todas las criaturas, a todas, hasta las más viles?
Llegamos al puente y lo atravesamos. Un patrullero se nos adelantó y se detuvo en medio del puente. Un policía bajó e inspeccionó el río con su linterna.
—Allí está.
Nos asomamos. Sobre el lecho del río, yacía de bruces el padre Alberto. Se había desnucado al arrojarse a las aguas, mientras buscaba un medio de fuga. En su ausencia, el pobre no supo que hacía meses que no llovía en las sierras y que, por lo tanto, el nivel del río estaba demasiado bajo”.
La pregunta me distrajo de mis ocupaciones. Miré a la anciana que, acurrucada en el silloncito de la sala, rosario en mano, me observaba con ojos expectantes, llorosos. Afuera llovía.
—¿Le respondo ahora, doña Tina?
La viejita largó un suspiro de resignación. Aún hoy, que encanezco, que también soy “doña”, me reprocho mi fastidio de entonces.
La viejita se retiró a su cuarto; yo volví a lo mío.
Recién a medianoche recordé a la anciana. No había bajado a cenar.
—No se siente bien —explicó la dueña de la pensión.
A las dos me fui a dormir; a las cuatro me despertó el chillido de un pájaro nocturno. En mi sueño, era la voz de la viejita que balbuceaba algo acerca del Bien y del Mal. Me volví a dormir.
A la mañana siguiente encontraron a doña Tina muerta en su cama. En la mesa de luz había un cuaderno y una nota dirigida a mí. La leí; no comprendí lo que decía. Abrí el cuaderno en la primera hoja:
“Caía el sol de agosto cuando, emponchada hasta las rodillas, tomé el camino de la iglesia. El viento frío me golpeó la cara. Crucé el puente. El río estaba bajo. Por entre las piedras corría un hilo de agua. Hacía ya dos meses que no llovía en las sierras.
Llegando a la calle de la iglesia, oí pasos detrás de las casas. Alguien me vigilaba desde su escondite. Para confundir al curioso, volví sobre mi camino, fingiendo un olvido. Enseguida doña Lila, la solterona del pueblo, se escabulló hacia adentro de la iglesia. Vestía una capa gris e iba encapuchada como la Muerte. Al traspasar el umbral, el interior del recinto sagrado la devoró. Me indignó que me espiara; lo consideré un abuso de confianza. Esperé un tiempo prudencial y entré.
Me senté en mi banco de costumbre, junto al confesionario. A unos metros, en el reclinatorio, la solterona permanecía inclinada en actitud suplicante. Como cada domingo. Como durante toda la misa de cada domingo. La luz del candelabro recortaba su figura. Arriba, en el capitel de la columna que nos separaba, unos demonios repetían su pose.
De a poco fueron llegando los otros fieles.
—¿Me puedo sentar junto a usted?
Era la confitera. Su presencia me alivió.
—Por supuesto.
La confitera se dejó caer en el banco. La madera crujió, las patas tambalearon. Respiraba agitada.
—Cuando le cuente, Ernestina.
—¿Qué cosa?
—“Quién” mejor dicho...Cierta chupacirios innombrable.
Echó una mirada poco sutil a la solterona. Luego, continuó en voz baja.
—Bien lo sabe usted. Mi confitería es famosa en todo el Valle de Punilla. Nadie se resiste a mis colaciones con dulce de leche ni a mis alfajores hojaldrados. Todo casero.
Concedí.
—Es bien sabido que el día de más venta es el sábado, cuando los turistas, antes del regreso, se hacen tiempo para comprar alguna exquisitez que sorprenda a sus íntimos.
—Es lo usual.
—Y nadie podría negar que ayer fue sábado.
—A no ser que no estuviera cuerdo.
—Pues bien. Ayer, mientras yo envolvía unos chocolates destinados al señor intendente y charlaba, en consecuencia, animadamente con su señora esposa, entró doña Lila a los gritos, con su cara de bruja, abriéndose paso a los empujones entre mi educadísima clientela. Así llega hasta el mostrador, de un codazo barre con la distinguida señora del intendente, arroja un paquete de mis sabrosísimos alfajores y prorrumpe con un “agusanados”. “¿Agusanados?”, pregunto yo, y agrego con toda la paciencia del mundo: “Los alfajores no se agusanan, que yo sepa”. “Los que usted vende sí”, replica ella. Ya la clientela murmuraba; muchos se retiraban. Pasé el papelón de mi vida. Pero una señora, como yo, siempre mantiene la compostura. Y si no fuera por este Dios, que es uno y el mismo para todos, le habría arrancado la peluca de buena gana.
—¿Usa peluca?
La confitera no respondió. En ese momento pasó junto a nosotras la hermana Esperanza, taciturna con su hábito gris. Pertenecía a no recuerdo cuál congregación, cuya sede principal estaba en Córdoba capital. Desde allí, cada domingo, viajaba setenta kilómetros hasta nuestro pueblo para asistir al cura párroco en los preparativos de la misa de siete. Al anochecer, terminados los oficios, la monjita regresaba a su ciudad tan imperceptiblemente como había llegado.
—Dios las bendiga —nos dijo susurrando y se sentó en la primera fila.
La confitera reanudó sus reproches contra la solterona.
—Mírela ahora, esperando la confesión. ¿Quién no la creería una santa? A mí no me engaña. Bajo esa apariencia devota se esconde el Maligno.
Observé a doña Lila, inmóvil, sumisa. Por un segundo pareció desaparecer y reaparecer. Me estremecí. Tal vez la confitera tenía razón.
—¿Usted quiere decir...?
—Belcebú, Lucifer, Mandinga. El mismísimo Diablo.
Entonces calló porque el sacerdote ya estaba en su sitio, detrás del altar. Lo asistía como monaguillo un chico menudo, de ojos vivaces, que oficiaba desde hacía unos meses.
—Antes de comenzar la misa, me disculpo por la escasa iluminación. Esta tarde nos quedamos sin electricidad. Lamentablemente, las cuentas no nos dan para comprar más velas.
—No dé tantos rodeos, padre —se alzó una voz desde el fondo— y diga que seamos más generosos con el diezmo.
Era el coronel Rivas. Con paso firme avanzó a través de la nave y dejó caer su corpachón en el asiento vacío junto a mí. El pueblo lo seguía llamando coronel aunque hacía más de diez años que estaba retirado. Sus ojos claros, pequeñísimos, brillaban con ironía rapaz; su nariz hinchada, roja de vino, desarmonizaba en su rostro de rasgos nobles. Con los años, había acrecentado sus modos groseros. Solía cazar pumas en el monte. Le divertía quebrarles la cerviz con la sola fuerza de sus manos.
—No pretendo que los feligreses, siendo pocos, absorban los costos de nuestra parroquia —respondió el padre desde el púlpito— Prefiero que, como apóstoles, atraigan más fieles a nuestra causa.
—En eso estamos, padre.
El que hablaba era Queirós. Flaco hasta la enfermedad, voz de fumador, hacía un año que paseaba su figura por el pueblo ofreciendo sus servicios de plomería y trabajos afines. Se sabía: pernoctaba en lo de doña Lila. Según las malas lenguas, esperaba heredarla.
Sin más, el padre comenzó la lectura de los evangelios, la lucha entre Jesús y el Diablo en el desierto, y el posterior comentario. Aquí sí, el padre se extendió a sus anchas, abundó en detalles. Pronto me quedé dormida. Cuando desperté ya había caído la noche. Esto me inquietó, tal vez porque la luz de las velas se estaba extinguiendo. Miré la cúpula de cristal del techo. En el cielo azul brillaban las primeras estrellas.
—Éste es el cuerpo y la sangre de Cristo —afirmaba el padre desde el altar.
A mi derecha, el coronel roncaba ampliamente. La confitera se había ido; doña Lila se había retirado del confesionario. Permanecí sentada; me dio pereza comulgar. Los fieles volvieron a sus asientos; el sacerdote habló:
—Terminada la misa, daré la bienvenida al padre Alberto, nuestro cura confesor. Como ustedes saben, ha pasado los últimos meses en Buenos Aires. Su tarea fue ardua, pues ha traído a nuestro rebaño muchas ovejas descarriadas que hoy cumplen su condena en las cárceles.
Aplaudimos. El viejito de cabellos grises al que llamábamos padre Alberto apenas sonrió.
—He cumplido con el mandato divino. El Señor juzgará buena o mala mi labor.
Ya los aplausos se alzaban, cuando un grito absorbió los sonidos.
—¡Es Satanás!
La voz nerviosa de la confitera, que había vuelto a mi lado, me ensordeció.
—¿Cómo se atreve a llamar así al padre Alberto? —protestó el cura párroco.
—No él. Ella.
La confitera señaló la columna cercana a nosotras. Despatarrada al pie del confesionario, yacía doña Lila; los ojos abiertos y la lengua afuera. Su peluca le bailaba sobre la coronilla; en la cabeza calva todavía quedaban algunos cabellos ralos.
—¡Jesús! —se santiguó la hermana Esperanza.
El monaguillo se arrodilló sobre el cuerpo de doña Lila y le tomó el pulso.
—Está muerta.
Los tres religiosos rezaron un padrenuestro.
—Se infartó —arriesgó Queirós.
—O reventó de bronca —dijo la confitera.
El monaguillo extrajo de un bolsillo una vela y fósforos. Encendió la vela y la acercó al cuello de la muerta.
—Aquí hay unas marcas violetas.
—Estrangulamiento —aseguró el coronel.
El cura párroco interrumpió el padrenuestro.
—¿Un asesinato aquí?
—Eso parece —dijo el monaguillo. Luego se dirigió a la confitera.
—¿Por qué dijo que era Satanás?
—Por el susto que me dio y porque estoy segura de ello.
—¿A qué se refiere?
—Cuando volvía a mi asiento, después de comulgar, la puerta del confesionario se abrió. Desde dentro, doña Lila me sacaba la lengua con un gesto demoníaco. Enseguida dio la media vuelta y cayó redonda al piso.
—Es claro que el asesino ocultó el cuerpo en el confesionario —concluyó el monaguillo— La puerta no aguantó el peso y el cuerpo cayó por la gravedad.
Se sacó el hábito y cubrió con él el cuerpo de la muerta. Luego fue hasta la entrada y aseguró el portón con el pasador de madera. Al volver, nos dijo:
—Esperen mientras llamo a la policía.
Y desapareció por la puerta lateral que daba a la secretaría.
—¿Quién se ha creído el mocoso? ¿Acaso insinúa que matamos a esa bruja? —reprochó la confitera.
—Así parece —dijo Queirós.
—No precisamente. Aquí hay un muerto y debemos declarar ante la policía —dijo el cura párroco, conciliador.
—¿Quién querría matar a una anciana? —pregunté.
—Era una solterona con un patrimonio, sin descendientes. No necesito decir más —insinuó la confitera.
—A mí no me mire —se atajó Queirós.
—No me extrañaría que la policía encontrara, bajo el colchón de la difunta, un testamento a nombre de...
—La desafío a que lo busque usted misma —interrumpió Queirós con el rostro desencajado.
—No me concierne.
—Yo creo que sí. Y motivos no le faltan. ¿Qué de la pelea de ayer en su panadería?
—¡Confitería! ¿Me cree capaz de rebajarme por un altercado insignificante? Señor mío, no me conoce.
—Ni falta que me hace.
La confitera lo ignoró.
—No hay quien no haya soportado los desplantes de esa bruja. El coronel, sin ir más lejos...
—¡Ahora resulta que fui yo quien estranguló a la maniática! —ironizó el coronel.
—Fuerza no le falta —insinuó Queirós.
—¡Basta ya! —se exaltó el cura párroco— No toleraré más discusiones en la casa de Dios. Si no respetan el alma de doña Lila, al menos teman la cólera del Señor.
—Nuestro Dios es misericordioso, padre —acotó la hermana Esperanza— Perdonará la ira.
—¿También al asesino? —inquirí.
—Deberías preguntar “¿También a doña Lila?” —me corrigió la confitera.
—Ella descansa en paz. Se ha confesado y ha sido absuelta de sus pecados —dijo el padre Alberto.
—Así, resulta claro cuándo se cometió el crimen. El tiempo que va entre la confesión y el momento en que la víctima fue hallada muerta —concluí— No más de cinco minutos.
—Suficiente. Dos minutos bastan para estrangular a una persona —agregó el coronel.
—Lo que no está claro es dónde la estrangularon —dije.
El viento del sur golpeteó el portón. Empezaba a hacer frío. El monaguillo regresó de la secretaría.
—Aquí viene el causante de nuestra ira —anunció la confitera— ¿Cómo te atrevés a encerrarnos como a delincuentes?
—No he dicho eso.
—Pero sospechás de nosotros.
—No es una sospecha, es una certeza. Durante la misa no me moví del altar; desde allí veía la entrada. Nadie más entró que los presentes.
El portón se abrió de par en par. El pasador de madera, ya podrida por los años, se había cortado en dos. El ventarrón arrasó con las luces de los candelabros. Quedamos a oscuras.
—Encenderé las velas —dijo el monaguillo.
De a poco fue iluminando el recinto. Enseguida, con la ayuda de Queirós, trasladó uno de los bancos para mantener cerrado el portón. Los demás permanecimos viéndonos las caras.
—¿Dónde...? ¿Dónde está la muerta? —preguntó la confitera.
El cadáver de doña Lila había desparecido. El hábito con que se la había cubierto yacía amontonado contra la columna y la puerta del confesionario estaba cerrada.
—¡Qué mala broma! —se indignó el coronel.
—¿Qué broma? Es el poder del Maligno —aseguró la confitera.
—No en la casa de Dios —protestó el cura párroco.
—El fantasma de la bruja quiere atormentarnos —dijo la confitera.
—¡Exijo respeto por la memoria de doña Lila! —se indignó, a su vez, Queirós.
—Ni brujería ni fantasmas —dijo el monaguillo— Alguien, aprovechando la oscuridad, movió el cadáver.
Enmudecimos. Por un rato, sólo se oyó el golpeteo del viento contra el portón.
—Padre Alberto —dije por fin— Como confesor, usted debía conocer a doña Lila mejor que nadie.
—No más que Dios. Pero sí, hablábamos mucho. Fui su confesor desde que me ordené sacerdote. Hace ya de eso unos cincuenta años.
—¿Temía ella que la mataran?
—Estoy obligado por el secreto de confesión. Sólo diré que, como todos, era un alma pecadora.
Empezó a helar en el recinto.
—¿Tardará mucho la policía? —preguntó la hermana Esperanza.
—Me dijeron que en media hora llegarían —dijo el monaguillo.
—En ese caso, telefonearé al convento. Ya estoy muy demorada.
La monjita se incorporó, pidió una vela al monaguillo y se fue a la secretaría.
—Mejor que vengan pronto. Me estoy congelando —protestó la confitera— ¡Lindo resfrío voy a tener mañana!
—Si quiere, le ofrezco mi hábito de abrigo —ironizó el monaguillo.
—Ni loca.
—En ese caso —dijo el coronel—, lo acepto yo de buena gana. No me dan impresión los muertos.
Se levantó a buscar el hábito, pero algo lo detuvo.
—Allí...allí está esa mujer.
Todos miramos hacia donde nos señalaba. Ahora, frente al confesionario, se arrodillaba doña Lila.
—Se los dije. Es su fantasma que se burla de nosotros —dijo la confitera.
—Insisto. No en la casa de Dios —replicó el cura párroco— De todos modos, sugiero que recemos para defendernos del Mal.
Comenzó un padrenuestro al que nos fuimos uniendo paulatinamente. A mí me parecía inútil. Si, como afirmaba la confitera, doña Lila había sido tentada por el Maligno, ¿de qué servía ahora nuestro rezo? Tentarse presuponía el libre albedrío, porque siempre nos quedaba ese segundo —breve y a la vez infinito— en que el alma podía retractarse.
—...y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén.
La sombra de doña Lila seguía en el reclinatorio.
—¿Por qué no prendemos más velas. Los fantasmas temen la luz —dijo con sorna el coronel.
—No es gracioso —dijo la confitera.
—Como sea, no me quedan más velas. Le di la última a la hermana Esperanza —dijo el monaguillo.
Como si hubiera escuchado su nombre, la monjita salió de la secretaría con una mano aferrada al candil.
—¡Cuidado con el fantasma! —le advirtió la confitera.
—¿Qué fantasma?
El espectro de doña Lila había desaparecido a la luz de la vela de la monjita.
—¿No les dije? —saltó el coronel— Los fantasmas huyen de la luz.
El monaguillo intentó poner algo de orden.
—Hermana, ¿podría volver a la secretaría? Es una prueba que quiero hacer.
—Por supuesto.
Al retirarse la monjita, el espectro de doña Lila reapareció.
—Es la santidad de la hermana Esperanza. Su luz hace retroceder al Maligno —dijo la confitera.
—La luz que emana del Espíritu Santo —acotó el cura párroco.
El monaguillo se rascó la barbilla pensativo.
—No hay duda de que Dios intenta iluminarnos acerca de algo que la razón humana, ciega como es, no percibe. Y lo hace por un medio material como es la simple luz de una vela.
—¿Qué cosa? —preguntó el coronel.
—No hay fantasmas, sino sombras.
—¿Cuál es la diferencia?
—Las sombras son proyectadas por los cuerpos iluminados, no así los fantasmas.
—No sé a dónde se dirige.
—Ahora lo verá.
Subido a uno de los bancos, el monaguillo apagó las velas del candelabro que estaba junto a la columna. Simultáneamente, doña Lila fue perdiendo la cabeza, el tronco, las piernas. La hermana Esperanza regresó.
—No comprendo —dijo el coronel.
—La imagen que veíamos de doña Lila era en realidad la sombra proyectada de aquel demonio del ángulo del capitel. Si se fijan bien, está haciendo la genuflexión.
Estábamos asombrados.
—¿Y la muerta? —preguntó la confitera.
—Dentro del confesionario, sin duda. El asesino aprovechó la oscuridad de hace un rato para guardar el cadáver.
—¿Con qué objeto? —preguntó el coronel.
—Burlarse de nuestras supersticiones, supongo.
—No tiene sentido. Yo misma vi a doña Lila confesándose —dijo la confitera.
—Todos creyeron verla, porque era lo que se esperaba de ella. Cada domingo, como es sabido, se pasaba la misa entera ante el confesionario. La verdad es que nunca estuvo allí; sólo se trataba de la proyección de la estatuilla en el capitel gracias al efecto de la luz. Una ilusión óptica.
—Sigo sin convencerme. El padre Alberto es testigo de que doña Lila se confesó —dijo la confitera— ¿No es así, padre?...¿Padre Alberto?
El cura confesor no respondió. Ya se oían las sirenas de los patrulleros, cada vez más cerca. En la penumbra, una sotana corrió hacia la salida, de una patada dio contra el piso el banco que sostenía el portón y salió a la calle.
Tras declarar ante la policía, volvimos a nuestros hogares. El coronel se ofreció a acompañarme a casa.
—Parece que el padre Alberto cortó el cable de la electricidad para dejar a oscuras la iglesia y así matar a la solterona con facilidad.
—La policía cree que se quedó con el cadáver dentro del confesionario durante toda la misa.
—¡Y en el pueblo decían que era yo el bruto!
—No confunda las cosas. Usted es bruto; él es siniestro.
—¿Siniestro?
—El modo como jugó con nosotros moviendo el cuerpo a su antojo.
El coronel cruzó la calle sin decir palabra. Luego dijo:
—¿Por qué lo hizo?
—Ya oyó la teoría de nuestro párroco. El padre Alberto y doña Lila fueron novios de jóvenes. Ella no se sobrepuso después de que él decidiera hacerse sacerdote. Despechada, se dedicaría los próximos cincuenta años a reclinarse ante el confesionario para reprocharle el que la dejara. Él no podía hacer nada. Estaba obligado a confesarla siendo como era el cura confesor. Muchas veces pidió el traslado, pero por una u otra causa le fue denegado. No tuvo otra salida que deshacerse de ella.
—Romántico... Espantoso, pero romántico al fin.
—Demasiado romántico y espantoso para mí. Y no me convence. ¿Por qué matarla ahora, después de haberla soportado durante cincuenta años?
—Un momento de debilidad lo tiene cualquiera.
—A eso iba. La verdadera causa fue la tentación. El padre Alberto no pudo resistir la tentación de cometer un crimen en su propia parroquia y ante sus propios feligreses.
—No lo entiendo. Él era un hombre de Dios.
—Sí, pero recuerde que pasó el último tiempo entre criminales.
—Convirtiéndolos.
—Convirtiéndolos y confesándolos.
—Debió oír cada historia.
—Y, para comprender la mente criminal, debió pensar como uno.
—¿No había un personaje, un sacerdote, que resolvía enigmas gracias a haber tratado con criminales?
—No sé de qué habla. Yo le digo que el padre Alberto entendió, creo, que la diferencia entre ponerse en el lugar del pecador y serlo es muy sutil. Finalmente, ¿qué sentido tiene una vida de santidad si Dios perdona a todas las criaturas, a todas, hasta las más viles?
Llegamos al puente y lo atravesamos. Un patrullero se nos adelantó y se detuvo en medio del puente. Un policía bajó e inspeccionó el río con su linterna.
—Allí está.
Nos asomamos. Sobre el lecho del río, yacía de bruces el padre Alberto. Se había desnucado al arrojarse a las aguas, mientras buscaba un medio de fuga. En su ausencia, el pobre no supo que hacía meses que no llovía en las sierras y que, por lo tanto, el nivel del río estaba demasiado bajo”.
Eloísa Suárez nació en la ciudad de Buenos
Aires en 1970. Durante varios años enseñó latín en la Facultad de Filosofía
y Letras, Universidad de Buenos Aires. Sus elecciones literarias van un poco a contrapelo de lo que se está editando actualmente y sus cuentos se pueden enmarcar dentro del género fantástico en sentido amplio, abarcando tanto el policial como los cuentos de terror. Reconoce como influencias literarias a Rodolfo Walsh, Manuel Peyrou, Poe, Chesterton y Hawthorne, por mencionar algunos.