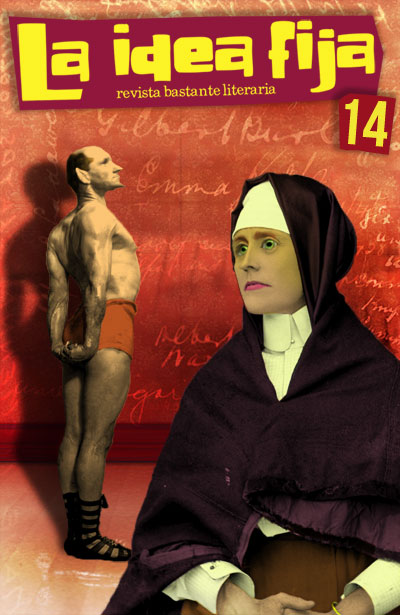
¡Ayjuemáquina!
En el apogeo de X-504
Jotamario Arbeláez
En el apogeo de X-504
Jotamario Arbeláez
Después de haber conocido a Gonzaloarango y de haber sido ungido por él,
a los 18 años uno sabía lo que tenía que decir –y de qué manera– para enderezar este mundo, o para acabarlo de torcer,
antes de que, producto de una falsa alarma de ataque, nos cayera encima la bomba atómica de la guerra fría, ya fuera de éste o aqueste.
Lo que nos faltaba era máquina de escribir, ese sofisticado instrumento mecánico que convertía el pensamiento inasible en auténticas bombas molotov en forma de manifiestos.
“Hay que salvar el país con máquinas prestadas”, nos escribía desde Medellín Dariolemos a mano alzada, mano que él necesitaba para otras actividades.
Y más tarde: “Mis poemas, poetas, nada que se pasan a máquina. Tendré que robar una”. Cartas que Alfredo Sánchez publicó en el suplemento Esquirla.
El poeta Jaime Jaramillo Escobar, quien había estudiado con “el profeta” en el liceo Juan de Dios Uribe, de Andes, y con él se había bañado desnudo en el río San Juan mientras leían a Platón, a escondidas de doña Nena y de doña Amalia,
vivía en Cali cuando éste llegó a proclamar su zaratustro-kafkiano evangelio del nadaísmo.
Gonzalo nos impuso las órdenes de la misión que era poco menos que acabar con todo lo que se venía interponiendo en la consecución del reino del hombre nuevo.
Hicimos entonces una tripleta con el poeta Elmo Valencia, que acababa de regresar de USA,
dueño de una expresión literaria desconcertante adquirida de su vinculación con los beatniks y aplicada en su Ciudad de los gatos.
Jaime laboraba en la Administración de Impuestos –el nadaísmo estaba contra el trabajo–, manejando unas computadoras gigantes de la IBM para controlar evasores.
Pagaba sus impuestos cumplidamente, se bañaba todos los días, usaba trajes correctos, no bebía ni fumaba, no hacía vida social, andaba bien peluqueado, vivía solo, adoraba a Carlo Coccioli, los domingos se iba a nadar a la piscina olímpica con los muchachitos de Palmira y en la noche a la lucha libre con algún recluta del batallón Pichincha.
Había abrazado el nadaísmo sin mayor entusiasmo, más que todo para ser consecuente con la amistad de su admirado condiscípulo, pero sin participar del bullicio.
Aventuro que para despelucar su conciencia, se tomaba el trabajo de editar una hoja mimeografiada llena de veneno contra la burguesía, que se llamaba El Alacrán,
y salía a medianoche con sus pantaloncitos forrados a repartirla por debajo de la puerta de los privilegiados durmientes, corriendo el riesgo de que lo mordieran sus perros.
Para evitar ser identificado, lo que le acarrearía problemas laborales, dado que el nadaísmo por entonces producía más miedo que admiración o repulsa,
decidió comenzar a firmar sus producciones literarias para la prensa como X-504.549, que era el número de su cédula.
Le aconsejé que, en son de la brevedad, le suprimiera tres dígitos, con lo cual quedaría además a salvo de los sabuesos de la registraduría.
Habitaba en el quinto piso del Edificio Torres y Torres y había adquirido por cuotas una máquina Underwood Estudio 44 con la que comenzó a transformar sus Poemas de la envidia,
que así se llamaba la obra que había venido tejiendo desde cuando se desempeñaba como inspector de policía, en Altamira, mucho antes del nadaísmo,
influenciada por una pila de líricos persas (recuerdo en su biblioteca El Rubaiyyat de Omar Jayam y los Gazales de Haffiz),
al lado de José y sus hermanos, La montaña mágica y Muerte en Venecia, de Thomas Mann, El lobo estepario, Demian y Juego de abalorios, de Herman Hesse, La muralla china y La colonia penitenciaria, de Kafka, Los evangelios apócrifos, de algún espíritu santo chimbo pero igualmente iluminador, y los casos más impresionantes de parapatías tratadas por el doctor Steckel, que aún conservo.
Así fueron surgiendo Los poemas de la ofensa, que se constituiría en el libro señero de la poesía colombiana y yo soñaba que universal algún día.
Como el Poe –así le llamaba Gonzalo–, trabajaba ocho horas o más en una oficina del Palacio Nacional,
nos prestaba la llave de su apartamento para que alternativamente hiciéramos uso de su máquina de escribir para maquinar.
Para mí era un júbilo ingresar al modesto pero impecable recinto, bien barrido y trapeado, la cama bien tendida, todo en su orden,
con la excepción de un goteo en la ducha que, después de tratar en balde de contrarrestar con una llave inglesa que se consiguió,
se rindió y llamó a un plomero, quien le arregló el daño a satisfacción.
En el apartamento del habitante del quinto piso escribí, comenzando el 60, Santa Librada College, para cobrar la afrenta que me había hecho el colegio al escamotearme el diploma, y los cuentos que alcancé a publicar en los suplementos capitalinos, donde nos daban cabida preferencial.
El hecho es que, cada vez que me sentaba a la máquina, encontraba al lado derecho un montículo creciente con sus recientes poemas, Conversación con WW, Mamagrande, Diario de la fiebre, Visita de la ballena a X-504, Aviso a los moribundos, lo que me hacía pensar que usurpaba el puesto y el instrumento del mejor poeta del mundo.
Elmo le extrajo a esa máquina, porque eso es lo que hace el poeta, Extraña visión, alucinada panorámica sobre Nueva York que casi no acaba, y que cuando publicó en Lecturas Dominicales, ilustrada por Malmgren Restrepo, creó una conmoción de la que aun no nos reponemos.
A veces llegábamos los sábados o domingos en son de trabajo, él nos abría la puerta rigurosamente desnudo –por algo estaba en su ámbito–, nos preparaba, colaba y servía su tinto ritual, y nos advertía que los fines de semana la máquina para escribir era toda suya.
Tenía razón. Un sábado estaba con El Monje Loco –como Gonzalo llamaba a Elmo–, tomando el insípido tinto del Café Colombia cuando llegó el Poe cariacontecido y se sentó entre nosotros.
Qué escribiste hoy, Poe, le preguntamos. Una tragedia –tajante. Y cómo se llama, inquirimos. La máquina de escribir. ¿Cómo La máquina de sumar, de Elmer Rice?, le dije para lucirme.
Se paró de la mesa con el rostro alterado y gritó por primera vez en la vida, mirándonos a los ojos: ¡Se robaron la máquina de escribir!
Ayjuemáquina. Quedamos fríos. El Monje y yo nos interrogamos con la mirada. Hasta aquí llegó nuestra obra, pensamos. Nos acordamos del anuncio de Dariolemos. Y nos dolió que el Poe sospechara de nosotros.
Han pasado de ese día cincuenta y dos años y tres meses. Hoy que el Poe está cumpliendo 80 en medio del regocijo y de la celebración nacional por su obra que para mí sigue siendo la del mejor poeta del mundo,
aprovecho para jurarle que el ladrón no fue ni Elmo ni yo. Ni siquiera Lemos.
Fue el plomero.
a los 18 años uno sabía lo que tenía que decir –y de qué manera– para enderezar este mundo, o para acabarlo de torcer,
antes de que, producto de una falsa alarma de ataque, nos cayera encima la bomba atómica de la guerra fría, ya fuera de éste o aqueste.
Lo que nos faltaba era máquina de escribir, ese sofisticado instrumento mecánico que convertía el pensamiento inasible en auténticas bombas molotov en forma de manifiestos.
“Hay que salvar el país con máquinas prestadas”, nos escribía desde Medellín Dariolemos a mano alzada, mano que él necesitaba para otras actividades.
Y más tarde: “Mis poemas, poetas, nada que se pasan a máquina. Tendré que robar una”. Cartas que Alfredo Sánchez publicó en el suplemento Esquirla.
El poeta Jaime Jaramillo Escobar, quien había estudiado con “el profeta” en el liceo Juan de Dios Uribe, de Andes, y con él se había bañado desnudo en el río San Juan mientras leían a Platón, a escondidas de doña Nena y de doña Amalia,
vivía en Cali cuando éste llegó a proclamar su zaratustro-kafkiano evangelio del nadaísmo.
Gonzalo nos impuso las órdenes de la misión que era poco menos que acabar con todo lo que se venía interponiendo en la consecución del reino del hombre nuevo.
Hicimos entonces una tripleta con el poeta Elmo Valencia, que acababa de regresar de USA,
dueño de una expresión literaria desconcertante adquirida de su vinculación con los beatniks y aplicada en su Ciudad de los gatos.
Jaime laboraba en la Administración de Impuestos –el nadaísmo estaba contra el trabajo–, manejando unas computadoras gigantes de la IBM para controlar evasores.
Pagaba sus impuestos cumplidamente, se bañaba todos los días, usaba trajes correctos, no bebía ni fumaba, no hacía vida social, andaba bien peluqueado, vivía solo, adoraba a Carlo Coccioli, los domingos se iba a nadar a la piscina olímpica con los muchachitos de Palmira y en la noche a la lucha libre con algún recluta del batallón Pichincha.
Había abrazado el nadaísmo sin mayor entusiasmo, más que todo para ser consecuente con la amistad de su admirado condiscípulo, pero sin participar del bullicio.
Aventuro que para despelucar su conciencia, se tomaba el trabajo de editar una hoja mimeografiada llena de veneno contra la burguesía, que se llamaba El Alacrán,
y salía a medianoche con sus pantaloncitos forrados a repartirla por debajo de la puerta de los privilegiados durmientes, corriendo el riesgo de que lo mordieran sus perros.
Para evitar ser identificado, lo que le acarrearía problemas laborales, dado que el nadaísmo por entonces producía más miedo que admiración o repulsa,
decidió comenzar a firmar sus producciones literarias para la prensa como X-504.549, que era el número de su cédula.
Le aconsejé que, en son de la brevedad, le suprimiera tres dígitos, con lo cual quedaría además a salvo de los sabuesos de la registraduría.
Habitaba en el quinto piso del Edificio Torres y Torres y había adquirido por cuotas una máquina Underwood Estudio 44 con la que comenzó a transformar sus Poemas de la envidia,
que así se llamaba la obra que había venido tejiendo desde cuando se desempeñaba como inspector de policía, en Altamira, mucho antes del nadaísmo,
influenciada por una pila de líricos persas (recuerdo en su biblioteca El Rubaiyyat de Omar Jayam y los Gazales de Haffiz),
al lado de José y sus hermanos, La montaña mágica y Muerte en Venecia, de Thomas Mann, El lobo estepario, Demian y Juego de abalorios, de Herman Hesse, La muralla china y La colonia penitenciaria, de Kafka, Los evangelios apócrifos, de algún espíritu santo chimbo pero igualmente iluminador, y los casos más impresionantes de parapatías tratadas por el doctor Steckel, que aún conservo.
Así fueron surgiendo Los poemas de la ofensa, que se constituiría en el libro señero de la poesía colombiana y yo soñaba que universal algún día.
Como el Poe –así le llamaba Gonzalo–, trabajaba ocho horas o más en una oficina del Palacio Nacional,
nos prestaba la llave de su apartamento para que alternativamente hiciéramos uso de su máquina de escribir para maquinar.
Para mí era un júbilo ingresar al modesto pero impecable recinto, bien barrido y trapeado, la cama bien tendida, todo en su orden,
con la excepción de un goteo en la ducha que, después de tratar en balde de contrarrestar con una llave inglesa que se consiguió,
se rindió y llamó a un plomero, quien le arregló el daño a satisfacción.
En el apartamento del habitante del quinto piso escribí, comenzando el 60, Santa Librada College, para cobrar la afrenta que me había hecho el colegio al escamotearme el diploma, y los cuentos que alcancé a publicar en los suplementos capitalinos, donde nos daban cabida preferencial.
El hecho es que, cada vez que me sentaba a la máquina, encontraba al lado derecho un montículo creciente con sus recientes poemas, Conversación con WW, Mamagrande, Diario de la fiebre, Visita de la ballena a X-504, Aviso a los moribundos, lo que me hacía pensar que usurpaba el puesto y el instrumento del mejor poeta del mundo.
Elmo le extrajo a esa máquina, porque eso es lo que hace el poeta, Extraña visión, alucinada panorámica sobre Nueva York que casi no acaba, y que cuando publicó en Lecturas Dominicales, ilustrada por Malmgren Restrepo, creó una conmoción de la que aun no nos reponemos.
A veces llegábamos los sábados o domingos en son de trabajo, él nos abría la puerta rigurosamente desnudo –por algo estaba en su ámbito–, nos preparaba, colaba y servía su tinto ritual, y nos advertía que los fines de semana la máquina para escribir era toda suya.
Tenía razón. Un sábado estaba con El Monje Loco –como Gonzalo llamaba a Elmo–, tomando el insípido tinto del Café Colombia cuando llegó el Poe cariacontecido y se sentó entre nosotros.
Qué escribiste hoy, Poe, le preguntamos. Una tragedia –tajante. Y cómo se llama, inquirimos. La máquina de escribir. ¿Cómo La máquina de sumar, de Elmer Rice?, le dije para lucirme.
Se paró de la mesa con el rostro alterado y gritó por primera vez en la vida, mirándonos a los ojos: ¡Se robaron la máquina de escribir!
Ayjuemáquina. Quedamos fríos. El Monje y yo nos interrogamos con la mirada. Hasta aquí llegó nuestra obra, pensamos. Nos acordamos del anuncio de Dariolemos. Y nos dolió que el Poe sospechara de nosotros.
Han pasado de ese día cincuenta y dos años y tres meses. Hoy que el Poe está cumpliendo 80 en medio del regocijo y de la celebración nacional por su obra que para mí sigue siendo la del mejor poeta del mundo,
aprovecho para jurarle que el ladrón no fue ni Elmo ni yo. Ni siquiera Lemos.
Fue el plomero.
Jotamario Arbeláez Nació en Cali, Colombia, en 1940. Fue uno de los miembros más importantes del movimiento nadaísta que revolucionó la poesía colombiana en los 60. En 1980 ganó el Premio Nacional de Poesía (auspiciado por la Editorial Oveja Negra y la revista Golpe de Dados) con su poemario Mi reino por este mundo. También ha escrito junto con Elmo Valencia El libro rojo de Rojas y realizó las antologías Doce poetas nadaístas de los últimos días y El espíritu erótico. Actualmente preside la fundación casa del nadaísmo Gonzalo Arango y acaban de aparecer sus antimemorias nadaístas tituladas nada es para siempre y en París la edición bilingue de el cuerpo de ella, un libro de poemas escrito en 1961 con el que acaba de ganar un premio de poesía. Como publicista participó en las campañas políticas de Belisario Betancur, Álvaro Gómez y Andrés Pastrana.