
Los padres de Muriel construían una casa en Adrogué. Como permanecerían dos años en la Capital, alquilaban un departamento en la 9 de Julio. Vivíamos a unas cuadras de ellos. También alquilábamos.
Después del colegio, iba con Muriel a andar en bicicleta por la plaza Congreso. Algunas tardes ya eran otoñales, otras evocaban el verano. En febrero, mi padre me había comprado una bicicleta usada. Aunque intentó mejorarla pintándola de celeste, le resultó de un añil sucio. Tal color, decía, era original para una bicicleta y eso me distinguiría. Como si los objetos transmitieran sus cualidades a los dueños. La acepté: me atraía la palabra añil. En un libro de segundo se leía: 'un cielo de añil'. ¿Sería posible ese cielo?
Muriel era rubia, de piel terrosa y ojos azul sucio. Mi memoria la ve, deslucida por el paso del tiempo, el día en que nos conocimos. O más bien finge verla, porque de ese día tengo el recuerdo ajeno de nuestros padres. La emoción del reencuentro, después de unos años sin vernos, nos era impuesta ahora por voces adultas. Clarisa quería ser escritora; Muriel, bailarina. Tenía muchas posibilidades de entrar al Colón, según le había dicho un reconocido profesor de ballet.
Durante los meses en que reanudamos nuestra amistad, resigné mis horas de lectura. Ella recién se había instalado en la ciudad y necesitaba mi compañía. Solía burlarse de mi carácter crédulo. Y esa actitud se extendía a cosas dísímiles, en apariencia inconexas, como mi bicicleta usada y el ensimismamiento de mi padre. A mí me parecía que todo esto, sin embargo, ejercía sobre Muriel una secreta atracción. Por mi parte, sentía una repulsión recóndita por las arrugas tempranas de su madre, las típicas 'patas de gallo'. También me fastidiaba el interés exagerado de Muriel por los pormenores de la construcción de la casa de Adrogué, y por las ocupaciones de un grupo de varones que pasaban las tardes en la plaza. Ella siempre saludaba a uno. Nunca le pregunté de dónde lo conocía. Era petiso y con rulos, mandaba a los otros chicos y se la pasaba rebotando la pelota de una a otra rodilla. Quería que lo llamaran Kempes. A Muriel apenas la miraba, a pesar de que ella se esforzaba por llamar su atención. Yo no existía para ellos ni los saludaba. Sin embargo, como eran agradables para Muriel, debían serlo para mí.
Algunas tardes, mientras copiaba del pizarrón la última tarea, me decía, inquieta, que en un rato rodearíamos la plaza con Muriel montadas en la bici. Kempes y su grupo jugarían al fútbol. Otras tardes, me abochornaba la idea de encontrarlos y, una vez en casa, cuando sonaba el timbre del portero eléctrico, apagaba las luces para simular que el departamento estaba vacío. Terminados los timbrazos, permanecía a oscuras durante un rato largo, mientras pensaba en la excusa que daría al día siguiente.
Me gustaba caminar mirándome siempre los zapatos (es estúpido que ahora no recuerde cómo eran), con los hombros caídos, arrastrando los pies, el delantal arrugado y los puños entintados, soportando un mochilón en la espalda. Así regresaba del colegio una tarde en que me había demorado jugando a la salida. Se acercaba el invierno. El cielo advertía la venida de la noche. Cuando llegué a casa, media hora más tarde que de costumbre, encontré a Muriel jugando ajedrez con mi padre, que había venido temprano del trabajo. Entre las rendijas de las persianas bajas se adivinaban restos de cielo crepuscular. Me saludaron con apatía. Los rasgos morunos de mi papá se articularon: - Muriel aprende ajedrez como una bala.
- Ya sé cómo se mueve el peón, el alfil, el caballo, la reina...
- El ajedrez es un plomo -me limité a decir, mientras arrojaba la mochila en un sillón. Fui a la cocina y me preparé un Tody. Aunque nuestra casa era grande, las habitaciones y los objetos se concentraban para mí en un único espacio. Esa cercanía me oprimía.
- Deberías tratar de aprender. Mirá Muriel. En una hora ya conoce cuatro movimientos.
- Eso. Vení que te enseño - insistió ella en tono maternal.
Más tarde, andábamos en bici. Me costaba pedalear porque Muriel pesaba. Si la dejaba manejar, acabaríamos del otro lado de la plaza, donde se juntaba la barrita de Kempes. El camino de baldositas blancas, las flores lilas del jacarandá diseminadas sobre la tierra, su piel terrosa realzando el color de sus ojos, la caída del sol tras la cúpula del Congreso.

En mayo anochecía pronto. Nuestras familias advirtieron el peligro de dos nenas solas en la plaza a esas horas. Pasaríamos las tardes juntas en lo de Muriel, un edificio en construcción donde la mayoría de los departamentos estaban desocupados. La gente del barrio lo consideraba un edificio de categoría. Muriel se obsesionaba con hurgar en los departamentos vacíos.
Apenas nos quedamos solas, hicimos nuestra primera salida. Recorreríamos los pisos uno a uno hasta llegar a la terraza. Usaríamos la escalera para no llamar la atención. Los departamentos diferían del de Muriel: grandes ventanales de pared a pared y habitaciones espaciosas, alfombradas. En penumbras, esos espacios nos parecían bosques salidos de cuentos fátidicos. Nos moríamos de miedo. La terraza no fue más agradable, con cuatro mamarrachos -ahora pienso que quizá eran tanques de agua- distribuidos laberínticamente en tabiques. Ingresamos secretamente; temíamos que el portero nos escuchara, porque a esa hora recogía la basura en el edificio por el ascensor. A veces se metía en la terraza: 'algunos sucios del edificio dejaban porquerías'. Inspeccionamos los pasillos de tabiques y nos decepcionamos al ver que no había tal laberinto. Nos asomamos a ver la calle, los autos, las plazoletas de la 9 de Julio, al portero apilando la basura cerca de un poste. A esa altura las cosas se alejaban tanto que eran ilusorias. Si se arrojaba una piedrita, no caería sobre un señor, sino sobre un muñequito. ¿Le perforaría la cabeza a esa velocidad? A mí me parecía que sí, Muriel insistía en que no. Entonces oímos el sonido amenazante del ascensor. Se detuvo en el último piso y percibimos roces de ropas entrando en la terraza.
- Nadie nos ve -murmuró una voz grave a unos metros de nosotras.
- No sé. A mí me da cagazo -respondió otra voz más grave.
- Vos dejá que yo hago todo. Desabrocháte.
Recuerdo confusas las dos figuras apostadas contra un tabique: una detrás de otra se agitaban en la penumbra. Estuvieron así un tiempo corto. Después se acomodaron y se fueron.
Faltaban dos meses para que Muriel rindiese el examen de admisión en el Colón. De cómo ansiaba ese día, de cómo se ejercitaba en las mañanas, me hablaba cuando registramos por segunda vez el edificio. Ahora descendíamos a un departamento que Muriel consideraba misterioso. Era de un solo ambiente, alfombrado y con un ventanal que daba a Cangallo. Nos pegamos al vidrio helado para ver a través, pero esa tarde la neblina era muy espesa y apenas sí se divisaban manchitas de distintos colores y tamaños que se desplazaban en la calle. Inútilmente giré mi mano sobre la ventana a modo de parabrisas. Miré a mi derecha y Muriel ya no estaba. La llamé varias veces. Sentí que respiraban a mis espaldas.
- Soy el lobo feroz -me dijo al oído una voz como de cinta pasada al revés- Vos Caperucita.
- Es un juego de tontos.
No me escuchó. Levantó los brazos y convirtió sus dedos largos y huesudos en garras. Se me tiró encima y me rodeó con los brazos. Me apretaba la cintura.
- Soltá que me vas a ahogar.
Le pellizqué las muñecas hasta que me largó.
- Eso por no querer hacer de Caperucita. La próxima te morfo, como el lobo del cuento.
Furiosa, me marché por el ascensor.
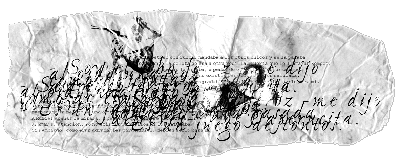
Hacía varios días que nos encerraban en la casa de Muriel. El portero había tirado la bronca: nosotras correteábamos por el edificio y dejábamos los ventanales marcados. Muriel no tenía televisión. Su casa ahogaba: dos cuartos diminutos, kitchinette y un baño sin bañera. Sus padres acostumbraban dejar siempre todas las luces encendidas. Una tarde escuchábamos un cassette en el cuarto del fondo. El que cantaba era español. A Muriel le encantaba ese tipo. En la canción una señora aprovechaba la ausencia del marido, que se había ido de cacería, y metía a uno que pasaba por la calle a dormir en su cama. Terminada la cinta, le pedí que la pasara de vuelta. Tantas veces la escuchamos (diez o doce seguidas) que ya la mujer, el amante y el marido que volvía con la escopeta eran más reales y próximos que los muebles de la habitación. ¿Qué haría la mujer, muerto el amante?. Se suicidaría, según Muriel; se buscaría otro, en mi versión. Después fuimos a la habitación de adelante, donde había dos camas marineras. Nos peleamos por quién dormiría arriba. Finalmente, Muriel me dejó la cama superior. Estaba fatigada ese día por la hora de gimnasia en el colegio, así que me dormí. Cuando me desperté, estaba a oscuras. Del baño llegaban restos de luminosidad celeste. Los ojos de Muriel me escrutaban en la oscuridad:
- Juguemos a 'Lobo está'.
- No tengo ganas -dije.
- Cuando llegás a tu casa, dormís -insistió- Yo soy el lobo y me escondo en el baño -saltó de la cama y corrió hacia el baño:
-Dále.
Me incorporé y dije con vocesita pueril:
- ¿Lobo está?
- Me estoy poniendo los pantalones -contestó una voz de cinta pasada al revés.
- ¿Lobo está?
- ... los zapatos.
- ¿Lobo?
- ...la camisa.
- ¿Lobo?
- ...la corbata.
- ¿Lobo? -silencio- ¿Lobo está?
Una fiera desnuda se perfiló en la oscuridad. La luz del baño le marcaba medio cuerpo: tenía las garras levantadas sobre una melena dorada y crespa. Era mitad lobo, mitad león. Yo fingía gritar de terror. Se trepó a la cama superior, me arrancó la capucha que me pesaba en la cabeza, se me tiró encima y me sacudí con la cara aplastada contra el colchón.
Al otro día mi papá llegó temprano con una sorpresa: un televisor color de veinte pulgadas. Lo enchufó y lo probó. Al rato sonó el timbre.
- Debe ser la pesada de tu amiga.
- No tengo ganas de verla.
- Entonces apagá las luces, porque sino se va a avivar de que hay alguien.
Nos escondimos en el balcón del lavadero que daba a la calle y me asomé con mucho cuidado. En la esquina de enfrente estaba Muriel. Miraba hacia nuestro piso. Se quedó bastante; se cansó y se fue. Prendimos la luz y seguimos mirando tele. A la hora, oímos de vuelta el timbre.
- Esta vez la vas a tener que atender. Ya debe de haber visto las luces -antes de atender el portero, me advirtió- No la hagas subir. Tampoco quiero que sepa del televisor.
Bajé en el ascensor. Cuando llegué, Muriel patinaba en el vestíbulo del edificio. Me dijo que el portero le había abierto :
- Te vine a mostrar mis nuevos patines. Me los compraron hoy.
Eran lindos. Mientras me los enseñaba, enumeraba las ventajas de sus patines levantando uno y otro pie para que yo viera las rueditas. Me invitó a ir a la plaza. Le dije que no podía: tenía muchos deberes.
Cuando subí, le conté a mi papá lo de los patines.
- ¿Viste?. Es una materialista. Vino sólo para mostrarte los patines nuevos.
Al otro mes Muriel fue aceptada en el Colón. De lunes a viernes tenía clases hasta las ocho. Yo miraba tele y a veces leía. Pasaron unas semanas y no nos vimos más.
Después del colegio, iba con Muriel a andar en bicicleta por la plaza Congreso. Algunas tardes ya eran otoñales, otras evocaban el verano. En febrero, mi padre me había comprado una bicicleta usada. Aunque intentó mejorarla pintándola de celeste, le resultó de un añil sucio. Tal color, decía, era original para una bicicleta y eso me distinguiría. Como si los objetos transmitieran sus cualidades a los dueños. La acepté: me atraía la palabra añil. En un libro de segundo se leía: 'un cielo de añil'. ¿Sería posible ese cielo?
Muriel era rubia, de piel terrosa y ojos azul sucio. Mi memoria la ve, deslucida por el paso del tiempo, el día en que nos conocimos. O más bien finge verla, porque de ese día tengo el recuerdo ajeno de nuestros padres. La emoción del reencuentro, después de unos años sin vernos, nos era impuesta ahora por voces adultas. Clarisa quería ser escritora; Muriel, bailarina. Tenía muchas posibilidades de entrar al Colón, según le había dicho un reconocido profesor de ballet.
Durante los meses en que reanudamos nuestra amistad, resigné mis horas de lectura. Ella recién se había instalado en la ciudad y necesitaba mi compañía. Solía burlarse de mi carácter crédulo. Y esa actitud se extendía a cosas dísímiles, en apariencia inconexas, como mi bicicleta usada y el ensimismamiento de mi padre. A mí me parecía que todo esto, sin embargo, ejercía sobre Muriel una secreta atracción. Por mi parte, sentía una repulsión recóndita por las arrugas tempranas de su madre, las típicas 'patas de gallo'. También me fastidiaba el interés exagerado de Muriel por los pormenores de la construcción de la casa de Adrogué, y por las ocupaciones de un grupo de varones que pasaban las tardes en la plaza. Ella siempre saludaba a uno. Nunca le pregunté de dónde lo conocía. Era petiso y con rulos, mandaba a los otros chicos y se la pasaba rebotando la pelota de una a otra rodilla. Quería que lo llamaran Kempes. A Muriel apenas la miraba, a pesar de que ella se esforzaba por llamar su atención. Yo no existía para ellos ni los saludaba. Sin embargo, como eran agradables para Muriel, debían serlo para mí.
Algunas tardes, mientras copiaba del pizarrón la última tarea, me decía, inquieta, que en un rato rodearíamos la plaza con Muriel montadas en la bici. Kempes y su grupo jugarían al fútbol. Otras tardes, me abochornaba la idea de encontrarlos y, una vez en casa, cuando sonaba el timbre del portero eléctrico, apagaba las luces para simular que el departamento estaba vacío. Terminados los timbrazos, permanecía a oscuras durante un rato largo, mientras pensaba en la excusa que daría al día siguiente.
Me gustaba caminar mirándome siempre los zapatos (es estúpido que ahora no recuerde cómo eran), con los hombros caídos, arrastrando los pies, el delantal arrugado y los puños entintados, soportando un mochilón en la espalda. Así regresaba del colegio una tarde en que me había demorado jugando a la salida. Se acercaba el invierno. El cielo advertía la venida de la noche. Cuando llegué a casa, media hora más tarde que de costumbre, encontré a Muriel jugando ajedrez con mi padre, que había venido temprano del trabajo. Entre las rendijas de las persianas bajas se adivinaban restos de cielo crepuscular. Me saludaron con apatía. Los rasgos morunos de mi papá se articularon: - Muriel aprende ajedrez como una bala.
- Ya sé cómo se mueve el peón, el alfil, el caballo, la reina...
- El ajedrez es un plomo -me limité a decir, mientras arrojaba la mochila en un sillón. Fui a la cocina y me preparé un Tody. Aunque nuestra casa era grande, las habitaciones y los objetos se concentraban para mí en un único espacio. Esa cercanía me oprimía.
- Deberías tratar de aprender. Mirá Muriel. En una hora ya conoce cuatro movimientos.
- Eso. Vení que te enseño - insistió ella en tono maternal.
Más tarde, andábamos en bici. Me costaba pedalear porque Muriel pesaba. Si la dejaba manejar, acabaríamos del otro lado de la plaza, donde se juntaba la barrita de Kempes. El camino de baldositas blancas, las flores lilas del jacarandá diseminadas sobre la tierra, su piel terrosa realzando el color de sus ojos, la caída del sol tras la cúpula del Congreso.

En mayo anochecía pronto. Nuestras familias advirtieron el peligro de dos nenas solas en la plaza a esas horas. Pasaríamos las tardes juntas en lo de Muriel, un edificio en construcción donde la mayoría de los departamentos estaban desocupados. La gente del barrio lo consideraba un edificio de categoría. Muriel se obsesionaba con hurgar en los departamentos vacíos.
Apenas nos quedamos solas, hicimos nuestra primera salida. Recorreríamos los pisos uno a uno hasta llegar a la terraza. Usaríamos la escalera para no llamar la atención. Los departamentos diferían del de Muriel: grandes ventanales de pared a pared y habitaciones espaciosas, alfombradas. En penumbras, esos espacios nos parecían bosques salidos de cuentos fátidicos. Nos moríamos de miedo. La terraza no fue más agradable, con cuatro mamarrachos -ahora pienso que quizá eran tanques de agua- distribuidos laberínticamente en tabiques. Ingresamos secretamente; temíamos que el portero nos escuchara, porque a esa hora recogía la basura en el edificio por el ascensor. A veces se metía en la terraza: 'algunos sucios del edificio dejaban porquerías'. Inspeccionamos los pasillos de tabiques y nos decepcionamos al ver que no había tal laberinto. Nos asomamos a ver la calle, los autos, las plazoletas de la 9 de Julio, al portero apilando la basura cerca de un poste. A esa altura las cosas se alejaban tanto que eran ilusorias. Si se arrojaba una piedrita, no caería sobre un señor, sino sobre un muñequito. ¿Le perforaría la cabeza a esa velocidad? A mí me parecía que sí, Muriel insistía en que no. Entonces oímos el sonido amenazante del ascensor. Se detuvo en el último piso y percibimos roces de ropas entrando en la terraza.
- Nadie nos ve -murmuró una voz grave a unos metros de nosotras.
- No sé. A mí me da cagazo -respondió otra voz más grave.
- Vos dejá que yo hago todo. Desabrocháte.
Recuerdo confusas las dos figuras apostadas contra un tabique: una detrás de otra se agitaban en la penumbra. Estuvieron así un tiempo corto. Después se acomodaron y se fueron.
Faltaban dos meses para que Muriel rindiese el examen de admisión en el Colón. De cómo ansiaba ese día, de cómo se ejercitaba en las mañanas, me hablaba cuando registramos por segunda vez el edificio. Ahora descendíamos a un departamento que Muriel consideraba misterioso. Era de un solo ambiente, alfombrado y con un ventanal que daba a Cangallo. Nos pegamos al vidrio helado para ver a través, pero esa tarde la neblina era muy espesa y apenas sí se divisaban manchitas de distintos colores y tamaños que se desplazaban en la calle. Inútilmente giré mi mano sobre la ventana a modo de parabrisas. Miré a mi derecha y Muriel ya no estaba. La llamé varias veces. Sentí que respiraban a mis espaldas.
- Soy el lobo feroz -me dijo al oído una voz como de cinta pasada al revés- Vos Caperucita.
- Es un juego de tontos.
No me escuchó. Levantó los brazos y convirtió sus dedos largos y huesudos en garras. Se me tiró encima y me rodeó con los brazos. Me apretaba la cintura.
- Soltá que me vas a ahogar.
Le pellizqué las muñecas hasta que me largó.
- Eso por no querer hacer de Caperucita. La próxima te morfo, como el lobo del cuento.
Furiosa, me marché por el ascensor.
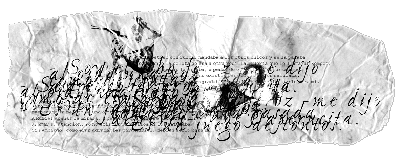
Hacía varios días que nos encerraban en la casa de Muriel. El portero había tirado la bronca: nosotras correteábamos por el edificio y dejábamos los ventanales marcados. Muriel no tenía televisión. Su casa ahogaba: dos cuartos diminutos, kitchinette y un baño sin bañera. Sus padres acostumbraban dejar siempre todas las luces encendidas. Una tarde escuchábamos un cassette en el cuarto del fondo. El que cantaba era español. A Muriel le encantaba ese tipo. En la canción una señora aprovechaba la ausencia del marido, que se había ido de cacería, y metía a uno que pasaba por la calle a dormir en su cama. Terminada la cinta, le pedí que la pasara de vuelta. Tantas veces la escuchamos (diez o doce seguidas) que ya la mujer, el amante y el marido que volvía con la escopeta eran más reales y próximos que los muebles de la habitación. ¿Qué haría la mujer, muerto el amante?. Se suicidaría, según Muriel; se buscaría otro, en mi versión. Después fuimos a la habitación de adelante, donde había dos camas marineras. Nos peleamos por quién dormiría arriba. Finalmente, Muriel me dejó la cama superior. Estaba fatigada ese día por la hora de gimnasia en el colegio, así que me dormí. Cuando me desperté, estaba a oscuras. Del baño llegaban restos de luminosidad celeste. Los ojos de Muriel me escrutaban en la oscuridad:
- Juguemos a 'Lobo está'.
- No tengo ganas -dije.
- Cuando llegás a tu casa, dormís -insistió- Yo soy el lobo y me escondo en el baño -saltó de la cama y corrió hacia el baño:
-Dále.
Me incorporé y dije con vocesita pueril:
- ¿Lobo está?
- Me estoy poniendo los pantalones -contestó una voz de cinta pasada al revés.
- ¿Lobo está?
- ... los zapatos.
- ¿Lobo?
- ...la camisa.
- ¿Lobo?
- ...la corbata.
- ¿Lobo? -silencio- ¿Lobo está?
Una fiera desnuda se perfiló en la oscuridad. La luz del baño le marcaba medio cuerpo: tenía las garras levantadas sobre una melena dorada y crespa. Era mitad lobo, mitad león. Yo fingía gritar de terror. Se trepó a la cama superior, me arrancó la capucha que me pesaba en la cabeza, se me tiró encima y me sacudí con la cara aplastada contra el colchón.
Al otro día mi papá llegó temprano con una sorpresa: un televisor color de veinte pulgadas. Lo enchufó y lo probó. Al rato sonó el timbre.
- Debe ser la pesada de tu amiga.
- No tengo ganas de verla.
- Entonces apagá las luces, porque sino se va a avivar de que hay alguien.
Nos escondimos en el balcón del lavadero que daba a la calle y me asomé con mucho cuidado. En la esquina de enfrente estaba Muriel. Miraba hacia nuestro piso. Se quedó bastante; se cansó y se fue. Prendimos la luz y seguimos mirando tele. A la hora, oímos de vuelta el timbre.
- Esta vez la vas a tener que atender. Ya debe de haber visto las luces -antes de atender el portero, me advirtió- No la hagas subir. Tampoco quiero que sepa del televisor.
Bajé en el ascensor. Cuando llegué, Muriel patinaba en el vestíbulo del edificio. Me dijo que el portero le había abierto :
- Te vine a mostrar mis nuevos patines. Me los compraron hoy.
Eran lindos. Mientras me los enseñaba, enumeraba las ventajas de sus patines levantando uno y otro pie para que yo viera las rueditas. Me invitó a ir a la plaza. Le dije que no podía: tenía muchos deberes.
Cuando subí, le conté a mi papá lo de los patines.
- ¿Viste?. Es una materialista. Vino sólo para mostrarte los patines nuevos.
Al otro mes Muriel fue aceptada en el Colón. De lunes a viernes tenía clases hasta las ocho. Yo miraba tele y a veces leía. Pasaron unas semanas y no nos vimos más.
Eloísa Suárez nació en la ciudad de Buenos
Aires en 1970. Durante varios años enseñó latín en la Facultad de Filosofía
y Letras, Universidad de Buenos Aires. Sus elecciones literarias van un poco a contrapelo de lo que se está editando actualmente y sus cuentos se pueden enmarcar dentro del género fantástico en sentido amplio, abarcando tanto el policial como los cuentos de terror. Reconoce como influencias literarias a Rodolfo Walsh, Manuel Peyrou, Poe, Chesterton y Hawthorne, por mencionar algunos.