
Capítulo HHH
Ahora sí es verdad que me encontraba de verdad en la calle. Y lo peor de todo: con mi ritmo habitual de vida la plata no me alcanzaría ni para tres meses. Llamé a Laureano a Miami y le expliqué la situación.—Bueno, véngase pues, y aquí lo acomodamos, viejito.
Pero qué va. Estando en la soledad del apartamento que alquilé en la Alta Florida me puse a meditar. Y me acobardé. Ese cachaco debía hallarse metido hasta el pescuezo en un negociazo de a kilos. Quizá toneladas. Con razón ostentaba ese Pent House en Coral Gables, se desplazaba en un BMW, y aquel beeper que no paraba de sonar nunca. Esos negocios no van conmigo. Hay que tener los nervios supertemplados, o como dicen los gringos, you gotta have guts. Y las esféricas bien puestas.
Agarré una depresión increíble. Estuve días enteros sin hacer nada, contemplando los aguaceros mojar las faldas del Ávila a través de la ventana corrediza y tomando Polar como un campeón. La desidia total, en suma. Intenté comunicarme con Charlie. Marqué para México y para Los Ángeles sin resultado alguno. Con mis amigos de Caracas ni lo pensé. I was overwhelmed and I didn’t want to pretend that things went on as usual. Shame on me, at last. There were several times that this thought hit upon my head that I was doomed. Nevertheless, I wanted to sort things out, even if it was for the last time, with a grand finale. I knew I could make it. But how?
Los dos primeros días fueron terribles. La misma pregunta iba, venía, retornaba y se me retorcía en el occipucio. "¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? Gran dilema". Después, de la misma manera como había venido, se diluía en el placer del ocio y la nada.
Me la pasaba desnudo, encendiendo alternativamente el televisor, la radio, el tocadiscos, el betamax, el microondas y alguno que otro cachito. Los recuerdos de todas ellas me atacaban en ráfagas fugaces, empezando por Cheryl y finalizando con Ornela. Le daba unos toques al viejo y leal Chancleto para solazarme en el recuerdo de interminables fornicaciones. La erección no tardaba en llegar y, as usual, se me afiebraba la imaginación con nuevas maneras de hacérmela. Utilicé lechosas, botellones de agua mineral, dispensadores de papel aluminio, conchas de plátano, bistecs crudos, huevos batidos y un sinfín de adicionales sucedáneos de vulvas. Sin olvidar las viejas y queridas manos de israelita desocupado, vago y aberradito que Yijova me dio. Uno de estos días, lo juro por los cimientos del Muro de Los Lamentos, me dedicaré a describir concienzudamente, bien sea en un tratado o en un manual, las quinientas millones de posibilidades de que uno dispone para hacérsela y disfrutarlo a plenitud, casi como si fuera the real thing. Apuesto que será todo un best seller. I became, on those lazy and penniless days, not only the undisputed king of lies but also the king of el cucazo loco — y sin muñeca inflable.
A la semana y pico tuve que salir a reencontrarme con el mundo. La nevera se había vaciado, tanto de Polar como de pan y mayonesa kosher. Pero la excusa principalísima, no podía ser de otro modo, fue que, al fin, ubiqué a Ornela.
Había olvidado pedirle su teléfono en Caracas. No me quedó más remedio que coger la guía y contemplar la posibilidad de contactar a todos los abonados apellidados Pérez. Empresa ciclópea, por decir lo menos. El dedo índice se me ampollaría. No, thanks. El sólo esfuerzo de esforzarme en pensar en el esforzado esfuerzo de esforzarme me daba calambres en la silla turca del esfenoides. Hasta que me acordé de Javier Grimán. Di con su número en el amasijo de mis papeles y, holy heavens, al primer intento me respondió el susodicho.
—Ay, pero qué eztupenda zorpreza, amigable Benny. ¿Dónde te habíaz metido?
En realidad el tipo no me caía mal. No tardé en sonsacarlo para llevarlo a terrenos de mi interés, verbigracia, Ornela’s whereabouts.
—Sí, vale, la ando buscando porque ... porque no nos veíamos desde que estudiábamos bachillerato, tú sabes, nosotros éramos muy amigos y teníamos un montón de años cada quien por su lado hasta que nos encontramos en tu fiesta en Miami
"God save the mighty king of bulshit", no pude dejar de pensar.
—Qué cheverízimo ...
—Ella y yo éramos casi como hermanos.
—Grandiozo, amigable Benny.
—Y bueno, qué te digo, la otra noche me robaron el carro saliendo del "Gazebo" con todo lo que cargaba adentro: el maletín, la agenda, tarjetas, todo, vale, me dejaron en la calle. Entonces me dije: Javier Grimán es el hombre y aquí me tienes, pidiéndote que me hagas la segunda.
El tipo soltó un suspiro grueso del otro lado de la línea.
—Qué encantado eztoy de volver a zaber de ti. Te diré que no haz podido llamar en mejor momento. Mañana, prezizamente, voy a ofrezerle una zena ezpezial a Orne. No te preocúpez, no va a venir mucha gente. Ez algo maz bien íntimo. Y, por zupuezto, que tú eztaz cordialízimamente convidado, amigable Benny.
—Oye, magnífico.
—Y tú zeraz la zorpreza de la noche porque no pienzo dezirle a Orne que te he invitado.
Me veía, pues, en la obligación de abandonar el redil. Cosa que, por lo demás, no me venía nada mal. Sentía que estaba engordando y poniéndome fofito por la profusión de cervezas, la inactividad mullida y el exceso de onanismo. Aparte de que me estaba dando cierto pánico de perder el control, por efectos del alcohol y del machiche, y, bueno, no deseaba volver a atentar contra mi vida, ni siquiera accidentalmente. No me atrevía a desglosar tal pensamiento en forma consciente. Se me erizaban los discos vertebrales de sólo contemplar esa posibilidad tenebrosa. Pero si a ver a vamos, mayor era la flojera de tener que buscar un mecate, un revólver o tener que encaramarme en una silla para arrojarme al vacío desde un piso catorce. Y ni hablar del dolor previo a la muerte. Alguien tiene que inventar un método que le permita a uno autodespacharse sin el agobio del sufrimiento corporal. Yijova nos envolvió en esta cáscara supersensitiva, emanadora de olores y efluvios, degenerativa al correr de ese flujo hipnopédico que llaman el tiempo y que engendra ese cataplasma palurdo al que llamamos dolor físico. Según los ascetas, esta acumulación de pasiones, a la larga, libera la esencia inefable escondida dentro de la túnica corpórea. Con un estoicismo macizo y transfigurado, por supuesto, y, ¿por qué no?, con una alta dosis de masoquismo mesiánico, los avatares espirituales, las diversas encarnaciones y advocaciones de Yijova, y el alma, en fin, para ponerlo de manera escueta, rompen el cascarón orgánico a picotazos y entonces, y sólo entonces, acaece el despertar absoluto a la vida verdadera, esa donde los sentidos perciben únicamente lo positivo de lo físico y lo metafísico a máxima capacidad, y donde las cordiales definiciones con que edulcoran nuestras existencias dejan de tener validez y le adjudicamos valores inefables a las infantiles tentaciones terrenales. Pero si ni siquiera el redentor de los cristianos aguantó el yeyo de los cuarenta días en el desierto y se la chilló fuertemente al Padre celestial antes de someterse al bárbaro suplicio que le infligieron los romanos y los fariseos, ¿qué se le puede pedir al acobardado hijo de Moisés Möllerstein? ¿Benny el estoico? ¿Benny el espiritualizado en busca de redención? Palpé a Chancleto y terminé sufragando por el jueguito de siempre. El jueguito que Yijova quiere que juguemos para su deleite y su retroalimentación. Ándele pues, diría Charlie.
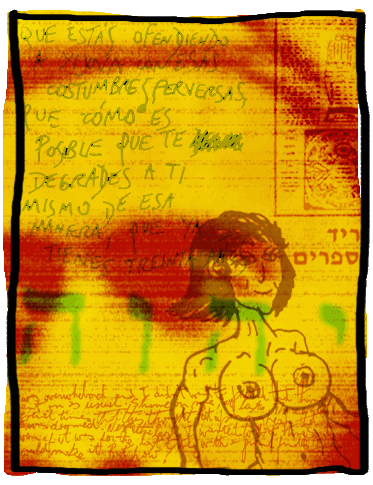 Cuando regresé de Miami me tenían preparado un consejo de
familia. O, más bien, una corte marcial. José había
descubierto algunas facturas — por un monto insignificante —
de hoteles y discotecas frecuentadas por mí durante mis desplazamientos
por el interior del país. Buscando obviarlas para no tener que
rendirle cuentas, se las había cobrado al viejo como viáticos
atrasados. De haber dicho la verdad habría tenido que calarme siete
días — incluyendo el sabbath — de monsergas
y reproches. La vieja no se quedaría atrás. José
estaba empeñadísimo en propiciar una campaña de austeridad
a carta cabal y, por supuesto, yo no tenía ninguna intención
de seguirle el paso a su ritmo anémico y bostezante. Instigados
por él y por Ruth — la cuñada nariguda y fisgonísima
—, los viejos se sobresaltaron por lo que dieron en llamar "los
desmedidos gastos de Benjamín". ¿Qué querían
ellos? ¿Que hiciera vida monacal en esos parajes alejados de la
gran metrópoli? Lo peor fue que la vieja se lanzó con la
acostumbrada letanía: que estás cometiendo actos impuros
con esas goyyim, que estás ofendiendo a Yijova con esas
costumbres perversas, que cómo es posible que te degrades a ti
mismo de esa manera, que ya tienes treinta años y todavía
no te has decidido a sentar cabeza con una buena y decente muchacha de
esas que no se pelan una ceremonia en la sinagoga, que el otro día
vino el rabino muy extrañado porque no te ha visto por allá
ni una sola vez desde que volviste de los Estados Unidos. Saqué
a relucir mis argumentos: yo no era un simple agente viajero, yo soy un
ejecutivo con un Em-Bi-Ei obtenido en UCLA, yo tengo mis propios planes
para transformar radicalmente el modus operandi de Importadora
"La Selecta", C.A., y trabajar — en lo sucesivo —
con espíritu corporativo en ambientes de dinámicas gerenciales,
yo no puedo llegar a hoteluchos de tercera clase porque uno de mis deberes
como líder empresarial es impresionar tanto a la clientela como
a la competencia, yo estoy soltero aún y no puedo limitar mis aspiraciones
afectivas al limitado mundo de la sinagoga, yo sostengo que el mundo es
bien ancho y tenemos que integrarnos y mezclarnos y adoptar las costumbres
del país que nos acoge, es más — recalqué firmemente
—, yo me siento más venezolano, en primer término,
y más american, en segundo lugar — por algo he vivido
buena parte de mi vida en el Norte —, que cualquier otra cosa, yo
no quiero verme rechazado, yo no deseo verme señalado siempre como
un extraño y un forastero y un alien, yo quiero unirme al
sabor, yo no quiero vivir en Tel Aviv ni en Jerusalén atemorizado
por la posibilidad de que un palestino exaltado me zampe un bombazo mientras
aguardo a una preciosidad israelita en un café al aire libre, yo
me conformo con vivir en Caracas y pasarme mis temporadas en Miami tranquilito
y sin molestar a nadie. Lo único que no me atreví a decir
fue que, a pesar de que Chancleto está circuncidado, ello no es
óbice — como dicen los políticos ramplones —
para que desista de buscar maneras de introducirlo, embutirlo y atornillarlo
en lubricados agujeros gentiles.
Cuando regresé de Miami me tenían preparado un consejo de
familia. O, más bien, una corte marcial. José había
descubierto algunas facturas — por un monto insignificante —
de hoteles y discotecas frecuentadas por mí durante mis desplazamientos
por el interior del país. Buscando obviarlas para no tener que
rendirle cuentas, se las había cobrado al viejo como viáticos
atrasados. De haber dicho la verdad habría tenido que calarme siete
días — incluyendo el sabbath — de monsergas
y reproches. La vieja no se quedaría atrás. José
estaba empeñadísimo en propiciar una campaña de austeridad
a carta cabal y, por supuesto, yo no tenía ninguna intención
de seguirle el paso a su ritmo anémico y bostezante. Instigados
por él y por Ruth — la cuñada nariguda y fisgonísima
—, los viejos se sobresaltaron por lo que dieron en llamar "los
desmedidos gastos de Benjamín". ¿Qué querían
ellos? ¿Que hiciera vida monacal en esos parajes alejados de la
gran metrópoli? Lo peor fue que la vieja se lanzó con la
acostumbrada letanía: que estás cometiendo actos impuros
con esas goyyim, que estás ofendiendo a Yijova con esas
costumbres perversas, que cómo es posible que te degrades a ti
mismo de esa manera, que ya tienes treinta años y todavía
no te has decidido a sentar cabeza con una buena y decente muchacha de
esas que no se pelan una ceremonia en la sinagoga, que el otro día
vino el rabino muy extrañado porque no te ha visto por allá
ni una sola vez desde que volviste de los Estados Unidos. Saqué
a relucir mis argumentos: yo no era un simple agente viajero, yo soy un
ejecutivo con un Em-Bi-Ei obtenido en UCLA, yo tengo mis propios planes
para transformar radicalmente el modus operandi de Importadora
"La Selecta", C.A., y trabajar — en lo sucesivo —
con espíritu corporativo en ambientes de dinámicas gerenciales,
yo no puedo llegar a hoteluchos de tercera clase porque uno de mis deberes
como líder empresarial es impresionar tanto a la clientela como
a la competencia, yo estoy soltero aún y no puedo limitar mis aspiraciones
afectivas al limitado mundo de la sinagoga, yo sostengo que el mundo es
bien ancho y tenemos que integrarnos y mezclarnos y adoptar las costumbres
del país que nos acoge, es más — recalqué firmemente
—, yo me siento más venezolano, en primer término,
y más american, en segundo lugar — por algo he vivido
buena parte de mi vida en el Norte —, que cualquier otra cosa, yo
no quiero verme rechazado, yo no deseo verme señalado siempre como
un extraño y un forastero y un alien, yo quiero unirme al
sabor, yo no quiero vivir en Tel Aviv ni en Jerusalén atemorizado
por la posibilidad de que un palestino exaltado me zampe un bombazo mientras
aguardo a una preciosidad israelita en un café al aire libre, yo
me conformo con vivir en Caracas y pasarme mis temporadas en Miami tranquilito
y sin molestar a nadie. Lo único que no me atreví a decir
fue que, a pesar de que Chancleto está circuncidado, ello no es
óbice — como dicen los políticos ramplones —
para que desista de buscar maneras de introducirlo, embutirlo y atornillarlo
en lubricados agujeros gentiles.Poco faltó para que José me cayera encima. Ruth, su narizona y motolita mujer, no dejaba de estrujar una servilleta y murmurar:
—¡Oh, qué blasfemias! ¡Oh, qué blasfemias!
—Eres un impío — soltó José, apretando los dientes.
—Y tú un sometido — respondí, at once.
—Malnacido ... ¡renegado y traidor a tu raza! — me gritó.
¿Qué se creyó ese patán? Perdí los estribos por su insolencia. Salté como picado por un abejorro y lo arrinconé de un pescozón. Mi vieja y la narizona arrancaron con unos gemidos histéricos.
El viejo llamó al orden antes de que José pudiese reaccionar.
—¡Basta ya!
Me amonestó severamente advirtiéndome que estaba suspendido por un mes de cualquier labor en el negocio. Habían planeado y calculado todo para atarme de pies y manos. It was a goddamned set up!
—No hace falta. ¡Ya renuncié!
Ruth destelló en sus ojos un timbrazo de satisfacción. No era para menos. Siempre había ambicionado que José heredara todo. Ahora tenían en bandeja de plata lo que habían anhelado. Sentí asco e indignación. Sin mirar atrás, salí tirando portazos. Recogí mis cosas y me fui a un hotel. No quería saber nada más de ellos. A los tres días, alquilé el apartamento en la Alta Florida y me mudé.
Llegué de primero a la cena, inducido por la flagrante premura de Javier Grimán. Andaba en una onda de dieciochescas representaciones y etiquetas, así que me dejé llevar por el ingrávido sainete de mi anfitrión.
—¿Y cómo haz eztado, amigable Benny? — Javier me servía un destornillador de Tanqueray.
—Ocupado, vale. Ando metido en varios negocios pero la situación está requetedura. La gente se restringe mucho en año electoral.
—¡Qué faztidio éztaz campáñaz tan lárgaz! ¡Y "Bicho Loco" cada día maz inquieto! Tengo un dolor de juanétez que no lo zoporto ...
—Ese hombre está condenado a seguir aspirando a la presidencia forever and ever — comenté, luego de un alargado sorbo.
—Hoy me le hize el muziú y le dije que me zentía mal con la gripe, porque zinó me tendría pegando bríncoz por ézoz cérroz de Dioz.
Sonó el timbre. Una mucama chaparrita abrió. Javier se adelantó a recibir a sus invitados. Pude oler el siseo de las telas femeninas y escuchar el olor a perfume parisino.
Javier tomó a Ornela del brazo y la acercó a mí.
— ... ezpero que te acuérdez de él — le dijo, señalándome.
Nadie lo habría podido notar. Nos sonrojamos y empalidecimos, al unísono, tres veces en cuestión de fracciones de segundos. En un tris, Ornela recobró el aplomo y me infundió confianza.
—¡Pero si es Benny! ¿Cómo estás tú, delincuente?
Definitivamente, la chama era un avión.
—Arnaldo, ven. ¿Te acuerdas de Benny? Estuvo con nosotros en la fiesta que dio Javier en Miami.
—¿Qué hay de nuevo? — extendí mi mano con una sonrisita de profeta galileo.
—Mmmmmm ... bien.
Javier venía ahora con una mujer de poco más de treinta años — al menos así lo creí en ese momento —. Era un tantico más alta que Ornela, tenía el pelo no muy largo, de un color como de paja oscura. No se podía decir que era deslumbrantemente bonita, pero detentaba un encanto muy particular. Se acercó con su alargada cara haciendo gala de una sonrisa que me terminó de descorrer los picaportes glandulares.
—Encantada, Fedora Téllez — su voz era ronca y agradable.
Tomamos el aperitivo desarrollando el consabido small talk. Javier no había olvidado la explicación que le di sobre mi interés por Ornela, la cual sazoné con un par de historietas más, ingeniadas sobre la marcha.
—Nunca me habías hablado de Benny, Orne — se quejó amablemente Fedora.
Por primera vez le ganaba una de avioncismo a la muchacha porque no supo qué contestar de inmediato. Yo posaba mi mirada lánguida — tenía el Clark Gable subido esa noche — de la una a la otra, preguntándome cuál me gustaba más, si la madura o la tierna.
—Es que la vida lo arrastra a uno por cualquier parte, sobre todo en esta ciudad loca. Si no nos hubiésemos encontrado en Miami, así tan de sopetón ... — reprimí la risa con un esfuerzo encomiable.
—¡Ay, no me recuérdez eza noche, que ezo fue un verdadero dezaztre! Pero cambiémoz el tema, por Dioz. Entónzez, Fedora, ¿cuándo te échaz al agua?
Fedora me miró sonriendo.
—Chico, aquiétate. ¿Quieres provocar un escándalo?
—Ezo ez lo único interezante que ze comenta en Carácaz por éztos díaz. Ademaz, ¿qué tiene de malo? Tú érez una mujer muy atractiva y con un futuro por delante que maz preziozo no puede zer. ¿No te pareze, amigable Benny?
Ahora Ornela me miraba con unos ojos que chispeaban detrás de gruesos cristales.
—Ese es un tema donde me confieso ignorante por completo.
—¿Cuál? ¿El de loz atractívoz de Fedora?
—No. El del matrimonio.
—¿Y eso por qué, Benny? — preguntó Fedora, sin dejar de acicalar la noche con una sonrisa que tenía de todo.
—Ya estuve casado una vez y no resultó.
—¿Dónde? ¿Cuándo? — Ornela pareció saltar en un ensogado de proporciones moleculares. De repente, recordó el embustazo que yo le había contado a Javier —. Esa no la sabía, Benny. Como teníamos tanto tiempo sin vernos.
—Fue en el Norte. Ahí fue donde me di cuenta que el matrimonio es un estado de gracia que siempre será vedado a gente como yo.
—Eso me interesa, Benny. ¿Cómo eres tú? — inquirió Fedora.
—Soy un lobo solitario, soñador e imaginativo. Algunas veces inescrupuloso de una manera infantil, otras veces heroicamente banal. Y, de tanto en tanto, querencioso como un cachorro regalón, porque soy insaciable cuando me quieren. De hecho, mi canción favorita es aquel bolero que repite incansablemente: "emborráchame de amor".
"Chupa, cachete", pensé.
—Puez déjame dezirte que no te conzebía de eza forma. Ziempre creí que donde mejor te dezenvolvíaz era en el arduo mundo de loz negózioz, zerrando tranzacziónez en loz córroz burzátilez y dándole parejo a loz númeroz. ¡Zi zupiéraz qué malo zoy para laz matemáticaz! Hazta ezte prezizo inztante temí confezártelo por miedo a que te deziluzionáraz de mí.
—No, vale — chasqueé la lengua —, todo lo contrario.
Fedora fumaba con cierta gracia felina.
—Yo también creí lo mismo. La impresión que causas a primera vista es que eres un alto ejecutivo, de esos que no dan ni piden cuartel en el agreste mundo de los negocios. Difícil imaginarte, por consiguiente, como tú mismo te has descrito.
Ornela se separó un tanto de su novio, quien había encendido un televisor aledaño y se había transportado a la procelosa dimensión de la novela de las nueve.
—Mmmjú, Benny siempre fue medio poeta — corroboró haciéndose mi cómplice y clavándome sus ojillos inquisidores.
—Tienes que enseñarme lo que escribes — solicitó Fedora.
—Cuando quieras ... — le correspondí su arrobadora sonrisa.
Ornela se incorporó preguntando qué tomaba cada quién.
—Pero no te moléztez, chica. La cachifa noz puede zervir loz trágoz.
—Deja. Yo voy. Para mí no es molestia.
—¿Y a tu novio qué le vámoz a dar? Por hoy ze acabó el café con leche.
Fedora disimuló una plácida risotada, antes de comentar.
—Por los momentos está inmerso en el imposible romance que experimentan tres hermanas tocayas por un mismo y engominado galán.
—¿Cómo va eso, mi amor? ¿Ya cayó también Doris Wells en las garras de José Bardina? — preguntó Ornela, rumbo a la cocina.
—Mmmmm ... bien.
Dejé transcurrir un minuto. Le pregunté comedidamente a Javier dónde quedaba el baño.
—La zegunda puerta a la izquierda por aquel pazillo.
Fui hacia allá. Me volteé en el umbral. Fedora reía con ganas de un chisme que le refería Javier. Para el novio no existía otro mundo que la colorida pantalla. Llegué donde estaba Ornela. De sorpresa, la tomé por la cintura y la volví hacia mí.
—¿Qué haces? — preguntó con cierto trémolo de pánico.
Sentí su cuerpo distenderse cuando la besé. Sus labios ardían y temblaban sabiendo, paradójica y simultáneamente, a fresas y nísperos. Acarició mi escaso cabello mientras, afanosamente, yo buscaba su cuello con ansias de Nosferatu saduceo. Mordí su boca. Parecía que nunca más podríamos despegarnos. Tormentas de buganvilias desembocaban en una adicción que destilaba fragancias alocadas. Metí mi mano por debajo de su blusa y comencé a masajear su seno con suaves y pequeños movimientos rotatorios. Se aferró a mí como si yo fuese la única tabla de salvación en su vida.
—Yo, Benny ... quiero que me dejes ... por favor — la escuché mentirse a sí misma.
Mi mano descendió por entre su aflojado pantalón. Aparté la banda elástica de su pantaleta y palpé el bulto afelpado de su sexo.
—¡No! ¡Aquí no! — musitó con firmeza y se apartó.
El aire óqueo de locura pugnaba por no desvanecerse.
—¡Coño! ¿Qué me haces? — murmuró a la par que se alisaba la melenita y procuraba darle orden a su ropa, el mismo orden que ansiaba para sus pensamientos —¿Estás loco, Benny? Nos puede ver mi novio.
—Vamos a darnos una escapada — le propuse.
—Vete, que puede venir Javier ... o Arnaldo ... por favor.
Pude percibir su aturdimiento.
—¿Sí o no? — insistí, tomando su mano.
—Después hablamos — respondió, apretándomela y evadiendo mi cara.
—¿Sí o no?
—Sí, sí ... pero ahora vete para allá.
Capítulo X
Todavía recuerdo el ocre pálido y descascarado de las paredes del bloque. Al igual que nuestras vidas allí, el oxígeno reptaba con acritud de estrechez pecuniaria. Todo era grasiento y relumbroso, pegajoso al tacto y con rugosidad de perdigones usados.Valdemar me acompañaba, como de costumbre. Fumábamos, pareciendo las chimeneas de los viejos navíos de la marina de guerra que siempre veíamos surtos en La Guaira. Y, por sobre todo, hablábamos.
Era una noche en que la brisa masajeaba los escuálidos arbustos de la vereda. De día se hubiera creído que el sol atosigante era digno de Maracaibo o Cabimas. Los pocos árboles en ciernes habían sido cuasiarrancados, inmisericordemente, por los muchachos ociosos de la vecindad y sus camaradas de los cerros.
—No son sino pichones de malandros, desgraciadamente — argüí yo, pensando: "los pobres".
—Energías fatuas — arguyó él, carraspeando —. Víctimas de la carencia de canalización y orientación.
—Habiendo tantas cosas por qué luchar — aduje yo.
—Es la confusión reinante, producto de la alienación — adujo él.
Avanzábamos sin querer apresurarnos. Desde detrás de unas bombonas de gas que jugaban a centinelas de unas persianas raídas en lo más profundo de su gris, provenía la cacofonía delirante de varias telenovelas.
—Pan y circo — comenté, estrujando mis pleamares contestatarias.
Su rostro cernió una media sonrisa, la misma que siempre se le extraviaba entre los manglares de su barba.
—Ahora les ha dado por adaptar las obras de Gallegos y de los Alejandros Dumas, padre e hijo — comentó, enjugando sus rompeolas contestatarios —. Pero eso no les quita ni una ñinguita de estupidez.
—Por algo es el huésped alienante — hice gala del oleaje semiótico que se me había impregnado en tantas horas de conversación en los cafetines de Humanidades.
A Valdemar le era imposible hablar sin sazonarme con un repertorio de aspavientos mediterráneos.
—Es la caja de Pandora del siglo XX.
—¡Uy! — interjeccioné — ¡Qué barroco!
—Eso se lo escuché a uno de esos intelectualosos de ateneo que estudian contigo.
No pude reprimir una ligera carcajada.
—Apuesto a que fue al "Gocho" Rojas.
—El mismo que viste y calza — afirmó, acentuando la media sonrisa que se me antojó una media luna islámica.
Escuchamos un ruido. Al parecer, un pipote de basura se había tambaleado por obra y gracia de un gato realengo.
Valdemar atisbó en la semipenumbra. Las venas de su cuello se hincharon con tensión de vejigas adriáticas.
—¿Quién está ahí? — resopló, estirando las aletas de su nariz.
—Seguro que es un gato ... — y no había terminado yo de decir la frase cuando una sombra brincó, evadiendo una columna mal iluminada.
—Se aquietaron, pues — exclamó otra silueta que surgió de entre la basura desparramada.
Sentí la mano de Valdemar en mi brazo. Me inspiró algo de confianza, pero había unas arrugas de miedo que me saltimbanqueaban por doquier.
Eran dos. Uno tenía una navaja corta. El otro blandía una pistola oscura y anónima. Los ojos de ambos brillaban con fulgor de borrascas jamaiquinas.
—¡Bueno, pinches, aflojando esas nedas! — conminó el más bajito, la mano nerviosa en la navaja calcando péndulos acérrimos.
Valdemar no movía ni un músculo. Yo deseaba gritar y correr, pero su mano era un grillete que adormecía mi brazo. No podía hacer nada, aun queriéndolo.
El otro me tumbó los libros de un zarpazo. Lo brusco del movimiento hizo que Valdemar me soltara. Le vi remolinos de manchas en la cara, como si estuviera aquejado de un carare acanelado. Se me abalanzaba. Reculé.
—¿Qué passsa? ¡O se retratan con los car’e palos o los quiebro a los dos! — chilló el enano.
Lo sorpresivo del acoso del careto me hizo trastabillar. Un saliente del empedrado de la vereda se tropezó con mi talón. Mis pies se enredaron con los de mi atacante. Ambos rodamos por el suelo.
—Bueno, ¿y entonces qué ... ? — atinó a decir el enano, sorprendido por el percance. La navaja describió un arco parabólico, yendo a escorar en la profundidad viscosa de una tanquilla.
El otro se descuidó un instante. Valdemar le propinó una violenta patada en el bajo vientre y un puñetazo que le hizo sangrar la boca. El arma cayó al piso, cerca de mí. Yo, mientras tanto, haciendo acopio de una valentía que me es desconocida, me arrastré manchándome de sangre la ropa y cogí la pistola.
—¡Apúntalo! — me ordenó Valdemar.
Era increíble. Parecía una película que estuviera viendo en un cine de barrio, una tarde cualquiera de calor agobiante y con una de esas migrañas que te ponen a ver doble. Tenía el arma y la miraba como si aquellos dedos que la estaban sujetando fueran unos dedos superajenos.
Valdemar arrojó al enano con fuerza inusitada. Cayó en un rincón como un bulto de ropa sucia. Me arrebató la pistola con el mismo impulso y la introdujo dentro de su chaqueta. El otro huía por entre los faroles eunucos (casi todos los bombillos habían sido destrozados a pedradas).
—¿Estás bien? — preguntó, ofreciéndome la mano.
Me incorporé por mis propios medios. Las piernas me sabían a flan de adrenalina represada. Valdemar seguía con la mano extendida, observándome con expresión de Shirley Temple rumbo al orfanato.
—Ayayayay, mamacita ...
Nos viramos. El retaco se estaba sobando la rabadilla. Los meniscos le tocaban la tiroides. Tenía los ojos virolos y los párpados entreabiertos. De haber estado en Transilvania, lo habría confundido con uno de los zombies alelados por la baba diabólica del conde Drácula.
Valdemar lo alzó por el cuello de la camisa. No tendría más de quince años, quizá catorce, pero bajo la palidez blandengue del único farol no canibalizado se apreciaba un conjunto de facciones duras. Era la propia cara del malandrín de barrio, choro y maloso.
—¡Me malograste, desgraciao!
El ruido produjo el encendido de varias luces en los bloques circundantes. Algunos torsos en siluetas achocolatadas se asomaban.
—¡Suéltame ya, coñ ...!
Valdemar le arreó cinco coscorrones más, con furia.
—Shshshito — y lo obligó a callar.
—¿Qué escándalo es ese? ¡Ave María purísima! — se oyó una voz de matrona entremezclada con vicisitudes de folletón televisivo.
—¡Un atraco, doña Tarcisia! ¡Quisieron robarlos, pero el muchacho de la chiva se defendió como un tigre, puso en fuga a uno y al otro lo tiene ahorita guindao pu’el pescuezo! — clarificó una voz cachifosa perteneciente a una cabeza enjalbegada con unos rollos de papel tualé.
—¡Adiós canastos, ese como que es Canuto! — prorrumpió un vozarrón que pertenecía a un gordo que de día trabajaba con un camión repartidor de cerveza.
—¡Por fin lo agarraron! — se regocijó una voz aguda adjudicada a una cajera de supermercado que, esa misma tarde, se había teñido el pelo de amarillo candela.
—¡Llévenlo pa’la jefatura! — exhalaron varias voces desde la seguridad de sus ventanas enrejadas.
Valdemar lo templó como un guiñapo.
—Ya escuchaste el veredicto, chiquito. Esta noche te sale calabozo.
Por más que pataleó no logró zafarse. A medida que avanzábamos, las luces del bloque se fueron apagando. En algunas ventanas se veían los destellos grisazulados de los televisores reflejándose por encima de los muros impertérritos de la noche.
Y, de repente, me inspiró lástima.
—¿Por qué haces estas cosas? — le pregunté, procurando darle a mi voz un matiz comprensivo a pesar del desagradable rato que nos había hecho pasar.
Rehusaba mirarme. Insistí.
—¿Por qué te dedicas a robar?
—Porque es un malandrito ... — Valdemar se interrumpió cuando le hice un gesto con la mano para que no prosiguiera.
Continuaba con la cabeza gacha. Ya no intentaba liberarse de su captor.
—¿Cuántos años tienes? — inquirí, sin ningún resquemor en mi aliento.
Comenzó a mirarme lentamente, muy de soslayo. De algún modo, logré tocarle cierta fibra aprensiva.
—Once ... — masculló, volviendo a bajar la cabeza, como apenado.
—Tan chiquito y ladrón — comentó Valdemar.
No sé qué sentí en ese momento. Quizá fuese un mezclote de furia, contra el sistema anonadante e insensible que empujaba a esas criaturas hacia las cloacas de la vida, y compasión, piedad y ternura por esos desheredados. Los vemos tantas veces, todos los días, en cualquier lugar de la gran ciudad ... ¡y volteamos hacia otro lado, insensibles ante ese monumental agobio! Después se nos revuelve el alma leyendo un relato de Charles Dickens, describiendo las infinitas miserias del proletariado londinense en la época victoriana. ¡Qué paradoja! Teniendo la viga incrustada en la propia retina.
—¿Dónde vives?
Volvió a mirarme con el rabillo del ojo antes de decidirse a contestar.
—Por ahí. En la vía ... — su voz sonó un poco más perceptible.
—¿Cómo? ¿No tienes casa?
—Yo cuelgo donde me capture "El Callao tunay, Tumeremo tumorro nay".
—¿Quéee? — no comprendí ni un ápice.
—Que duerme donde lo coja la noche — tradujo oportunamente Valdemar, procediendo a sacudirlo con ínfulas de titiritero — ¡Habla claro, chiquito, que no te entendemos!
Sus facciones se distendieron, borrándose las asperezas coralinas que rizaban su expresión de duro callejero. Creí que iba a llorar. Al fin y al cabo no era más que un niño. Impulsivamente, tomé su rostro con mis manos y, como por inercia, nos detuvimos.
—Canuto es tu nombre, ¿verdad?
Asintió, atisbándome con sus ojitos vidriosos.
—¿Y tus padres, Canuto?
Nuevamente apartó la vista de mí.
—Mi vieja chambea por los lados del Nuevo Circo. De vez en cuando m’l’arrimo con algodón d’España porque lo que levanta no es muchongo.
—¿Y en qué trabaja, Canuto?
Levantó los ojitos y noté un dolor de médulas, vientres, plaquetas y lágrimas cohibidas.
—Es prostiputa ...
Valdemar, el falso duro Valdemar, el aparente insensible Valdemar, quedó tan conmovido que lo colocó nuevamente en el suelo y apartó sus manos de aquella mínima marejada corporal. Al verse libre, Canuto por poco resbala. Mi compañero lo sostuvo prontamente.
—¿Te sientes mal? — le pregunté.
—Es q’hace días q’m’está latiendo el cajetín. De vainita me di antielote con par de balas frías y un juguete de piñata.
Valdemar salió nuevamente en mi auxilio.
—Sólo ha comido dos perros calientes y un jugo de piña en varios días.
—¿Por eso fue que intentaste atracarnos? — pregunté.
Su faz pareció readquirir rigores de encrespamientos submarinos.
—¿Qué tú quieres? Yo no he visto a Linda y las tripochas m’roncan como mina y curveta en día d’San Juan Bailongo.
—¿Y tu amigo? — proseguí.
—¿El "Leche Cortá"? Ese es un ñero. Apenas vio al panal aquiles zumbando tacles como Bruce Lee s’piró tó’soplao y m’dejó tó’abollao.
Sin mediar explicaciones, saqué un billete de cincuenta, el último que me quedaba hasta fin de mes, y se lo ofrecí.
—¿Qué haces? — preguntó Valdemar,
Canuto me oteó con aire de extrañeza. No era a menudo a objeto de atenciones semejantes, por decir lo menos.
—Tómalo — lo conminé.
Su vista se paseaba del billete a mis ojos y viceversa, con torpeza de peñero queriendo atracar y la resaca impidiéndoselo.
Al fin se decidió. Sus dedos pequeños y arrugados rozaron los míos.
—Es para que comas algo ... y no te veas en la necesidad de robar.
Valdemar quiso interponerse.
—Pero, ¿qué es lo que haces?
—Lo único en que puedo ayudar.
—¿A un malandrito? Mañana va a salir igualito del retén, buscando a quién asaltar ...
—No lo vamos a llevar a la jefatura.
Valdemar se quedó atónito. Le taladré la mirada con una expresión inequívoca: no pensaba retractarme. Al fin, se encogió de hombros.
—Bueno. Sea como tú quieras.
Me torné hacia Canuto.
—Puedes irte.
Había un remolino de incredulidad y agradecimiento infantil en su diminuta y redonda cara. Estrujó el billete y lo guardó en un bolsillo de su gastado bluyín.
—No quiero que vuelvas a meterte en problemas. ¿Comprendido?
Me premió con una sonrisa abrillantada por un pícaro candor antes de partir en veloz carrera, atravesando los vericuetos de los bloques.
—Quién te entendiera — suspiró Valdemar, sin resabios de enojo.
—No hay nada qué entender — respondí, al tiempo que reanudábamos el regreso a mi casa. Volví a sentir la misma brisa salobre, triste y cadenciosa de mi niñez.
Llegamos a una bifurcación de la vereda. Mi edificio estaba a pocos pasos.
—Si quieres déjame aquí. No tienes por qué llegarte hasta ...
—Quiero acompañarte hasta la entrada — me interrumpió Valdemar —. Además, como están las cosas, no desearía que salga otro malandro a despojarte de la plata, así sea con la mejor voluntad de tu parte.
No había atisbos de sarcasmo en su comentario.
—Eres incorregible — puntualizó, con simpatía de estrella marina.
—Soy incorregible — concordé, sonriendo.
La reja de entrada estaba próxima. Con la mano libre saqué las llaves.
—Gracias por acompañarme, Valdemar.
Se aproximó con un donaire de pingüino acaudalado. Su cara estaba muy cerca de la mía y exhalaba un aroma de vísperas de onomásticos patrios. Todavía no sé por qué dejé que me besara. Recuerdo claramente que las mejillas me ardieron y que, cuando cerré los ojos, un vaivén de ínfimas pelotas se destiñó en la pantalla púrpura de mis párpados. De no haber dejado caer los libros, a lo mejor me hubiera quedado paralizada.
Valdemar se inclinó y los recogió. Estaba aturdida.
—Hasta mañana — atiné a decir y me introduje tras la reja.
—LauraÉ ... — susurró él al trasponer yo los primeros escalones.
—¿Sí? — repliqué, al ver su sombra borrosa y tiesa adosándose a los barrotes de hierro grasiento.
—Te quiero mucho ...
Tampoco sé aún la razón que me llevó a responderle, casi tartamudeando:
—Gracias ...
Escapé, sintiendo que mis piernas eran un piélago de arcillas y algas huérfanas. Sabía que sus ojos estarían, durante largo rato, barrenando el toldo grumoso de la penumbra, buscándome, ansiándome, percibiéndome. Las manos me sudaban, impregnando los libros con una humedad embadurnada de uveros en los playones. Habría deseado diluirme en cien millardos de átomos de mar, pero se me interponía una piedad meticulosa que me hacía buscar apoyo en la aspereza arenosa de la pared de los rellanos. ¡Cómo ansiaba el estado de la perfecta imperceptibilidad!
Una puerta se entrecerró con estrépito en uno de los pisos superiores, dejando colar unos gorgorinos de maremoto nipón. El encantamiento se difuminó entre perlitas efímeras, huertos en claroscuro y sombras chinescas.
 Me
detuve para recobrar el aliento y vencer las setecientas confusiones y
ochocientos cincuenta y nueve dudas que se agolpaban en el istmo que atavía
mi cabeza, mi corazón y mis egregios dolores cual cónyuges
de un mismo pálpito. Tal vez todo era la resultante de esa velada
tan repentina y fugaz. Valdemar me atraía, ciertamente, pero ...
no sé, me copaba una incertidumbre que velaba mi pensamiento. Sí,
definitivamente, eso era. No quería reflexionar. No debía
reflexionar. Por una vez debía detener la seguidilla de análisis
concienzudos que estrujaban mi cerebro. ¿Estaba enamorándome
de Valdemar? ¿O era, simple y llanamente, una atracción
momentánea, presta a eclipsarse a la menor contrariedad?
Me
detuve para recobrar el aliento y vencer las setecientas confusiones y
ochocientos cincuenta y nueve dudas que se agolpaban en el istmo que atavía
mi cabeza, mi corazón y mis egregios dolores cual cónyuges
de un mismo pálpito. Tal vez todo era la resultante de esa velada
tan repentina y fugaz. Valdemar me atraía, ciertamente, pero ...
no sé, me copaba una incertidumbre que velaba mi pensamiento. Sí,
definitivamente, eso era. No quería reflexionar. No debía
reflexionar. Por una vez debía detener la seguidilla de análisis
concienzudos que estrujaban mi cerebro. ¿Estaba enamorándome
de Valdemar? ¿O era, simple y llanamente, una atracción
momentánea, presta a eclipsarse a la menor contrariedad?Nunca había pensado en serio en el amor. Por algún motivo desconocido, no me veía desplomándome víctima de un ensueño. O, por lo menos, así fue hasta que Valdemar me besó. Era diferente. En el liceo tuve una — ¿cómo llamarla? — "aventurilla" con un muchacho. Lo hice impulsada por el acoso de mis ¿amigas? Todas estaban experimentando nuevas fronteras. "¿Para qué preocuparse, chama?", me decían, "si ahora con la pastilla puedes hacer el amor cuantas veces quieras y con quien quieras. Si me gusta un tipo, me lo lanzo y punto". Algunas relataban, sin rubor alguno, la manera cómo lo hacían, con cuántos lo hacían, las proezas de cirqueras que hacían. Una se sentía como cucaracha en baile de gallinas. Por eso fue que me atreví. Para integrarme. Me seleccionaron a un catire que estudiaba en el 5º de Ciencias "B". Salimos en grupo para una discoteca en Plaza Venezuela. Fue también la primera vez que bebí. Veía a las muchachas darse besos apasionados con sus parejas. Afortunadamente, el catire era medio tímido y lo más que se atrevió fue a agarrarme de la mano, y eso porque la única cerveza que me tomé se me subió rápido a la cabeza y me produjo cierta turbación. De ahí, más nada. Seguimos viéndonos durante las semanas siguientes; él me acompañaba hasta el bloque, igual que Valdemar ahora, y nos despedíamos con un besito púdico en la mejilla. Después de los exámenes finales de aquel Julio caluroso y húmedo, las muchachas inventaron un paseo a la playa. Se consiguieron varios carros y partimos. Jugamos con las raquetas, preparamos un sancocho de pescado y, en fin, la estábamos pasando bien. El catire no se despegaba de mi lado. Pero me dio mal espíritu el que la mayoría de los muchachos (y varias de las chicas también) estaban algo subidos de alcohol. Empecé a preocuparme seriamente cuando oscureció y no veía por ningún lado intenciones de regresar a Caracas. Mi asiduo escolta me trajo algo de refresco intentando aplacar el evidente disgusto que ya se me notaba. La bebida me supo algo rara. Al poco rato, comencé a sentirme mal, con el vientre revuelto y la cabeza que me daba vueltas. Busqué un sitio apartado para vaciar el estómago, estragada por las náuseas. El catire venía tras de mí, atorado y procurando asirme. Me recosté de una piedra del rompeolas y vi a una de las muchachas debajo de un fortachón, ambos completamente desnudos. No aguanté más y les vomité encima. Creo que perdí el conocimiento porque lo único que recuerdo es que veníamos en un Jeep descapotado por la autopista. Parecía como si las muchachas iban a estallar en sollozos descontrolados. El fortachón increpaba al catire y le decía algo así como "¿Tú como que eres imbécil? ¿No sabes que la yoimbina (o algo parecido) puede ser peligrosa? ¡Animal!" Quisieron llevarme a una clínica y me negué. Estaba bastante mareada pero podía mantenerme en pie. Me dejaron en las cercanías del bloque, subí al apartamento y, gracias a Dios, mi mamá y Ornela habían salido. Al día siguiente, tuve las suficientes energías para aguantar con estoicismo el tifón de regaños y recriminaciones.
Llegué, por fin, a mi casa. Largos años de convivencia me habían enseñado que, por más cuidado que pusiese al abrir la puerta, nadie me salvaría de los rezongos de mi mamá por llegar tarde.
Las bisagras rechinaron con guayabo de gato castrado. Detestaba aquel olor a cigarrillo mal apagado que se extendía a lo largo y ancho. Mi mamá arrancó con una letanía prosaica, adormecida y robotizada.
—Hasta cuándo esta carajita va a tener la desfachatez de llegar a esta hora sin importarle que ...
La voz se fue apagando a medida que me iba desplazando hacia el cuarto. De repente, algo me caminó por las pantorrillas y, por poco, no suelto un grito que hubiera representado el apocalipsis con mi mamá.
Ornela reprimía la risa en un rincón. Estaba manipulando un ratón de plástico accionado a través de un tubito que finalizaba en una pera para inflar, parecida a la de un tensiómetro. Sus ojos lucían más bizcos detrás del escudo empañado de unos lentes gruesísimos.
—¡Chica, que me asustas! — le reclamé, deseando no armar gresca que diera motivo a mi mamá para levantarse y hacerme objeto de un barullo.
—¡Qué gafa eres! — Ornela sabía cuánto aborrecía ese remoquete — ¡Siempre caes con el mismo truquito!
—Ya cállate y duérmete.
—No tengo sueño.
—¿Y por eso vas a fregarme la paciencia?
—Estoy fastidiada.
Se subió a la parte superior de la litera.
—Vamos a jugar parchís, LauraÉ.
—No quiero jugar. No estoy de humor.
—Nunca me complaces.
—¿Tú estás loca? ¿A quién se le ocurre jugar parchís a esta hora de la noche? No sé por qué tienes que ser tan atorrante.
Comencé a desvestirme.
—¿Estás cansada, LauraÉ?
—Sí, estoy cansada. ¿Y qué?
Ornela se sentó en cuclillas en el borde superior de la litera. Era síntoma inequívoco de que no tenía la menor intención de dejarme tranquila por un largo rato.
—¿Estás cansada de tanto estudiar, LauraÉ?
No le hice caso.
—Tan rico que es estudiar así, LauraÉ.
Mi mutismo pretendía disuadirla de continuar su tonto juego de agobios.
—Si es que eso puede llamarse estudiar, LauraÉ.
Me puse la franela larga con la que me gustaba dormir y me encaminé hacia el baño.
—Con un novio tan chévere cualquiera estudia hasta tardísimo todas las noches.
Me detuve en el umbral y me voltee.
—Ay, ¡y qué "chabocho" el beso que se dieron junto a la reja!
Esto era el colmo.
—Mira, piojo — hice un esfuerzo para que mi voz no se saliera de su cauce —, me sigues espiando y ... y ...
Me quedé con el dedo acusador en el aire.
—¿Se lo vas a decir a mi mamá? ¿O prefieres que se lo diga yo?
Nos interrumpió el quejido ronco de ella, a la par que un resplandor de fósforo recién encendido arrojaba vitrales amarillentos en su habitación.
—Pero bueno, ¿es que no me vas a dejar dormir, Laura Eunice? Todos los días es este mismo calvario, esta misma vía dolorosa. Qué insensibilidad, Dios mío. La única hora posible en que puedo descansar y vienes a perturbármela. No me ayudas en nada de los oficios de la casa, no me ayudas en nada con tu pobre hermana, no me ayudas en nada con los centavos que me obligan a luchar a brazo partido para ganármelos ...
Podía ver, a través de los orzuelos rígidos de la penumbra, las pupilas vivarachas de mi hermana en el regodeo. Era su goce particular y nada podía disminuirlo.
— ... porque somos unas mártires, eso es lo que somos Ornela y yo, nacidas para sufrir y embotagarnos de dolor. Todas las noches me quedo ronca de tanto rezarle a San Judas Tadeo y a San Onofre para que nos iluminen y tú, Laura Eunice, tú lo que haces es burlarte, porque ahora vas a la universidad y te has entregado al ateísmo perverso de ...
"Variaciones sobres el mismísimo sempiterno tema", pensé, "igual que escuchar Noti-Rumbos o Radio Reloj Continente por las mañanas". Presumo que mi gesto de resignación era evidente al trasluz de las sombras homogéneas. Ornela se dejó llevar por la rutina.
—Métete al baño de una vez — susurró, estirando la cobija con sus pies huesudos y puntiagudos.
— ... sí, sí, Laura Eunice, porque eres una inconsciente y a veces soy presa de la angustia y el remordimiento, porque no sé si habré engendrado ... cof cof cof ... si habré engendrado una pécora ... cof cof cof ... una insensible ... cof cof cof ...
Cerré la puerta del baño y pasé la aldaba. Afuera repercutía la voz de mi mamá que era un murmullo ahogado en lagunas de tos. Cogí "Las venas abiertas de América Latina", de Eduardo Galeano, y me enfrasqué en su lectura. Me aislé del mundo durante un largo rato, desplazándome con ligereza de vestal entre chapuzones de palabras que se enhebraban en mi pecho y me hacían pensar en océanos inmóviles y gaviotas ciegas.
Cuando salí del baño, era bien de madrugada. A lo lejos se escuchaba el interminable pasar de los carros por la autopista con ecos de sinfonías tontas. Ornela dormía profundamente. Me acosté y tardé un buen rato en conciliar el sueño. Una franja de luz se posó sobre mis ojos.
"Mañana será otro día", pensé, "y ya veremos". Las confusiones huyeron de mi alma. Me vi a mí misma nadando desnuda en una playita rodeada de nebulosas opacas.
Capítulo XX
Desperté y tuve conciencia de un laberinto de paredes verdes. Todo estaba deforme, como visto a través de un lente gran angular.Pretendí incorporarme. La cabeza parecía que se me iba a despegar del tronco. Además, una cadencia de marimbas desacopladas hormigueaba por los linderos de mis vías gástricas. En eso llegó una figura de contornos difusos, toda alba, atemperada y eficiente.
—Please, don’t move — me recomendó.
Hice esfuerzos por fijar la vista, pero el mundo se bamboleaba y se me salía de foco. Oprimí mis ojos varias veces hasta que, por fin, los alrededores teñidos de una claridad, ahora verdiazul, se estrellaron contra mi maltrecha percepción.
—Try to rest. You are in a weak condition — me aconsejó.
—I’m feeling better now — mentí y noté una sonrisa compasiva en su carita redonda de coneja cautiva.
Comencé a autochequearme. Sentí las manos y los pies responder, pero con cierta torpeza de siestas vespertinas. Al menos estaba completo, aunque podía asegurar, sin asomo de perjurio, que me habían despegado recientemente de mi fraternal siamés serruchándome la cabeza con una herramienta mohosa.
—I’m starving — me quejé, sin darme tiempo a recaer en la depresión.
—Do you want me to bring you some food? — me preguntó.
—At once, please. Want to take my order?
Hubiera jurado que disimuló la risa (deber profesional, no doubt). A medida que la vista se me iba aclarando me daba cuenta que no era nada fea (las enfermeras tienen esa mala fama por doquier). Lo único que perturbaba el conjunto era la boca. Tenía los labios demasiado gruesos, para mi gusto, y creí notar que sus dientes estaban algo manchados. A lo mejor era que se estaba haciendo un tratamiento de conductos.
—Only chicken broth for today, I’m afraid. You are under strict observation and you cannot have anything else to eat, at least for the time being.
Cerré los ojos y un aluvión de remembranzas me aguijoneó.
—Oh, by the way, your friends have been outside there waiting to see you. If you feel alright now ...
Recordé.
—Tell them to come in, please.
Salió y la fatiga sorda que me embargó no me permitió solazarme con su pulcro andar de cachorra. Otra silueta se estaba colando por las ranuras de mi pensamiento, como esas interferencias tan frecuentes en las transmisiones de onda corta.
La puerta se abrió y dos bultos embriagados de un halo turquesa entraron.
—¿Cómo te estás sintiendo?
Volví a abrir los ojos. Charlie y Laureano me escrutaban con temor de cobayos rumbo a asépticos laboratorios de linóleo.
—Mejor. ¿Qué me hicieron?
—De todo, carnalito — respondió Charlie, con impecable acento del DF.
—Qué susto tan verraco nos hiciste pasar, viejito — ripostó Laureano.
—Todo fue producto del descontrol. Ahora me tienen que sacar de aquí.
—¿Cómo? ¿Estás loco? — Charlie parecía el más impresionado de ambos.
—No estás en condiciones — clarificó Laureano.
Quise levantarme y desistí cuando la cabeza me giró transitivamente.
—Tranquilízate, Benny — Laureano puso una mano en mi hombro.
Tragué saliva para lubricar mi pastosa garganta.
—A propósito — dije —, ¿cómo arreglaron mi ingreso a este hospital?
—Te salí de fiador con mi Diners — contestó Charlie.
—Te reembolso cuando lleguemos a "Eley".
Se miraron entre ambos.
—Estoy débil, OK. Pero después de comer, recupero energías y nos vamos. No soporto más este sitio. Me parece que me voy a asfixiar.
—¿Qué van a decir los doctores cuando vean que te marchas? — preguntó Laureano.
—Fuck the doctors! — espeté.
`Precisamente en eso entró la nurse con la bandeja, la sopa, las galletas y un líquido color de tierra. Si escuchó la imprecación mundana que acababa yo de soltar no pareció darle mucha importancia. Me sonrió con sus dienticos manchados y sus ojos de ónix. Era ancha de ancas, lo cual me desagradó. La despedí de inmediato, haciendo caso omiso a sus amables reconvenciones de que debía alimentarme lo suficiente para que lo médicos me diesen de alta.
A pesar de que sentí como si me hubieran golpeado el estómago con un diez mil toneladas de pan ázimo cuando empecé a probar bocado, me engullí todo en un santiamén. Tenía la mente en blanco.
—Alcemos el vuelo antes que aparezca otra enfermera metiche — conminé, finalizando la comida y disponiéndome a salir de la cama —. Salgan y me avisan si viene alguien.
Me vestí a toda prisa. Sentí mis manos ansiar rebelarse. Hice acopio de toda mi capacidad de concentración y las obligué a mantenerse firmes. Me pareció que habían transcurrido millones de minutos cuando salí, al fin, de la habitación.
—Órale, ¿te sientes bien? — preguntó Charlie cuando me vio trasponer el umbral y vacilar un tanto a causa de la brillantez aceitosa de las lámparas del pasillo.
—Sí. Andando.
Nos encaminamos. Temía a cada instante que surgiera, desde detrás de una puerta de mahogany, la presencia caderuda de la enfermerita. Ya estábamos próximos al ascensor.
—No, por ahí no — ordené por lo bajo y señalé la escalera de emergencia.
Laureano me sostuvo al hacérseme pesados los escalones. Charlie me abrió la puerta de planta baja.
—No hay moros en la costa — advirtió y lo seguimos.
Había numerosas personas por todos lados. Era un día normal, evidentemente. Accedimos al parking lot. El sol del desierto se desparramaba con su temperamento insolente haciendo graznar el asfalto. Llegamos al Cutlass plateado de Charlie. Arrancamos de un tirón. En cuestión de segundos ya estábamos en el highway. Alcé un tanto la cabeza y miré hacia atrás. Las siluetas de los hoteles y los casinos se borraban rápidamente bajo el trasfondo del paisaje árido y hostil. Sentí algo de náuseas.
—¿Estás seguro de que aguantarás el trayecto? — me preguntó Laureano con la cara blanca y los labios más rojos que de costumbre, semejándose a un gandul de las caricaturas de Dick Tracy.
—Voy a dormir — fue toda mi respuesta.
Escuchaba sus voces a lo lejos, atravesando pasadizos aéreos. "No me imaginaba que podía haberle pegado tan duro", aseveraba Laureano con su cortesía relamida del norte bogotano. "Tan tranquilo que se le veía en la mesa de blackjack y el sustito que nos aventó, ándele pues", comentaba Charlie. Y no se explicaban cómo fue que me paré, luego de haber ganado casi seis de los grandes (Buddy, you sure is lucky tonite, dizque me decía una negrona sureña de amplias y generosas tetas), y me fui, sin que nadie lo notara, a la habitación, y varias horas después me encontraron botando una espuma verdiblanca por la boca, y con el estómago sobresaturado de toda clase de tabletas para dormir, y con el pecho sonándome como un fuelle oxidado, y se asustaron de muerte porque creyeron que no había salvación alguna para mí, y las chorus girls que se habían levantado no sabían si gritar o ponerse a llorar ante el mórbido espectáculo que yo estaba dando a bocajarro en la alfombra de ese hotel miliunanochesco, y yo (en el piso, pues) con la mirada de la muerte autoinfligida resoplando desde mis córneas yertas, y los gritos de somebody call an ambulance this is an emergency move it now!, y llegó la ambulancia con su pito estridente, y me llevaron de urgencia a ese hospital, y Laureano que no rezaba "desde la época del ruido, vea usted" se acordó de golpe de todos los padrenuestros y las avemarías y los yopecador que había aprendido en su edad de colegial ("era la época de los Lleras, hijos de la gran puta"), y qué verraquera tan grande, viejito, y Charlie "jíjole, pinche cabrón, cuántos lavados de estómago que le hicieron y cuántos enemas y todavía no me imagino por qué se le ocurrió semejante tarugada", y Laureano que pronunció un solo nombre y entonces la vi, nítidamente, sin parásitos en la transmisión, claramente, sin smog en el horizonte.
No la culpo por haberme dejado. Reconozco que me había puesto insoportable, intolerable, inaguantable. No sé qué me llevó a reaccionar de esa forma ante ella. Quizá fuera mi recurrente gentefobia. A Cheryl le placía enormemente verse rodeada; le gustaba recibir, preparar cenas, salir y aceptar invitaciones. Se integraba rápidamente y a todos caía bien porque tenía la sonrisa fácil y su reír era franco y halagador. She’s a total winner, me comparé con ella, definiéndome a la vez. Porque yo ni siquiera tenía la menor idea de dónde estaba parado.
Me había convertido en el campeón de los mentirosos. Pero, ¿dónde termina la verdad y empieza el embuste? Bastaba que yo dijera que la situación era así y asao para que todos los desaguaderos de la existencia se metamorfosearan. Nada más que con mi conjuro. Quería jugar a Dios. Las acuarelas de la vida desembocaban al calor y a la textura que yo les señalara. Y todo por causa de los aburrimientos semitas que me sacudían los agobios.
Qué tedios tan inauditos e inauditables. Comenzando por el college. Ahí fue donde la conocí. Y donde la perdí. Me dejó de un día para otro, sin previo aviso. Hacía tiempo que no nos disputábamos y era, a no dudar, porque me evitaba. Estaba harta de mis mentiras y mis sofismas. Era demasiado para su espíritu de niña asentada y ultracuerda del midwest, perteneciente a ese mundo donde todo tiene un orden y una secuencia, donde todo te previene para que ganes el cielo mediante el esfuerzo bienhechor, donde la fe discurre sin preguntas engorrosas, donde el juego de Monopoly de la verdad se confunde con la rutina de las almas simples. Se cansó de mis crueldades anodinas. Si por lo menos hubiera yo sido un mobster, un gamberro, un hooligan o un malandro sediento de sangre, a lo mejor nuestras vidas se habrían aliñado con un tantico de excitación criminal, con una pizquita de tensión sadomasoquista (¡uf!) y, digo yo, con unas migas de emoción óperajabonosa. O quizá si lo hubiera intentado por el lado de la locura artística, si hubiera errado por esos farallones empañados con una mirada fragmentada en ayeres de vidrio y señales de ceniza en la frente, con una paleta y un pincel y una voz oscurecida por pesadillas vetustas, a lo mejor, repito, lo habría logrado con ella. Ah, pero a Cheryl le daban grima (she despised all of that, no matter what) los desórdenes volcánicos en nuestras vidas.
Insisto, ¿es que acaso mi habilidad, mi pericia, mi maestría en parir de la nada mundos impávidos y sutiles como bombas de latón no es una de las formas más grandilocuentes del arte? Para los arcaicos que sopesan la calidad de la creación sobre la base de labores autoflagelantes y repetitivas, a certain gift que emerge del ocio y del tedio (como es el caso de quien suscribe) no es más que escapismo pueril. Absolutely not! Enfáticamente lo niego. Reivindico la pureza de la pereza. Condeno el maniqueísmo aberrante que ha pretendido relegar el arte sublime de mentir al desván de lo insulso y lo objetable. Deseo el rigor del fuego eterno y del olvido reparador para todas las moralidades inocuas e inicuas. Cheryl se disgustaba al oírme afirmar que el universo obtendría su liberación inapelable, en estados más avanzados del proceso evolutivo, cuando los hombres asumieran definitivamente el rol de escultores de lo eterno. Y para llegar a ello hay que elucubrar. Pero sin esforzarse en hipocresías sudoríparas. Sólo hay que aguardar por las dinámicas espontáneas y dejarse llevar por el ánimo creativo. Forjar de la nada. Inventar. Mentir. Sin prefabricar ni rajarse el cacumen. ¿De qué han valido en la historia los ardores del músculo y los recalentamientos encefálicos? Los grandes aprovechadores del entorno vital han sido tipos que tuvieron la buena fortuna de estar en el momento, la hora y el sitio adecuados. Lo demás no vino sino por su velocidad en sacarle partido a la situación presentada, pero eso es un don con el que se nace (you have it or you don’t have it). Definámoslo como un olfato esmerilado en la combustión cromosómica: "It’s only a matter of grabbing your chance and don’t let it pass you by", I used to tell Cheryl and her WASP state of mind made her unconfortable.
Debo reconocer, en este aparte de recomendable cordura, que ella intentó encarrilarme por el buen sendero. Su comprensión y devoción tuvieron visos de infinito. Cosa que no llegó a contagiar su paciencia.
Llegué a amarla con ese sentido de lo posesivo que enturbia siempre mi acomodo vital con el otro sexo. Quise construir un mundo hermético, donde no tuvieran cabida las vibraciones palurdas del mundo de las ratas y los coleópteros de dos patas. Vivimos momentos de intensa dicha y placer cuando lograba apartarla por unos días de la extraña exaltación de sus catarsis de socialite. Y de aquellos paroxismos de amor y sensibilidad caíamos, sin atenuantes ni ecuanimidad, en un anticlímax atroz cuando me daba por sufrir estas gozosas inactividades absolutas, estos dulces minutos de andar a la deriva por las geologías de la vida sin hacer nada, sin pensar en nada, salvo darle contento a Chancleto. Cheryl se exasperaba sin lograr entender que esa es la epifanía de los seres como yo. Peor se puso cuando supo que hacía tiempo me habían suspendido del college por mis prolongadas ausencias. Confesaré que la pericia manual de mi excelente carnal Laureano Londoño Caycedo me había resuelto el problema del ganapán pues, con cierta frecuencia, lograba hacerle llegar a mi viejo una convincente copia certificada con las excelentes notas que estaba obteniendo en mi carrera de Business Administration.
¿Para qué autotrepanarme el cráneo con vanas recriminaciones e insulsas vergüenzas? Podía quedarme en California todo el tiempo que quisiera. El único problema era el asma espiritual que me estaba produciendo la ausencia de Cheryl.
Me iba a volver loco si no la volvía a ver. La tenía clavada en las costillas, en el bulbo raquídeo, en la pleura. Intenté verter un paraguas de disciplina emocional que me disuadiera de pensar en ella. Sabía que era imposible. Sentí mis manos temblar. Hubiera querido beber, pero el recuerdo de mi estupidez, la noche anterior en Las Vegas ...
Llegamos, por fin, a Los Ángeles. Charlie y Laureano decidieron quedarse en mi apartamento, temerosos de una recaída en mi estado de ánimo. Les aseguré que iba a seguir durmiendo. Laureano salió a comprar cheeseburgers. Charlie se embebió con la TV donde pasaban un rerun de "Columbo".
Me cambié de ropa. Abrí la ventana y me escabullí por la escalera de incendios. Caminé hasta Sunset Boulevard y detuve a un chicano cuya cara de dios sanguinario se compaginaba, en cierto modo, con su oficio de cab driver. Le di una dirección por los lados de Rodeo Drive en una jerigonza que no era castellano mucho menos inglés. El tipo entendió. La boca me sabía a consultorio de dentista.
—Aquí es, vato — me señaló una casa de elegante y bien cuidado césped.
Bajé y deseé dar marcha atrás porque me acobardaba aquel zumbido que me acalambraba el estómago y me agarrotaba las piernas. Respiré hondo para calmarme, me encaminé y toqué el timbre con un dedo índice que manaba sudor como el géiser de Yellowstone y temblaba como la falla de San Andreas.
Un rubicundo, con porte de Robert Redford en bermudas, abrió.
—Cheryl, please — le dije.
Puso cara de sorpresa.
—I guess you have the wrong address. There is no Cheryl living in here.
Su mirada tenía ecos sardónicos.
—I know she’s here — insistí —. Let me in.
Se interpuso en mi camino. Le di un empujón y penetré al interior.
—Hey, what’s going on? — exclamó, agarrándome por la camisa.
Con todo y lo débil que me sentía, le asesté un manotazo. Me soltó y avancé por entre una galería de muebles costosos.
—¡Cheryl! — llamé.
El rubicundo me saltó por detrás y me aprisionó el cuello. La furia me encegueció y, acopiando todas mis fuerzas, le soné el hígado de un buen codazo. Reculó un tanto, soltándome. Me viré con la intención de arrearle un puñetazo en esa cara de ídolo quinceañero, pero el muy s.o.b. fue más rápido y me hizo aterrizar sobre la telefonera con un directo a la oreja izquierda. Hubo un estrépito circense.
—Stop it!
Era Cheryl. Lucía un T-shirt gaseoso que la cubría hasta las rodillas, with no underwear. Sentí rabia.
Me erguí, mirándola fijamente.
—Cheryl, I just ...
—Benny, I don’t want to see you anymore — me dijo, con un acento reseco y gélido —. Please, get out of here and don’t you dare to come back.
Un leve mareo me bailoteaba en las sienes.
—I came to take you home with me — mis palabras reverberaban.
Si tan sólo hubiese mostrado un gesto de dolor, de comprensión, de amor.
—Drop dead, Benny!
Me habría envanecido de dicha si su tono hubiera tenido dejos de odio y amargura, porque eso significaría que todavía existían brasas de amor recónditas. Pero sólo había fastidio. Tedio. Damned boredom!
No quería asumirlo de forma consciente, pero supe que había perdido hasta el sentido del ridículo.
—Cheryl, please, don’t ... leave me. I’m begging you ... — y mi voz era un ruidito quejoso, con reminiscencias de moco imberbe.
Sin mayor explicación, dio media vuelta y se encerró, de un portazo, en una habitación.
—¡Cheryl! — grité, esforzándome inauditamente para que no se me fueran los gallos.
El rubicundo me habló con cadencia de adonis celuloidal.
—You already heard it, pal. She wants you to split.
Intentó tomarme por el brazo, pero me desasí. Debió notar el aura de derrota que manaba desde la concavidad más profunda de mis folículos pilosos porque no pretendió volver a medirse conmigo. De todas maneras, mis fuerzas se habían esfumado. Si mis ojos no hubieran estado tan secos y arrugados como unas California raisins habría llorado.
Salí, con andar desahuciado, hacia la noche de mi alma (¡uf!)
Llegué a mi casa. Charlie y Laureano estaban pálidos y asustadizos. Habían telefoneado a media humanidad al percibir mi desaparición. Hice caso omiso de ellos y fui a la cama, sin escalas, cubriéndome la cara con una almohada. Soñé esa noche que me encontraba con Marilyn Monroe en una enorme recámara rosada; ella me hablaba y no podía escuchar su aterciopelada voz; me ofreció un puñado de pastillas, tabletas, píldoras, grageas y comprimidos, de todos los colores habidos en el mundo; las tomamos con mucho champagne y reíamos y reíamos mientras nos deslizábamos por túneles potables ...
Al día siguiente desperté con una sensación de termocauterio, como si me hubieran practicado una biopsia en el espíritu. Tan sólo deseaba alejarme de todo. Le pagué a Charlie lo de mi convalescencia. A Laureano le aflojé cien de los verdes para que me forjara un diploma de graduación del college.
El aeropuerto estaba repleto. Tomé el primer vuelo a Miami. Todavía no había oscurecido por completo y ya estaba subiendo por la autopista. Los ranchos parecían haberse extendido hasta mucho más cerca del mar, por un lado, y del cielo, por el otro.
Caracas seguía siendo un despelote descomunal.
Capítulo XXX
¿Qué podía decir ella? Siempre había estado de acuerdo con mis decisiones y esta vez no fue diferente. Solamente comentó que tendría que trabajar el doble porque ya no se trataba nada más del costo de mis estudios en la "Santa Cecilia".—Conseguí un apartamentico. No es gran cosa pero, por lo menos, saldremos de aquí. Queda por Las Acacias. ¿Cómo te parece?
No pude menos que sonreír. Sabía, desde que tuve uso de razón, que nunca había cejado en su empeño de sacarnos (o debería decir, con toda propiedad, sacarme) del bloque. Sentía, aunque jamás lo manifestó explícitamente, que era poco menos que un baldón. Algún día saldríamos de abajo. De hecho, estábamos dando los primeros pasos efectivos sobre el particular.
—El primero del mes entrante nos mudamos. Nuestros gastos serán mayores pero siempre hay modo de arreglarse y ...
—Por eso no te preocupes — la interrumpí —. Pienso trabajar. Así contribuyo con la manutención de la casa y ayudo a descargarte de obligaciones.
Sus mejillas se hundieron al chupar con apetito. La brasa refulgió durante dos segundos, como si quisiera evadirse de la punta del cigarrillo.
—Mejor no. Te va a quitar tiempo y la universidad es exigente.
—Cogí el turno de la noche.
Apagó el cigarrillo en una cenicerita cuadrada de arte murano. El humo se colaba por entre sus sulfatados incisivos.
—¿A quién habrás salido tan impulsiva? Carajo, eres igualita a tu papá en ese aspecto. Y eso que no lo conociste. Siempre me vienes con los hechos cumplidos y las decisiones ya tomadas.
La alusión a mi padre era, francamente, inusual. Al darse cuenta de lo que había hecho, eludió verme y remató la colilla con aspavientos cortos y espasmódicos.
—Lo único que espero es que no salgas como él en cuanto a la inconstancia y lo disperso. Pero, ¿qué estoy diciendo? Si eres la única de esta familia con perspectivas.
Me levanté para servirme un poco más de café.
—A LauraÉ se le están abriendo oportunidades.
Encendió otro cigarrillo. El temblor en sus manos no me daba buena espina.
—Nos va a abandonar. Tú y yo lo veremos. Esa no tiene sentido de la pertenencia y la solidaridad.
—No hables así, mamá. Es tu hija también.
—Ornela, no nos engañemos. Yo la parí, la crié y la eduqué. Y, sin embargo, es una extraña para mí. Todo el tiempo permanece muda, todo se lo tranca y no comparte nada. Nunca ha sido una de nosotras. Y ahora muchísimo menos que está encuerada con ese vivíparo.
Solté una leve carcajada.
—No te rías. Quisiera regocijarme cuando pienso que Laura Eunice está escarmentando en carne propia el pago a toda la indiferencia hacia nosotras, su familia, que es lo único con lo que cuenta verdaderamente a la hora de afrontar los topetazos de la vida. ¿Desde cuándo hace que no nos llama? ¿Desde cuándo no viene a dispensarnos una visita y averiguar cómo estamos de salud? ¿Ah?
Un ligero acceso de tos cortó la amargura. No quise decirle que, a veces, ella telefoneaba, cuando tenía la plena certeza de que era yo quien iba a contestar. En su voz siempre se apreciaba un extraño titubeo, una mezcla de remordimiento y nostalgia. Era paradójico, pero nos llevábamos mejor entre las dos desde que se había ido a vivir con Valdemar.
—Bueno, basta ya de hiel. A cada quien le llega su hora de rendir cuentas y, en ese sentido, el Altísimo es la última instancia. Que cada quien cargue con sus culpas — después de unos cuantos tosidos continuó —. Hay una cosa que deseaba comentarte, Ornela. Este, tú sabrás, no soy quién para juzgar porque nunca tuve oportunidad de estudiar (ni siquiera pude completar el bachillerato), pero de esa universidad "Santa Cecilia" se dicen cosas no muy buenas, que si es pirata, que si han salido anuncios en los periódicos solicitando profesionales pero que se abstengan los graduados de la "Santa Cecilia", qué sé yo ...
—Mamá, no puedo quedarme de brazos cruzados esperando que se acaben los rollos en la Central. Fíjate todo lo que le costó a LauraÉ para graduarse.
—Sí, es verdad, ese es el punto. Y el vivíparo ese todavía no termina su carrera, ¿verdad? Hay que ver que mi pobre hija sí que es pendeja manteniendo a ese vivián.
Miré el reloj.
—Me voy. No quiero llegar tarde — dije, y me apresté a salir.
Ella recogió los restos del desayuno.
—Acuérdate que esta tarde tienes fisioterapia.
—Y es mi última cita también.
—Carajo, por fin salimos de eso. Este Domingo le voy a prender dos velas al doctor José Gregorio Hernández para agradecerle su infinita bondad en tu recuperación. Y sería bueno que vengas conmigo.
—¿Por qué no me lo dijiste antes? Ya planifiqué irme con los muchachos para la playa este fin de semana.
La vi cruzar hacia el fregadero, con los platos y tazas de plástico en las manos, el cigarrillo arqueado en la comisura de los labios, y tratando de contener la tos para no derramarse los residuos de café con leche encima.
—Bueno, chica, está bien — replicó, sin trazas de acrimonia —. Iré yo sola. Pero la semana de arriba vienes conmigo, mira que hay que pagar esa promesa entre las dos.
—Okey. Chao, pues.
A la media hora estaba en el tribunal. Aquel era mi primer día como escribiente. Las mecanógrafas me veían, al principio, con actitud de rareza. Debo significar que mi aspecto no podía calificarse, de buenas a primeras, como muy ortodoxo. Mis anteojos eran gruesísimos, de los llamados "culo de botella", siendo prolija la enumeración de toda la gama de presbicias y astigmatismos que agobiaban mi visión. Tenía (para más ñapa) hombros de nadadora, aun cuando no soy muy afecta a cualquier clase de extenuación física y, por contraste, mis pechos parecen dos mitades de coco puntiagudas y erectas en sus ochenta y ocho centímetros de diámetro (¿así se dice?). Hubiera querido tener los labios más gruesos y la boca un tanto más ancha porque, con toda sinceridad, no me satisface mucho que digamos mi sonrisa (aunque, a la larga, una aprende a soportarse y a sacarle partido a sus aparentes desventajas). Ni siquiera me gusta cuando me maquillo y por eso casi nunca me pinto. Hay gente que me aconseja llevar el pelo más largo argumentando que mi cara es un tanto cuadrada y que, de ese modo, se suavizarían mis rasgos. El problema es que me fastidia la peinadera y la lavadera con que tienes que lidiar cuando luces una melenita. De repente son resabios de la niñez (LauraÉ solía descargarme con el sambenito de que yo, dizque, era medio basta y medio cochina) cuando, a veces (o, más bien, muy a menudo), me daba por pasar varios días sin bañarme, siempre contando con las oportunas excusas de mis frecuentes enfermedades. Aunque, al dejar atrás la pubertad, superé ese ingente estado patológico de aversión al aseo, aún hoy en día procuro acortar mi estancia bajo la ducha a lo mínimo indispensable (no soporto la idea de permanecer mucho tiempo en actividades que no sean ciento por ciento productivas). Qué filosofía, ¿no? Lo que pasa es que esta actitud ante la vida siempre me ha arrojado excelentes resultados.
Al cabo de una semana ya me había conquistado a, prácticamente, todo el mundo en el tribunal. Resalto el prácticamente porque el secretario me costó un trabajo extra que, a ratos, me hacía dudar de la eventualidad de hacerme acreedora de su simpatía. Hablando con franqueza, se trataba de un tipo hosco, repelente, amargado, acomplejado, vengativo y, además, resultó ser mi primer contacto directo con el mundo corruptín. Durante un lapso relativamente prolongado hice gala de todo mi repertorio de halagos y consideraciones con la idea fija de ganármelo para mi causa. Debo aclarar, no obstante, que yo no pasaba todavía de ser una muchachita medio ingenua recién graduada de bachiller en Humanidades, medio crédula de todo lo que le decían y medio inexperimentada en los verdaderos intríngulis de la vida. Según mi mamá (ya la han escuchado), existía en mí un impulso feroz (esa era su expresión textual), sin duda alguna heredada de ese padre a quien nunca conocí, que me guiaba, con terquedad de gallego, a la conquista de las personas que me rodeaban y convertirme en un foco de atracción (impulso no del todo inocuo porque, a la larga, terminaba organizando a esas gentes con alguna finalidad). Pues bien, me di con ahínco a granjearme la buena voluntad del secretario del tribunal (quien, de paso, fungía de jefe de los escribientes y, por ende, mío). El hombre no cedía ni a las zalamerías ni a las chanzas ni al jueguito del amigo secreto. Yo soy dura para dar mi brazo a torcer y ya estaba a punto de tirar la toalla con el susodicho cuando, al fin, le agarré una debilidad.
El cuento es como sigue. Durante mis últimos años de bachillerato trabé buena amistad con Carmen Adilia Fragachán, una llanerita buenamoza con quien me asocié para vender, aquí en Caracas, varias delicatesses que sólo se producían en su pueblo natal, Santa Narda de Miguaque. Y no nos fue nada mal. A punta de pisillo de venado, queso de mano y queso de cincho, lapa, chigüire y pavón, en metódicos obsequios (sacrificando parte de mis ganancias), me fui ganando la confianza del tozudo secretario. Demos gracias al Bendito (como dice mi mamá) porque el hombre resultó ser muy buen diente y por ahí Ornelita coló su caballito de Troyita. Al cabo de cierto tiempo, me constituí en su inseparable mano derecha y empezó a dejarme tajadas de las numerosas operaciones, no del todo sacrosantas, que practicaba, con la venia oculta del juez, manipulando los legajos, expedientes y sumarios de los pleitos más jugosos. Accedí, de hecho, al conocimiento de vista, trato y comunicación con los abogados más expertos en zancadillas, traspiés, retardos y/o aceleraciones procesales (de acuerdo a las particulares conveniencias) y, en fin, con todos aquellos veteranos en cualquier clase de componendas para obtener los más pingües beneficios dentro de los diversos litigios que se ventilaban en ese juzgado. Simultáneamente, avanzaba con paso firme y decidido, en la carrera de derecho, ejusdem.
Cada vez más se afianzaba mi certeza de que la Universidad "Santa Cecilia" era, con bien ganados títulos, una extensión o, más bien, una derivación de lo que vivía todos los días en mi trabajo del tribunal. Para no perder la costumbre, comencé a moverme de inmediato en esos predios como pez en el agua. La oportunidad la pintaban más que calva. Sin duda alguna, era el mejor sitio de Caracas y de toda Venezuela para iniciar contactos, para conocer y dejarse conocer, para establecer lazos con una infinidad de personas que deberían convertirse, una vez en el ejercicio profesional, en factores de extraordinaria utilidad. En este punto divergíamos de plano (para variar) LauraÉ y yo. Ella sostenía que la universidad debía ser, ante todo y sobre todo, el Alma Mater, vale decir, no solamente el sitio donde uno adquiere una profesión que, strictu sensu, no es sino una habilidad vital con rango académico. Como aprender la carpintería, pero una carpintería de suma envergadura. "Lo importante no estriba en dotarse de un oficio o de un diploma que nos garantice prebendas en la jerarquía social", me machacaba LauraÉ, "sino aprovechar el entorno de profundización en el conocimiento, por el conocimiento y para el conocimiento, enriqueciendo el espíritu y accediendo a niveles más altos en la comprensión de los procesos humanos". Y proseguía preguntándome si en la Universidad "Santa Cecilia" existía un cineclub donde pasaran películas de Luis Buñuel y de Ingmar Bergman, si se presentaban orquestas sinfónicas o cuartetos de cámara, si había exposiciones pictóricas, si tan siquiera venían los cantantes de nueva trova cubana a realizar conciertos. Ajá, todo eso suena muy bonito, le contestaba yo, pero con eso no se come, ni se compran apartamentos, ni se puede viajar para Disneyworld. Ciertamente, la pobre LauraÉ se quedaba sin poder replicar ante la solidez real de mis argumentos. Buscando contradecirme, me enrostraba la pésima celebridad que, injustamente, arrastraba mi universidad. "En la Santa Cecilia es más fácil graduarse que conseguir puesto en el estacionamiento", intervenía Valdemar con su fastidiosa condescendencia (siempre me llamaba "La Cuñys", condimentando el apodo con cierto tonito chocante). Yo defendía mi causa manifestando que entre mis profesores se contaban los más afamados miembros de la Corte Suprema, del Consejo de la Judicatura y, por si fuera poco, varios jueces (altamente conocidos) que llevaban algunos de los casos más sonados en los medios tribunalicios. Sin dejarme concluir la argumentación, LauraÉ se condolía del pobre sistema judicial venezolano. "Con razón la justicia en este país es una solemne cagada", espetaba, con su vozarrón montaraz, Valdemar. Sin derecho a pataleo, LauraÉ iniciaba una larga diatriba contra el ordenamiento clasista que sólo se guiaba por la capacidad pecuniaria de los individuos y, sin más ni más, el cuestionamiento se extendía a todo el sistema con lo cual (toco madera por lo pavoso) ya estábamos hablando de política, que es una de las cosas que más detesto de este mundo.
Ah, pero mejor es no quejarse. Ese ha sido uno de los mejores períodos de mi vida. Por un lado, me consolidé en lo físico. Asumí todas mis limitaciones y aprendí a sobrellevarlas, transformándolas, más bien, en parte de mi inventario de atractivos. Hay varones, por ejemplo, que se sienten inmensamente atraídos por las mujeres con lentes porque intuyen que en ellas existe mayor densidad espiritual e intelectual. Aparte de que nosotras tres no somos nada feas. En sus fotos de juventud se puede apreciar en mi mamá una mirada lánguida y profunda (a lo María Félix) y una boca definitivamente carnosa, provocativa y misteriosa, con el pelo rizado que le caía sobre los hombros dándole un aire de ninfa cabaretera, en el mejor sentido de la palabra (ella se enerva cuando le hago estas comparaciones). Lástima que la vida la haya tratado tan mal. Su matrimonio naufragó estrepitosamente y ello le afectó sobremanera. La vida la arrojó con dos hijas pequeñas al sendero de la dura lucha y ahí mismo se inició un lento proceso de desgaste. Pero nadie puede dudar que era bella en sus buenos tiempos. Y si no fuera porque LauraÉ se ha dejado ganar por esa trastocada simpatía hacia las causas perdidas (incluyendo el feminismo) y si procurase poner un poco más de atención en su persona, digo, afirmo, enfatizo y reitero que sería (de hecho lo es) una mujer de una espléndida y enigmática belleza. Yo, por mi parte, más afortunada no puedo ser: he caído víctima de siete mil infortunios durante mi niñez y, sin embargo, sé que atizo reacciones de evidente atracción en unos cuantos machitos. De pequeña padecí de una suerte de leucemia que no pasó a mayores gracias a la entereza de mi mamá. Ella sacrificó lo mejor de su vida para sufragarme un costoso tratamiento que incluyó (¡y me erizo de sólo recordarlo!) unas dolorosísimas punciones entre las vértebras para extraerme líquido encefalorraquídeo. A resultas de la quimioterapia, mi crecimiento se vio afectado, mi dentición fue anormal, se me cayó el pelo y sobrellevé una palidez anémica que retrasó mi desarrollo menstrual hasta casi los dieciseis años. Para colmo, celebrando la culminación del tercer año de bachillerato, fui arrollada por un vehículo (se dio a la fuga, el muy desgraciado, pero algún día daré con él) y se temió que mi pierna izquierda fuese amputada. Mi mamá le hizo la consabida promesa al Dr. José Gregorio Hernández y, a fuerza de fisioterapia y mucha constancia, logramos salvarla de manera total (aún me duele cuando el tiempo se pone demasiado húmedo). Y no mencionemos toda la sarta de sarampiones, lechinas, tosferinas, dengues (y pare usted de contar), de las que no me salvé ni aun viviendo en el perenne encierro aderezado con sobreprotección maternal donde transcurrió mi infancia. No era para menos. A veces pienso que de ahí proviene el alejamiento entre LauraÉ y mi mamá. Toda su atención se volcó hacia la frágil, enclenque y quebradiza hija que, en ocasiones, coqueteó con la muerte, mientras la otra crecía sana, sin problemas aparentes pero, en el fondo, sintiéndose desdeñada. LauraÉ se refugió en un escueto retraimiento que la llevaba a sumergirse en la lectura. Pasaba días sin hablar. Yo, a pesar de mis precoces achaques, siempre fui activa, emprendedora, comunicativa y muy dada a compartir con los demás, quizá como compensación a las largas horas de suplicio que, de por sí, le imponen a una instantes de involuntaria soledad (hoy en día le tengo tirria a la soledad). Soy intuitiva, impulsiva y no gasto mucho tiempo en disquisiciones trascendentes. Actúo y fuera cacho. Después, evalúo las consecuencias de mis actos (nunca antes). Mi mamá afirma que me parezco en eso a mi papá, con la diferencia de que él fue (es) un fracasado, mientras que yo no me arredro ante nada. En los pocos y raros momentos en que la inactividad me gobierna y me siento de humor para meditar me pregunto: ¿cómo pueden ser dos hermanas tan radicalmente diferentes? Creo que LauraÉ muchas veces acondicionó sus reacciones para ser conscientemente distinta de mí. Reconozco que, muy a menudo, me comporté como una atorrante (siempre me calificaba de ese modo) con ella. No podía evitarlo. En esa época gozaba fastidiándola. Hoy en día no. Confieso abiertamente que me encantaría ganarme su cariño y su admiración. Pero subsiste una barrera invisible de resquemor en ella. No sé cómo definirlo. Me da la impresión de que se la pasa luchando contra cierto remordimiento, clavado muy adentro, por no poder darse a plenitud con mi mamá y conmigo. LauraÉ no es persona de malos sentimientos. Todo lo contrario. He sido testigo del aprecio y de la estima que ella es capaz de granjearse cuando se lo propone. ¿Por qué no podemos ser, tan siquiera, amigas? ¿Por qué estamos signadas por un pasado del cual no somos culpables? Presiento que mi mamá, sin querer queriendo, le enrostró a LauraÉ buena parte de sus frustraciones. Debe ser terrible para un hijo verse preterido al saber que sus padres ostentan favoritismos. Me propuse enmendar esa terrible carga. Sé que soy capaz de hacerlo. LauraÉ deberá saber que el amor entre nosotras no podrá tener parangón.
Nicolás Soto Nació en Valle de La Pascua, Guárico,
Venezuela, el 22 de Febrero de 1854 ("aunque me conservo muy bien a pesar
del formol", acota). Ha sido aventurero urbano, músico de rock & blues,
mercachifle galáctico, director de teleculebrones y, últimamente, sus
neuronas calenturientas han producido las novelas La Víbora, Gris de Tiempo Gris y Noventitantos