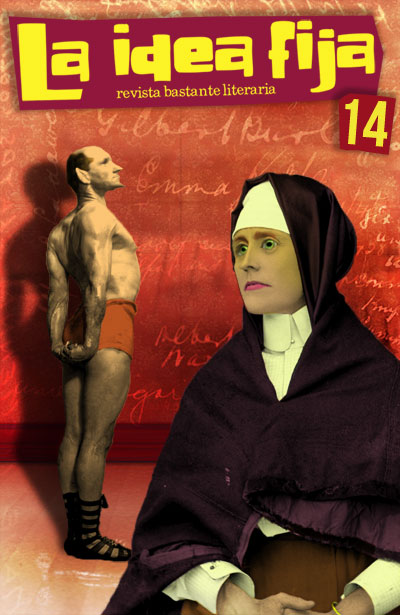
Con el tanque de reserva
Hernán Domínguez Nimo
Hernán Domínguez Nimo
Hay gente que se queda sin nafta a mitad de camino. Quizá es que salen de fábrica con el tanque incompleto. O que el motor les consume más de la cuenta. Sea cuál sea la razón, el resultado es el mismo: el combustible no les alcanza para llegar hasta el final del viaje.
Algunos son como autos que empiezan a perder velocidad hasta que se detienen en la banquina, las balizas encendidas a la espera de un auxilio que rara vez llega. Otros son más bien aviones, que sobrevuelan adversarios y se adelantan a todos hasta sus hélices se frenan en seco, y entonces caen en picado y se entierran de punta en el pavimento.
Mi familia tenía una larga tradición en este sentido. Mi abuela, que de más está decir no llegué a conocer, pertenecía (como casi todos) al primer grupo: sufrió una extraña enfermedad que le comió las defensas hasta la muerte. Mi abuelo, en cambio, murió de un cáncer de hígado fulminante, antes de cumplir los cincuenta y cinco. Mi madre sufrió de una progresiva melancolía depresiva, dejó el trabajo, nos dejó a nosotros, porque estaba más cómoda en un geriátrico, y a los sesenta se apagó como una bombita quemada. Mi viejo, mucho más práctico y decidido a la hora de elegir, se metió en el segundo grupo (el de los aviones) de un tiro, desparramando su cerebro por la pared de la habitación de un hotelucho de pasajeros de Constitución. Por lo menos tuvo la decencia de no dejar su fantasma flotando en un cuarto de nuestra casa.
Yo era el mayor de dos hermanos. Cuando mi viejo se fue, ya tenía veintiocho. No voy a decir que no me afectó. Pero no fue tanto su ausencia como la manera en que se fue. La cobardía. Así que tragué la mezcla de bilis, lágrimas enmohecidas y rabia que se revolvía en mi boca y seguí adelante.
Acababa de casarme con Mariela y quería seguir adelante. Sobre todo para no mirar atrás. Olvidé mi familia y mi pasado, no como quien da vuelta la página de un viejo álbum de fotos sino más bien como quien tapa un vómito de perros con la alfombra. Y me dije que eso estaba bien, que era lo más sano.
Tuve tres hijos, Magda, Sonia y Juanma, y lo único que lamenté fue que no conocieran a sus abuelos. También envidié, siempre, que mis amigos tuvieran alguien que acogiera a sus chicos, ya fuera por necesidad o para salir en pareja. Pero nada más.
Mi familia era pequeña pero del tamaño justo. Yo no era rico ni pobre. Mis hijos crecieron, estudiaron, consiguieron trabajo, con las mismas dificultades que cualquiera. Pero progresaron. Mirándolos, estaba seguro que la maldición del tanque poco lleno era cosa del pasado. Ellos tenían mucho ímpetu. Y eso se contagia, ¿saben?
Sonia se casó. Magda, más moderna, se juntó a vivir con su novio. Juanma era un picaflor, pero poco a poco fue sentando cabeza con una amiga de Magda. No dependían de mí más que para un ocasional consejo, y Mariela y yo comenzamos a planear viajes.
¿Hay más azar en un accidente que en una enfermedad? ¿Hasta que punto nos predisponemos a que sucedan, ya sea cruzando una calle sin prestar atención a una moto que pasa en rojo, o decayendo en nuestro ánimo lo suficiente como para que nuestras defensas estén por el piso y le abramos la puerta lo primero que golpee? Y vivir en una ciudad en la que las ambulancias tardan media hora mientras tu mujer se desangra con un manillar de moto incrustado en el estómago puede ayudar, claro que sí.
No son decisiones conscientes, no. Pero mi puta profesión siempre me empujó a creer que todo tenía que ver con todo. Y supongo que tener una familia de maníacos (o una maldición familiar a cuestas, como quieran verlo) influyó a la hora de elegir la psicología. Eso y negarme a creer que el destino esté escrito en la mano de alguien. O en la sangre.
Enterré a Mariela y desenterré el cuco de la familia. Esa sombra me perseguía y yo me negaba de dejarme atrapar. Me fui de viaje, el que habíamos planeado juntos, porque no quería quedarme quieto, no porque tuviera ganas. No quería seguir adelante como si nada pero odiaba la idea de ser uno más en la lista.
La desesperación llegó en forma de análisis. El tipo de sobre que uno espía antes de entregarlo al médico, sobre todo ahora que tenemos a la dichosa internet y sus precarias herramientas para interpretarlo. Así que ya sabía que tenía leucemia antes de que me lo dijeran.
¿Y ahora? me pregunté. Podía internarme y dejar que me pincharan y me inyectaran hasta el hartazgo, aunque sabía que no había cura para lo mío (cortesía de google, el asesino de la imaginación y la esperanza del siglo XXI). Siempre tenía la opción de salir por la puerta de atrás, como los sesos de mi viejo. Pero Magda y Sonia estaban embarazadas. Y yo sí quería conocer a mis nietos. Estaba decidido a llegar por lo menos a ese punto del viaje. Y no iba a seguir el guión que alguien había escrito para mí, sin siquiera preguntarme si prefería una comedia o un drama.
Así que decidí salirme del libreto. Y lo primero por hacer era reescribir esa parte en la que el libreto decía que me tocaba morir en cinco meses.
¿Cuántos métodos conocen para impedir la muerte? No hay muchos que digamos. Rebuscando en internet, encontré unas cuantas pelotudeces. Entre ellas, listas que incluían no hacer footing por la calle, no tirarse de cabeza a una pileta, cruzar de vereda si aparece una banda de borrachos, no mudarse a edad de jubilación y no jugar a la lotería. Y sobre todo, no pilotear helicópteros. Nada que fuera de mucha ayuda. Aunque me di cuenta de algo que tenían en común: todos se trataban de anticipar accidentes. Evitar la muerte.
Yo no iba a tener tanta suerte. La ciencia no había llegado a donde yo necesitaba. En lugar de evitar la muerte, tenía que buscar la manera de volver.
No hace falta viajar por el mundo para encontrar lunáticos. Y ese era el tipo de gente que buscaba. Gente que se apartara del común de la gente. Gente que creyera en lo que nadie (incluido yo) creía. Gente en la que yo tenía que empezar a creer.
El amigo de una amiga, con la que yo tenía sexo en bizarras reuniones de intercambio bioenergético, me dio el dato. Viajé en auto hasta Tigre y allí tomé la lancha colectiva, que me dejó en un muelle algo precario. El sendero se alejaba de la costa y se internaba entre pequeños bosquecitos de sauces llorones, bordeando zanjas fétidas y casas que parecían abandonadas a su suerte. Era como haber entrado a la trastienda del mundo. Conté cinco casas (aunque una estaba tan derruida que no sabía si sumaba) y me acerqué por un caminito a la última, esquivando charcos de agua estancada y nubes de mosquitos. La casa estaba estrangulada por matorrales y enredaderas resecas. Supuse que estaría abandonada pero golpeé igual.
Unos pasos se arrastraron por un piso de madera y una mujer me abrió. No me dijo “adelante, te estaba esperando” ni nada parecido. Simplemente me dejó paso y me miró hasta que me decidí a entrar. Entonces cerró la puerta y volvió a sentarse en el sillón de tela roja raída que ocupaba el medio de la única habitación. Al lado había una mesa de madera y dos sillas destartaladas. Me acerqué y, después de tantear su resistencia, ocupé una.
La mujer daba miedo. No había ningún rasgo en particular, era todo. Era la mirada vacía y penetrante a la vez, como si no te mirara y te traspasara. Era su piel apergaminada y sucia. Y el olor…
Recorrí el lugar con la vista, sorprendido de que la bruja no tuviera un gato, un perro al menos, que le hiciera compañía. Un buen rato después, cuando por fin se movió, descubrí que la sombra de un rincón era en realidad una iguana de metro y medio de largo.
No hizo falta que hablara. Ya me habían advertido. Dejé la plata sobre la mesa y ella ni la miró. Me molestó eso. Era mucha plata. ¿Cuál es el precio de la muerte? Eso tenía que entregarle. Y había traído todo lo que tenía.
La mujer se levantó, arrastró los pies por el polvo del piso hasta la cocina a leña que había en la parte más alejada, y volvió con un frasco de vidrio percudido, del tamaño de una vieja damajuana, con un trapo sucio atado en el pico.
Dejó el frasco en la mesa y se me acercó por atrás. No saben lo que luché para evitar darme vuelta. O levantarme y correr.
Me levantó los brazos y me desvistió. Desató el trapo que tapaba el frasco y sacó algo de adentro. Comenzó a frotarme la espalda con algo rugoso y viscoso a la vez, mientras tarareaba algo. No pude evitar imaginar sus tetas resecas restregándose contra mí. Dio la vuelta y vi que tenía un sapo enorme en la mano. Me lo pasó también por el pecho y luego me hizo señas para que le pasara la lengua por la piel. Vencí el asco y lo hice. Imaginé que sería mejor que sus tetas.
De otro frasco sacó un ciempiés, que me hizo masticar antes de tragar. A esa altura, me sentía el protagonista de uno de esos ridículos documentales de viajes exóticos al Amazonas o a las islas del océano Índico. Después apareció con un par de vainas secas, que abrió para extraer las semillas y, obviamente, hacerme tragar. Cuando pensé que ya estaba listo, me dio un trozo de caña, pero ni remotamente de azúcar. La amargura que invadió mi boca al chuparla me frunció la boca hasta las orejas.
¿Cuál sería el componente mágico? ¿O serían todos necesarios, incluyendo a la iguana que se había enroscado en uno de mis pies, como un gato mimoso? Unos diez minutos después de haber terminado con la lista de ingredientes del potaje de la bruja (o dos horas, imposible saberlo), comencé a sentir un extraño hormigueo en la cara y en los brazos y piernas, como si se hubieran dormido y luego se despertaran, leve al principio (tanto como para pensar que me lo imaginaba) pero creciendo hasta volverse molesto.
La mujer me hizo señas de que me quedara sentado pero la sensación era tan insoportable que me puse de pie. Las piernas se doblaron como si fueran de goma y caí de trompa al piso. Creo que me rompí la nariz, pero el sonido y el dolor venían de muy lejos, le ocurrían a otra persona. Intenté mover la mano pero apenas arrastré los dedos, y la textura de la tierra sobre el piso me llegaba exagerada, desmesurada, como cuando uno palpa el interior de la boca con la lengua.
Tuve miedo. Mucho. Pero también eso parecía estar muy lejos, como si estuviera disociado de mi cuerpo y mis emociones.
Hasta que empecé a sacudirme y temblar, y mi conciencia volvió a unirse a mi cuerpo, que se arqueó como si recibiera una descarga de 220. Entonces vomité un líquido verde espumoso y me morí.
Hay muchos relatos de gente que muere. Hablan de luces, de flotar, de paz, de muchas cosas…
Para mí no hubo nada de eso. Sólo dejé de respirar. Y de preocuparme. Estaba relajado, completamente despojado y vacío, como después de un buen polvo. Nada me importaba ni me atraía. Pero recordaba muy bien por qué había ido ahí. Y sabía qué mi problema estaba resuelto.
Supongo que alguna vez escucharon la frase “Si algo está enfermo, está con vida”, ¿no? Pues yo voy a decirles otra: “Si algo está muerto, no puede morir”.
Y esa era la idea.
Sólo tenía que volver y esconderme. Dejar que mi familia pensara que había muerto (después de todo era verdad) y buscar un lugar. Entre los túneles del subte hay muchos ramales ciegos, galpones en desuso, ideales para vivir lejos de la mirada estúpida y prejuiciosa de la gente.
Y aquí estoy, supongo que recorriendo el final de mi camino. Cada tanto salgo, de noche, y visito la casa de Magda o la de Sonia, apenas a unas cuadras. Tengo que cuidar que nadie me vea. La gente se asusta si me ve de cerca. La noche y ropa abrigada y holgada ayudan.
Con el tiempo aprendí a controlar mis manos y mis pies, a abrir las puertas sin dejar caer las llaves, a meterme en las casas hasta las habitaciones de mis nietos y contemplarlos por horas. Magda tuvo mellizos. Y Sonia una hermosa nena, Luna. Es preciosa. Es una buena vida la de estar muerto.
Sé que no tengo buen aspecto. Que si mis hijas me vieran, jamás me dejarían volver. Y que podría ocasionarles más de una pesadilla a mis nietos. Así que debo seguir así, como un ladrón furtivo. Sólo me duele que ellos piensen que su abuelo es otro más de la lista. Que no sepan que sigo acá, en el viaje, aunque ya esté usando el tanque de reserva.
Algunos son como autos que empiezan a perder velocidad hasta que se detienen en la banquina, las balizas encendidas a la espera de un auxilio que rara vez llega. Otros son más bien aviones, que sobrevuelan adversarios y se adelantan a todos hasta sus hélices se frenan en seco, y entonces caen en picado y se entierran de punta en el pavimento.
Mi familia tenía una larga tradición en este sentido. Mi abuela, que de más está decir no llegué a conocer, pertenecía (como casi todos) al primer grupo: sufrió una extraña enfermedad que le comió las defensas hasta la muerte. Mi abuelo, en cambio, murió de un cáncer de hígado fulminante, antes de cumplir los cincuenta y cinco. Mi madre sufrió de una progresiva melancolía depresiva, dejó el trabajo, nos dejó a nosotros, porque estaba más cómoda en un geriátrico, y a los sesenta se apagó como una bombita quemada. Mi viejo, mucho más práctico y decidido a la hora de elegir, se metió en el segundo grupo (el de los aviones) de un tiro, desparramando su cerebro por la pared de la habitación de un hotelucho de pasajeros de Constitución. Por lo menos tuvo la decencia de no dejar su fantasma flotando en un cuarto de nuestra casa.
Yo era el mayor de dos hermanos. Cuando mi viejo se fue, ya tenía veintiocho. No voy a decir que no me afectó. Pero no fue tanto su ausencia como la manera en que se fue. La cobardía. Así que tragué la mezcla de bilis, lágrimas enmohecidas y rabia que se revolvía en mi boca y seguí adelante.
Acababa de casarme con Mariela y quería seguir adelante. Sobre todo para no mirar atrás. Olvidé mi familia y mi pasado, no como quien da vuelta la página de un viejo álbum de fotos sino más bien como quien tapa un vómito de perros con la alfombra. Y me dije que eso estaba bien, que era lo más sano.
Tuve tres hijos, Magda, Sonia y Juanma, y lo único que lamenté fue que no conocieran a sus abuelos. También envidié, siempre, que mis amigos tuvieran alguien que acogiera a sus chicos, ya fuera por necesidad o para salir en pareja. Pero nada más.
Mi familia era pequeña pero del tamaño justo. Yo no era rico ni pobre. Mis hijos crecieron, estudiaron, consiguieron trabajo, con las mismas dificultades que cualquiera. Pero progresaron. Mirándolos, estaba seguro que la maldición del tanque poco lleno era cosa del pasado. Ellos tenían mucho ímpetu. Y eso se contagia, ¿saben?
Sonia se casó. Magda, más moderna, se juntó a vivir con su novio. Juanma era un picaflor, pero poco a poco fue sentando cabeza con una amiga de Magda. No dependían de mí más que para un ocasional consejo, y Mariela y yo comenzamos a planear viajes.
¿Hay más azar en un accidente que en una enfermedad? ¿Hasta que punto nos predisponemos a que sucedan, ya sea cruzando una calle sin prestar atención a una moto que pasa en rojo, o decayendo en nuestro ánimo lo suficiente como para que nuestras defensas estén por el piso y le abramos la puerta lo primero que golpee? Y vivir en una ciudad en la que las ambulancias tardan media hora mientras tu mujer se desangra con un manillar de moto incrustado en el estómago puede ayudar, claro que sí.
No son decisiones conscientes, no. Pero mi puta profesión siempre me empujó a creer que todo tenía que ver con todo. Y supongo que tener una familia de maníacos (o una maldición familiar a cuestas, como quieran verlo) influyó a la hora de elegir la psicología. Eso y negarme a creer que el destino esté escrito en la mano de alguien. O en la sangre.
Enterré a Mariela y desenterré el cuco de la familia. Esa sombra me perseguía y yo me negaba de dejarme atrapar. Me fui de viaje, el que habíamos planeado juntos, porque no quería quedarme quieto, no porque tuviera ganas. No quería seguir adelante como si nada pero odiaba la idea de ser uno más en la lista.
La desesperación llegó en forma de análisis. El tipo de sobre que uno espía antes de entregarlo al médico, sobre todo ahora que tenemos a la dichosa internet y sus precarias herramientas para interpretarlo. Así que ya sabía que tenía leucemia antes de que me lo dijeran.
¿Y ahora? me pregunté. Podía internarme y dejar que me pincharan y me inyectaran hasta el hartazgo, aunque sabía que no había cura para lo mío (cortesía de google, el asesino de la imaginación y la esperanza del siglo XXI). Siempre tenía la opción de salir por la puerta de atrás, como los sesos de mi viejo. Pero Magda y Sonia estaban embarazadas. Y yo sí quería conocer a mis nietos. Estaba decidido a llegar por lo menos a ese punto del viaje. Y no iba a seguir el guión que alguien había escrito para mí, sin siquiera preguntarme si prefería una comedia o un drama.
Así que decidí salirme del libreto. Y lo primero por hacer era reescribir esa parte en la que el libreto decía que me tocaba morir en cinco meses.
¿Cuántos métodos conocen para impedir la muerte? No hay muchos que digamos. Rebuscando en internet, encontré unas cuantas pelotudeces. Entre ellas, listas que incluían no hacer footing por la calle, no tirarse de cabeza a una pileta, cruzar de vereda si aparece una banda de borrachos, no mudarse a edad de jubilación y no jugar a la lotería. Y sobre todo, no pilotear helicópteros. Nada que fuera de mucha ayuda. Aunque me di cuenta de algo que tenían en común: todos se trataban de anticipar accidentes. Evitar la muerte.
Yo no iba a tener tanta suerte. La ciencia no había llegado a donde yo necesitaba. En lugar de evitar la muerte, tenía que buscar la manera de volver.
No hace falta viajar por el mundo para encontrar lunáticos. Y ese era el tipo de gente que buscaba. Gente que se apartara del común de la gente. Gente que creyera en lo que nadie (incluido yo) creía. Gente en la que yo tenía que empezar a creer.
El amigo de una amiga, con la que yo tenía sexo en bizarras reuniones de intercambio bioenergético, me dio el dato. Viajé en auto hasta Tigre y allí tomé la lancha colectiva, que me dejó en un muelle algo precario. El sendero se alejaba de la costa y se internaba entre pequeños bosquecitos de sauces llorones, bordeando zanjas fétidas y casas que parecían abandonadas a su suerte. Era como haber entrado a la trastienda del mundo. Conté cinco casas (aunque una estaba tan derruida que no sabía si sumaba) y me acerqué por un caminito a la última, esquivando charcos de agua estancada y nubes de mosquitos. La casa estaba estrangulada por matorrales y enredaderas resecas. Supuse que estaría abandonada pero golpeé igual.
Unos pasos se arrastraron por un piso de madera y una mujer me abrió. No me dijo “adelante, te estaba esperando” ni nada parecido. Simplemente me dejó paso y me miró hasta que me decidí a entrar. Entonces cerró la puerta y volvió a sentarse en el sillón de tela roja raída que ocupaba el medio de la única habitación. Al lado había una mesa de madera y dos sillas destartaladas. Me acerqué y, después de tantear su resistencia, ocupé una.
La mujer daba miedo. No había ningún rasgo en particular, era todo. Era la mirada vacía y penetrante a la vez, como si no te mirara y te traspasara. Era su piel apergaminada y sucia. Y el olor…
Recorrí el lugar con la vista, sorprendido de que la bruja no tuviera un gato, un perro al menos, que le hiciera compañía. Un buen rato después, cuando por fin se movió, descubrí que la sombra de un rincón era en realidad una iguana de metro y medio de largo.
No hizo falta que hablara. Ya me habían advertido. Dejé la plata sobre la mesa y ella ni la miró. Me molestó eso. Era mucha plata. ¿Cuál es el precio de la muerte? Eso tenía que entregarle. Y había traído todo lo que tenía.
La mujer se levantó, arrastró los pies por el polvo del piso hasta la cocina a leña que había en la parte más alejada, y volvió con un frasco de vidrio percudido, del tamaño de una vieja damajuana, con un trapo sucio atado en el pico.
Dejó el frasco en la mesa y se me acercó por atrás. No saben lo que luché para evitar darme vuelta. O levantarme y correr.
Me levantó los brazos y me desvistió. Desató el trapo que tapaba el frasco y sacó algo de adentro. Comenzó a frotarme la espalda con algo rugoso y viscoso a la vez, mientras tarareaba algo. No pude evitar imaginar sus tetas resecas restregándose contra mí. Dio la vuelta y vi que tenía un sapo enorme en la mano. Me lo pasó también por el pecho y luego me hizo señas para que le pasara la lengua por la piel. Vencí el asco y lo hice. Imaginé que sería mejor que sus tetas.
De otro frasco sacó un ciempiés, que me hizo masticar antes de tragar. A esa altura, me sentía el protagonista de uno de esos ridículos documentales de viajes exóticos al Amazonas o a las islas del océano Índico. Después apareció con un par de vainas secas, que abrió para extraer las semillas y, obviamente, hacerme tragar. Cuando pensé que ya estaba listo, me dio un trozo de caña, pero ni remotamente de azúcar. La amargura que invadió mi boca al chuparla me frunció la boca hasta las orejas.
¿Cuál sería el componente mágico? ¿O serían todos necesarios, incluyendo a la iguana que se había enroscado en uno de mis pies, como un gato mimoso? Unos diez minutos después de haber terminado con la lista de ingredientes del potaje de la bruja (o dos horas, imposible saberlo), comencé a sentir un extraño hormigueo en la cara y en los brazos y piernas, como si se hubieran dormido y luego se despertaran, leve al principio (tanto como para pensar que me lo imaginaba) pero creciendo hasta volverse molesto.
La mujer me hizo señas de que me quedara sentado pero la sensación era tan insoportable que me puse de pie. Las piernas se doblaron como si fueran de goma y caí de trompa al piso. Creo que me rompí la nariz, pero el sonido y el dolor venían de muy lejos, le ocurrían a otra persona. Intenté mover la mano pero apenas arrastré los dedos, y la textura de la tierra sobre el piso me llegaba exagerada, desmesurada, como cuando uno palpa el interior de la boca con la lengua.
Tuve miedo. Mucho. Pero también eso parecía estar muy lejos, como si estuviera disociado de mi cuerpo y mis emociones.
Hasta que empecé a sacudirme y temblar, y mi conciencia volvió a unirse a mi cuerpo, que se arqueó como si recibiera una descarga de 220. Entonces vomité un líquido verde espumoso y me morí.
Hay muchos relatos de gente que muere. Hablan de luces, de flotar, de paz, de muchas cosas…
Para mí no hubo nada de eso. Sólo dejé de respirar. Y de preocuparme. Estaba relajado, completamente despojado y vacío, como después de un buen polvo. Nada me importaba ni me atraía. Pero recordaba muy bien por qué había ido ahí. Y sabía qué mi problema estaba resuelto.
Supongo que alguna vez escucharon la frase “Si algo está enfermo, está con vida”, ¿no? Pues yo voy a decirles otra: “Si algo está muerto, no puede morir”.
Y esa era la idea.
Sólo tenía que volver y esconderme. Dejar que mi familia pensara que había muerto (después de todo era verdad) y buscar un lugar. Entre los túneles del subte hay muchos ramales ciegos, galpones en desuso, ideales para vivir lejos de la mirada estúpida y prejuiciosa de la gente.
Y aquí estoy, supongo que recorriendo el final de mi camino. Cada tanto salgo, de noche, y visito la casa de Magda o la de Sonia, apenas a unas cuadras. Tengo que cuidar que nadie me vea. La gente se asusta si me ve de cerca. La noche y ropa abrigada y holgada ayudan.
Con el tiempo aprendí a controlar mis manos y mis pies, a abrir las puertas sin dejar caer las llaves, a meterme en las casas hasta las habitaciones de mis nietos y contemplarlos por horas. Magda tuvo mellizos. Y Sonia una hermosa nena, Luna. Es preciosa. Es una buena vida la de estar muerto.
Sé que no tengo buen aspecto. Que si mis hijas me vieran, jamás me dejarían volver. Y que podría ocasionarles más de una pesadilla a mis nietos. Así que debo seguir así, como un ladrón furtivo. Sólo me duele que ellos piensen que su abuelo es otro más de la lista. Que no sepan que sigo acá, en el viaje, aunque ya esté usando el tanque de reserva.
Hernán Domínguez Nimo nació en Buenos Aires, Argentina en 1970. Es creativo publicitario, sus cuentos han ganado premios y está apareciendo en antologías y diversas revistas.