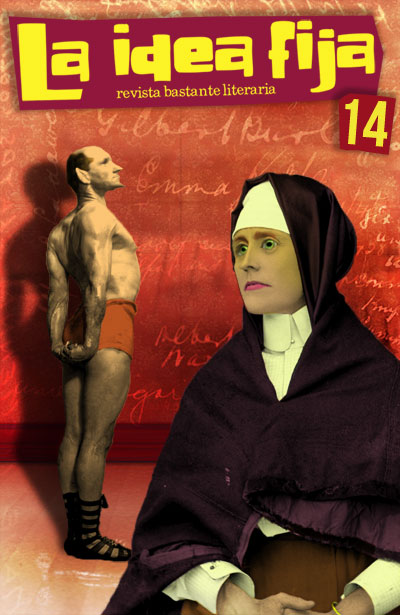
Maya
Sergio Gaut vel Hartman
Sergio Gaut vel Hartman
No veía el momento de llegar a mi casa y quitarme los zapatos. El bolso lleno de bagatelas que había cargado todo el día pesaba tanto como a la mañana, al salir; no había vendido casi nada. Me dolían todos los zócalos del cuerpo y cada dolor era el prólogo de otro. Sufría como un penitente, en especial porque tenía las manos despellejadas, hartas de soportar no sólo el peso de la carga, sino también la cruel fricción de las manijas de tela basta, cosidas con hilo de lino.
Por lo general, en circunstancias como esa, suelo ponerme filosófico; esta vez no fue la excepción. Schopenhauer, que no temía remitir los orígenes de su filosofía a las Upanishads, aunque su punto de partida fuera la afirmación kantiana de que el mundo es una representación de la propia voluntad de creer, que todo cuanto conocemos sucede y existe sólo en el fondo de nuestra propia conciencia, hubiera afirmado que el muchacho con la mano vendada que se aproximaba a mí oblicuamente, con obvias intenciones de pedir dinero, era apenas apariencia, no la cosa en sí.
—Dame unas monedas, viejito.
El mundo como voluntad y representación, un pilar del pensamiento occidental. El chico de la mano vendada, un sujeto gris y andrajoso, venía hacia mí, pero yo no tenía dudas de que en realidad no existía.
—No, no te doy. Trabajé todo el día y no gané esas monedas que me estás pidiendo.
—Dame las monedas, viejito —insistió el joven. Su rostro estaba extrañamente manchado y una mata de pelo hirsuto le cubría los ojos—. Tengo un fierro.
¿Cómo reconoce el hombre el mundo, los objetos y los hechos en su conciencia? A través de las formas que habitan el espacio, el tiempo y son víctimas de la causalidad; en especial porque son víctimas de la causalidad: devenir, conocer, ser y actuar.
—¿Me vas a matar si no te doy las monedas?
—Lo voy a matar, sí señor —repuso el ladrón, muy serio—. Dame cinco pesos para ir a Bella Vista. Diez pesos. Dame plata. O algo.
—¿Querés ir en remis? ¿Por qué no tomás el tren, como un negrito bueno? La mayoría de los villeros viaja en tren, ¿sabías?
Se preguntarán por qué me manejaba con tanta displicencia ante los requerimientos y amenazas del muchacho. Dando por cierto que había declarado poseer un arma, y aunque no la había exhibido, es bien sabido que una advertencia puede ser más impresionante que su realización. No obstante, y esto no es más que el recuerdo de lo que sentía en ese momento, no experimentaba inquietud o ansiedad. Sin que mediara razón objetiva alguna, percibía la escena como algo distante, como si el mundo conocido no fuera más que un fenómeno ilusorio. Vivimos diariamente inmersos en la ilusión; lo ilusorio, una vez que entra en nuestras vidas, se posesiona de todos los resortes del pensamiento y la acción. De acuerdo con la ley de economía de los recursos, nada se pierde, todo pasa a formar parte de la reserva de elementos, incluso lo irreal. Tampoco existe la muerte, que también es una ilusión, como el tiempo. El mal también es ilusorio y depende de nuestra percepción para medrar, a semejanza de las alimañas que se arrastran en el cieno gris y ácido, por los bordes del pantano. El muchacho que amenazaba con matarme era eso: una alimaña que había abandonado el cieno y ahora se movía por los bordes de la ciudad, en los márgenes de la realidad, una ilusión agresiva y demandante, como un crío que reclama el pezón y espera que de él mane la leche materna.
—Dame el anillo o te corto el dedo.
Lo miré como se observa a un ser extraterrestre que acaba de aterrizar en el jardín de tu casa, mientras estabas tomando el fresco y bebiendo una limonada. Con mayor precisión: como se observa a un ser extraterrestre que acaba de aterrizar en el jardín de tu casa y mide treinta centímetros. Asco y turbación, pero no miedo. El extraterrestre de treinta centímetros que acaba de aterrizar en el jardín de tu casa es una ilusión. Eso es tan cierto como esto. Cuando el muchacho me reclamó la pieza de oro que llevo en el dedo anular de la mano izquierda desde hace treinta años, y convencido de que desde entonces mi cuerpo en general, y cada uno de sus componentes, ha sufrido un proceso de engrosamiento irreversible que impide que el anillo salga sin amputar el dedo, mi voluntad se independizó del pensamiento.
—No. El anillo no se puede sacar. Y no me vas a cortar el dedo. Dijiste que tenés un fierro y para cortar se necesita acero, boludo.
El chico me miró, desconcertado. Su capacidad para interpretar las palabras, limitada por un entendimiento más bien corto, pero más aún porque todos, él, ustedes, yo, sólo tenemos visiones parciales de la realidad, había puesto en corto circuito el dispositivo que regulaba el encendido de sus acciones. Al desconcierto sigue una natural vacilación. Y sumido en esa vacilación, el muchacho gris con la mano vendada valía mucho menos que un sorete de perro. Aunque esto sea apariencia, y no la cosa en sí, reflexioné, debo aprovechar el momento para tomar la iniciativa, como en el ajedrez. Lo poco que hay de real en la realidad, se opera desde lo simbólico, continué reflexionando. Si muevo el alfil a la casilla desde la cual puedo amenazar a la torre, mi adversario deberá abandonar la columna que dominaba para no perderla. Perder la calidad, en ajedrez, no es lo mismo que la pérdida de calidad en un producto de consumo, un jabón para lavarropas, por ejemplo. Pero al margen de que el muchacho supiera que no le convenía perder la calidad, una vez que la perdiera, el desplazamiento de mis piezas por el tablero y el efecto de la acción de las mismas sobre las de él me proporcionaría una ventaja definida que podría crecer hasta hacerse decisiva. Ahí deploré que mi asaltante no supiera jugar al ajedrez. El chico gris con la mano vendada, el rostro manchado y el pelo hirsuto que le cubría los ojos, extrajo de la cintura el fierro del que había alardeado y con un solo movimiento, describiendo un arco que hubiera hecho las delicias de un balístico profesional, me golpeó la boca, a la altura del colmillo inferior izquierdo. En ese momento, inoportunamente, sin hacerse cargo del dolor, mi mente fue invadida por la teoría monadológica, esa que afirma que, de la misma manera que la unidad existe en la pluralidad, también la pluralidad existe en la mónada. La tesis de que todo está en todo me remitió a Anaxágoras, pero la tesis no pudo evitar que mi labio se convirtiera en una morcilla y que del hueco dejado por el colmillo roto manara abundante sangre. Saltaba a la vista la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, ya que el universo en su totalidad se refleja en lo individual, pero el muchacho que me había golpeado, confuso por el resultado de su agresividad, dio un paso atrás y perdió la oportunidad de culminar la combinación con la brillantez que ésta demandaba.
—¿Qué hace? —dijo el miserable sin dejar de recular.
—¿Qué hago yo? —En realidad esos no fueron los sonidos que abandonaron mi boca, deformada por el golpe y la viscosidad de la sangre que fluía con entusiasmo, pero ese fue el sentido y el muchacho comprendió. No le di tregua. —¿Qué hago yo, pedazo de pelotudo? ¿Para qué me pegaste? No digo por qué, digo para qué. En estos casos alcanza con la amenaza. La amenaza es más fuerte que su concreción; ¿no leíste a Nimzowitz?
—No, para nada —dijo el chico con la mayor soltura, pero de inmediato, como si un vendaval le hubiera trastornado la configuración del rostro, exhibió una expresión de sabiduría absoluta y con una sonrisa más vasta que la pampa hiló su ignorancia de los dichos del gran danés con una apabullante cátedra de monadología panteísta. —Giordano Bruno —dijo—, revitalizó el atomismo y defendió una teoría según la cual el universo está formado por partículas animadas que existen en comunidad con Dios, la mónada primordial, ¿entiende? Mi golpe se relaciona con ese principio, no con lo que usted se imagina.
Apenas, entendía apenas. Era mi turno de sentirme azorado. ¿De dónde había sacado el tarugo esa verborrea filosófica? Por un momento pensé que las piezas habían sido colocadas de nuevo en las casillas iniciales y que frente a mí, disputando la final del campeonato mundial, se encontraba el mismísimo Viswanathan Anand, con su rostro oscuro y el pelo hirsuto cubriéndole los ojos. Anand, maya, la India y el pensamiento trascendental. La India, el ajedrez primitivo, schajturanga, el Bhagavad-Gita. ¿Samkhya? Aturdido, permití que ese término, que designa el camino del conocimiento y del razonamiento, y que a partir del siglo IV pasó a nombrar una de las escuelas fundamentales del pensamiento hindú, tomara el control de mi voluntad. Lo único que faltaba era que me pusiera a discutir sobre dualismo ateo con el tipo que me estaba atracando.
—Terminemos con esto. Tomá la plata. —Metí la mano en el bolsillo y saqué una suma que hubiera alcanzado para comprar medio kilo de marihuana. No me dio respiro.
—Todo cuanto existe es fruto de la interacción de dos fuerzas opuestas, aunque eternas e infinitas y complementarias: la naturaleza o prakrti y el espíritu o purusa. —El muchacho se metió un dedo en la nariz y extrajo un trozo de materia verduzca. —¿Quiere? —dijo.
—¿Nos hacemos amigos? —Saqué un pañuelo de papel del bolsillo de la campera y traté de limpiar el estropicio que me había hecho. Por lo visto estaba rematadamente loco; lo que había sacado de la nariz era una esmeralda.
—Usted se guía por las apariencias, y las apariencias engañan. Lo ha estado haciendo desde el principio, tal vez desde su más tierna infancia. ¿Nadie se lo dijo?
—¿Esto es apariencia? —vociferé, mostrándole el pañuelo manchado de sangre que no manchaba el pañuelo que le estaba mostrando—. ¿La sangre? —balbuceé, atónito.
—El conocimiento llega a través de los sentidos, por lo que nos apresuramos a atribuirle un valor aproximado y relativo con respecto a lo que la cosa es en verdad, ¿me explico? Sólo tras un atento examen es posible alcanzar un conocimiento de nivel superior. ¿La sangre? Soy una persona muy aprensiva; la visión de la sangre me descompone. Por fortuna ese pañuelo de papel está en blanco, tan blanco como las páginas que siguen.
La culpa era mía y sólo mía. Debería haberle dado el dinero al principio, sin discutir ni cuestionar la existencia del fierro. Pero la boca ya no me dolía y no había sangre. ¿Mediante qué mágico procedimiento había alcanzado el muchacho esa capacidad para operar sobre los hechos y revertirlos? El ruido del incidente se apagó; al conjuro de las imágenes, que parecían el producto de la ingestión de drogas, volvimos al punto de partida, me envolvió un silencio de muerte y se consolidó el fulgor de la esmeralda. Durante unos segundos el universo pareció pura y radiante nada; luego, como si se recobrara de un impacto demoledor, fue sustituido por la música de las palabras.
—¿Qué hacen ustedes dos, parados en medio de la nada? —La música de las palabras había sido propalada por el sistema reproductor de una mujer de cierta edad a quien yo no conocía, con la voz reseca y cascada, aunque vital; era pequeña, de ojos verdes y pelo rojo fuego, con un encanto que evocaba el de Maureen O’Hara. Con un débil rastro de tristeza en la voz, insistió. —La apariencia es un conocimiento superficial, pero las cosas no son lo que parecen a simple vista. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? La cuestión es determinar en qué consiste verdaderamente la realidad. ¿Conocen la alegoría de la caverna? Eso lo explica todo, o casi todo. Ustedes, imbéciles, apegados a lo sensible, confunden lo aparente con lo real. ¿Qué es aparente y qué real y cómo distinguimos una cosa de la otra?
Estábamos aturdidos. El muchacho de la mano vendada se abrazó a mí, aterrado por la presencia y la energía de la mujer. Olía a podrido, un olor que ya no se le iría ni con mil cien duchas. Ni el sistema filosófico que invierte la relación entre apariencia y realidad, como deduce Nietzsche, por ejemplo, lograría explicar la aparición de la pelirroja.
—¿Una ascensión dialéctica? —balbuceé.
—¡Qué ascensión dialéctica ni ocho cuartos! —replicó ella, eufórica. Nos obsequió una serie de rutilantes cachetadas para darnos a entender que conocer consiste precisamente en no confundir la oscuridad con la luz y a continuación hizo algo aún más extravagante: perdió el poco tiempo que poseía en una serie de caprichosos argumentos teóricos acerca de la naturaleza digresiva del universo. No es que nos molestaran sus elucubraciones, por el contrario, pero tanto al muchacho (ya no me atrevía a llamarlo ladrón o ratero) como a mí nos parecía que los movimientos de la dama conducían inexorablemente a no saber distinguir la sombra del objeto. Peor aún: la partida derivaba (también inexorablemente) hacia un final estéril en la que la acción combinada de las dos torres neutralizaba sin dificultad las zancadas de la dama desde un extremo a otro del tablero.
—¡Señora! —exclamé, tratando de detener su metafísico frenesí—. La realidad de las cosas sólo puede ser conocida por la razón.
—¿Y el empirismo? —replicó ella—. ¿Se olvida del empirismo? Sólo lo sensible es objeto de verdadero conocimiento.
—Si me perdonan —dijo el muchacho de pelo hirsuto alzando la mano vendada como si pidiera permiso para ir al baño—. Kant fundió racionalismo y empirismo en un único cuerpo de conocimiento trascendental, redujo la oposición entre apariencia y realidad y produjo una transformación radical de la perspectiva al distinguir entre la apariencia y la cosa en sí.
Suficiente, me dije. Puedo aceptar que un pobre mendigo, un desgraciado, me pida unas monedas y pase a la condición de ratero de poca monta en un tris. Puedo aceptar que me amenace con un arma ficticia y que me golpee con ella y me destroce la boca y no lo haga al mismo tiempo. Puedo aceptar que las engañosas apariencias sean el único objeto digno del conocimiento teórico racional. Pero no puedo aceptar que el muchacho me dé lecciones de filosofía y que una ninfa de cabello rojo me trate de imbécil. ¡Eso sí que no!
—Lo que está más allá de nuestra capacidad de conocer mediante los sentidos —argumenté—, y sólo puede ser pensado o alcanzado por la razón práctica... no existe.
A partir de este momento, la realidad se descompuso en múltiples fragmentos, se volvió calidoscópica. Un torbellino me precipitó a un abismo afísico, obligándome a indagar acerca de una situación localizada más allá de cualquier experiencia humana. La relación entre apariencia y realidad se había invertido.
En el interior del pozo descubrí el significado oculto de todo lo acontecido. Me sentía en calma, muy sereno. La única forma accesible de entendimiento humano, me dije, es la que deriva de lo que se ofrece a nuestra percepción, lo único que da coherencia a lo real. Estaba sobre una plataforma, alrededor de la cual se elevaban en espiral violentas ristras de chispas que rebotaban contra los barrancos y corrían sinuosas por las gargantas de piedra. La niebla, que como un polvo vaporoso se esforzaba por permanecer en el centro del pozo, creaba cascadas de arena que caían hacia las profundidades dejando tras de sí los ecos de un poderoso gruñido. Donde el viento era menos violento, las corrientes mentales que brotaban de mi cabeza subían como globos rellenos de helio y se transformaban en imágenes destinadas a decorar las habitaciones de un libro futuro, un libro que jamás sería escrito.
—Eh, don, despierte —dijo el muchacho del pelo hirsuto, el ratero, el gran ajedrecista Viswanathan Anand, el incipiente filósofo de la realidad y la apariencia.
¿Despertar? ¿Me había quedado dormido? Miré a mi alrededor con los ojos legañosos; la pelirroja estaba preparando un guiso de conejo y legumbres frescas. Había dispuesto una interminable hilera de frascos con especias. De una ojeada pude reconocer tres tipos de pimienta, ají molido, pimentón, orégano, comino, salvia y clavo. ¿Se atrevería a ponerle clavo al guiso?
—¿Qué hace? ¿Le va a poner esa porquería al guiso? Lo va a estropear. —La pelirroja me miró sin verme, parpadeó, y un mugido de reproche escapó de la cárcel de sus dientes apretados. No obstante, sus palabras indicaron en otra dirección.
—¿Tiene hambre?
—No. O no importa. Sólo quiero saber cual es la realidad a la que debo atender. ¿Alguno me lo puede decir?
—No —contestaron ambos al unísono. Después se rieron, también al unísono. Podrían haber sido madre e hijo, o amantes; a los efectos prácticos de la secuencia que estaba recorriendo era indistinto.
—No importa —insistí—. La belleza es aparente, habita en las imágenes, se forma en los laberintos de las cosas que pueden percibirse con los sentidos y no busca otra realidad que la que puede construir con sus ardides. Esta escena, por ejemplo, este cuento. ¿A qué mayor gloria puede aspirar? ¿A qué puedo aspirar yo escribiéndolo? Si alguien disfrutara al leerlo...
—¿El lector? —dijo el chico gris precipitándose en su propia risa—. A ese lo voy a dejar en cueros; le voy a sacar todo lo que tiene, todo lo que tuvo alguna vez. No le voy a dejar nada. Me gustaría ser vampiro para chuparle la sangre y convertirlo en una ciruela pasa, negra y seca. —Tuve la certeza de que al muchacho no le gustaban los lectores.
Me di cuenta de que el problema no tenía solución. Esperé a que el guiso estuviera bien hecho, conseguí una hogaza de pan, una botella de vino Borgoña y me senté a la mesa. La pelirroja sabía cocinar. Todos teníamos hambre y terminamos pasando el pan por el fondo de la olla.
Por lo general, en circunstancias como esa, suelo ponerme filosófico; esta vez no fue la excepción. Schopenhauer, que no temía remitir los orígenes de su filosofía a las Upanishads, aunque su punto de partida fuera la afirmación kantiana de que el mundo es una representación de la propia voluntad de creer, que todo cuanto conocemos sucede y existe sólo en el fondo de nuestra propia conciencia, hubiera afirmado que el muchacho con la mano vendada que se aproximaba a mí oblicuamente, con obvias intenciones de pedir dinero, era apenas apariencia, no la cosa en sí.
—Dame unas monedas, viejito.
El mundo como voluntad y representación, un pilar del pensamiento occidental. El chico de la mano vendada, un sujeto gris y andrajoso, venía hacia mí, pero yo no tenía dudas de que en realidad no existía.
—No, no te doy. Trabajé todo el día y no gané esas monedas que me estás pidiendo.
—Dame las monedas, viejito —insistió el joven. Su rostro estaba extrañamente manchado y una mata de pelo hirsuto le cubría los ojos—. Tengo un fierro.
¿Cómo reconoce el hombre el mundo, los objetos y los hechos en su conciencia? A través de las formas que habitan el espacio, el tiempo y son víctimas de la causalidad; en especial porque son víctimas de la causalidad: devenir, conocer, ser y actuar.
—¿Me vas a matar si no te doy las monedas?
—Lo voy a matar, sí señor —repuso el ladrón, muy serio—. Dame cinco pesos para ir a Bella Vista. Diez pesos. Dame plata. O algo.
—¿Querés ir en remis? ¿Por qué no tomás el tren, como un negrito bueno? La mayoría de los villeros viaja en tren, ¿sabías?
Se preguntarán por qué me manejaba con tanta displicencia ante los requerimientos y amenazas del muchacho. Dando por cierto que había declarado poseer un arma, y aunque no la había exhibido, es bien sabido que una advertencia puede ser más impresionante que su realización. No obstante, y esto no es más que el recuerdo de lo que sentía en ese momento, no experimentaba inquietud o ansiedad. Sin que mediara razón objetiva alguna, percibía la escena como algo distante, como si el mundo conocido no fuera más que un fenómeno ilusorio. Vivimos diariamente inmersos en la ilusión; lo ilusorio, una vez que entra en nuestras vidas, se posesiona de todos los resortes del pensamiento y la acción. De acuerdo con la ley de economía de los recursos, nada se pierde, todo pasa a formar parte de la reserva de elementos, incluso lo irreal. Tampoco existe la muerte, que también es una ilusión, como el tiempo. El mal también es ilusorio y depende de nuestra percepción para medrar, a semejanza de las alimañas que se arrastran en el cieno gris y ácido, por los bordes del pantano. El muchacho que amenazaba con matarme era eso: una alimaña que había abandonado el cieno y ahora se movía por los bordes de la ciudad, en los márgenes de la realidad, una ilusión agresiva y demandante, como un crío que reclama el pezón y espera que de él mane la leche materna.
—Dame el anillo o te corto el dedo.
Lo miré como se observa a un ser extraterrestre que acaba de aterrizar en el jardín de tu casa, mientras estabas tomando el fresco y bebiendo una limonada. Con mayor precisión: como se observa a un ser extraterrestre que acaba de aterrizar en el jardín de tu casa y mide treinta centímetros. Asco y turbación, pero no miedo. El extraterrestre de treinta centímetros que acaba de aterrizar en el jardín de tu casa es una ilusión. Eso es tan cierto como esto. Cuando el muchacho me reclamó la pieza de oro que llevo en el dedo anular de la mano izquierda desde hace treinta años, y convencido de que desde entonces mi cuerpo en general, y cada uno de sus componentes, ha sufrido un proceso de engrosamiento irreversible que impide que el anillo salga sin amputar el dedo, mi voluntad se independizó del pensamiento.
—No. El anillo no se puede sacar. Y no me vas a cortar el dedo. Dijiste que tenés un fierro y para cortar se necesita acero, boludo.
El chico me miró, desconcertado. Su capacidad para interpretar las palabras, limitada por un entendimiento más bien corto, pero más aún porque todos, él, ustedes, yo, sólo tenemos visiones parciales de la realidad, había puesto en corto circuito el dispositivo que regulaba el encendido de sus acciones. Al desconcierto sigue una natural vacilación. Y sumido en esa vacilación, el muchacho gris con la mano vendada valía mucho menos que un sorete de perro. Aunque esto sea apariencia, y no la cosa en sí, reflexioné, debo aprovechar el momento para tomar la iniciativa, como en el ajedrez. Lo poco que hay de real en la realidad, se opera desde lo simbólico, continué reflexionando. Si muevo el alfil a la casilla desde la cual puedo amenazar a la torre, mi adversario deberá abandonar la columna que dominaba para no perderla. Perder la calidad, en ajedrez, no es lo mismo que la pérdida de calidad en un producto de consumo, un jabón para lavarropas, por ejemplo. Pero al margen de que el muchacho supiera que no le convenía perder la calidad, una vez que la perdiera, el desplazamiento de mis piezas por el tablero y el efecto de la acción de las mismas sobre las de él me proporcionaría una ventaja definida que podría crecer hasta hacerse decisiva. Ahí deploré que mi asaltante no supiera jugar al ajedrez. El chico gris con la mano vendada, el rostro manchado y el pelo hirsuto que le cubría los ojos, extrajo de la cintura el fierro del que había alardeado y con un solo movimiento, describiendo un arco que hubiera hecho las delicias de un balístico profesional, me golpeó la boca, a la altura del colmillo inferior izquierdo. En ese momento, inoportunamente, sin hacerse cargo del dolor, mi mente fue invadida por la teoría monadológica, esa que afirma que, de la misma manera que la unidad existe en la pluralidad, también la pluralidad existe en la mónada. La tesis de que todo está en todo me remitió a Anaxágoras, pero la tesis no pudo evitar que mi labio se convirtiera en una morcilla y que del hueco dejado por el colmillo roto manara abundante sangre. Saltaba a la vista la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, ya que el universo en su totalidad se refleja en lo individual, pero el muchacho que me había golpeado, confuso por el resultado de su agresividad, dio un paso atrás y perdió la oportunidad de culminar la combinación con la brillantez que ésta demandaba.
—¿Qué hace? —dijo el miserable sin dejar de recular.
—¿Qué hago yo? —En realidad esos no fueron los sonidos que abandonaron mi boca, deformada por el golpe y la viscosidad de la sangre que fluía con entusiasmo, pero ese fue el sentido y el muchacho comprendió. No le di tregua. —¿Qué hago yo, pedazo de pelotudo? ¿Para qué me pegaste? No digo por qué, digo para qué. En estos casos alcanza con la amenaza. La amenaza es más fuerte que su concreción; ¿no leíste a Nimzowitz?
—No, para nada —dijo el chico con la mayor soltura, pero de inmediato, como si un vendaval le hubiera trastornado la configuración del rostro, exhibió una expresión de sabiduría absoluta y con una sonrisa más vasta que la pampa hiló su ignorancia de los dichos del gran danés con una apabullante cátedra de monadología panteísta. —Giordano Bruno —dijo—, revitalizó el atomismo y defendió una teoría según la cual el universo está formado por partículas animadas que existen en comunidad con Dios, la mónada primordial, ¿entiende? Mi golpe se relaciona con ese principio, no con lo que usted se imagina.
Apenas, entendía apenas. Era mi turno de sentirme azorado. ¿De dónde había sacado el tarugo esa verborrea filosófica? Por un momento pensé que las piezas habían sido colocadas de nuevo en las casillas iniciales y que frente a mí, disputando la final del campeonato mundial, se encontraba el mismísimo Viswanathan Anand, con su rostro oscuro y el pelo hirsuto cubriéndole los ojos. Anand, maya, la India y el pensamiento trascendental. La India, el ajedrez primitivo, schajturanga, el Bhagavad-Gita. ¿Samkhya? Aturdido, permití que ese término, que designa el camino del conocimiento y del razonamiento, y que a partir del siglo IV pasó a nombrar una de las escuelas fundamentales del pensamiento hindú, tomara el control de mi voluntad. Lo único que faltaba era que me pusiera a discutir sobre dualismo ateo con el tipo que me estaba atracando.
—Terminemos con esto. Tomá la plata. —Metí la mano en el bolsillo y saqué una suma que hubiera alcanzado para comprar medio kilo de marihuana. No me dio respiro.
—Todo cuanto existe es fruto de la interacción de dos fuerzas opuestas, aunque eternas e infinitas y complementarias: la naturaleza o prakrti y el espíritu o purusa. —El muchacho se metió un dedo en la nariz y extrajo un trozo de materia verduzca. —¿Quiere? —dijo.
—¿Nos hacemos amigos? —Saqué un pañuelo de papel del bolsillo de la campera y traté de limpiar el estropicio que me había hecho. Por lo visto estaba rematadamente loco; lo que había sacado de la nariz era una esmeralda.
—Usted se guía por las apariencias, y las apariencias engañan. Lo ha estado haciendo desde el principio, tal vez desde su más tierna infancia. ¿Nadie se lo dijo?
—¿Esto es apariencia? —vociferé, mostrándole el pañuelo manchado de sangre que no manchaba el pañuelo que le estaba mostrando—. ¿La sangre? —balbuceé, atónito.
—El conocimiento llega a través de los sentidos, por lo que nos apresuramos a atribuirle un valor aproximado y relativo con respecto a lo que la cosa es en verdad, ¿me explico? Sólo tras un atento examen es posible alcanzar un conocimiento de nivel superior. ¿La sangre? Soy una persona muy aprensiva; la visión de la sangre me descompone. Por fortuna ese pañuelo de papel está en blanco, tan blanco como las páginas que siguen.
La culpa era mía y sólo mía. Debería haberle dado el dinero al principio, sin discutir ni cuestionar la existencia del fierro. Pero la boca ya no me dolía y no había sangre. ¿Mediante qué mágico procedimiento había alcanzado el muchacho esa capacidad para operar sobre los hechos y revertirlos? El ruido del incidente se apagó; al conjuro de las imágenes, que parecían el producto de la ingestión de drogas, volvimos al punto de partida, me envolvió un silencio de muerte y se consolidó el fulgor de la esmeralda. Durante unos segundos el universo pareció pura y radiante nada; luego, como si se recobrara de un impacto demoledor, fue sustituido por la música de las palabras.
—¿Qué hacen ustedes dos, parados en medio de la nada? —La música de las palabras había sido propalada por el sistema reproductor de una mujer de cierta edad a quien yo no conocía, con la voz reseca y cascada, aunque vital; era pequeña, de ojos verdes y pelo rojo fuego, con un encanto que evocaba el de Maureen O’Hara. Con un débil rastro de tristeza en la voz, insistió. —La apariencia es un conocimiento superficial, pero las cosas no son lo que parecen a simple vista. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? La cuestión es determinar en qué consiste verdaderamente la realidad. ¿Conocen la alegoría de la caverna? Eso lo explica todo, o casi todo. Ustedes, imbéciles, apegados a lo sensible, confunden lo aparente con lo real. ¿Qué es aparente y qué real y cómo distinguimos una cosa de la otra?
Estábamos aturdidos. El muchacho de la mano vendada se abrazó a mí, aterrado por la presencia y la energía de la mujer. Olía a podrido, un olor que ya no se le iría ni con mil cien duchas. Ni el sistema filosófico que invierte la relación entre apariencia y realidad, como deduce Nietzsche, por ejemplo, lograría explicar la aparición de la pelirroja.
—¿Una ascensión dialéctica? —balbuceé.
—¡Qué ascensión dialéctica ni ocho cuartos! —replicó ella, eufórica. Nos obsequió una serie de rutilantes cachetadas para darnos a entender que conocer consiste precisamente en no confundir la oscuridad con la luz y a continuación hizo algo aún más extravagante: perdió el poco tiempo que poseía en una serie de caprichosos argumentos teóricos acerca de la naturaleza digresiva del universo. No es que nos molestaran sus elucubraciones, por el contrario, pero tanto al muchacho (ya no me atrevía a llamarlo ladrón o ratero) como a mí nos parecía que los movimientos de la dama conducían inexorablemente a no saber distinguir la sombra del objeto. Peor aún: la partida derivaba (también inexorablemente) hacia un final estéril en la que la acción combinada de las dos torres neutralizaba sin dificultad las zancadas de la dama desde un extremo a otro del tablero.
—¡Señora! —exclamé, tratando de detener su metafísico frenesí—. La realidad de las cosas sólo puede ser conocida por la razón.
—¿Y el empirismo? —replicó ella—. ¿Se olvida del empirismo? Sólo lo sensible es objeto de verdadero conocimiento.
—Si me perdonan —dijo el muchacho de pelo hirsuto alzando la mano vendada como si pidiera permiso para ir al baño—. Kant fundió racionalismo y empirismo en un único cuerpo de conocimiento trascendental, redujo la oposición entre apariencia y realidad y produjo una transformación radical de la perspectiva al distinguir entre la apariencia y la cosa en sí.
Suficiente, me dije. Puedo aceptar que un pobre mendigo, un desgraciado, me pida unas monedas y pase a la condición de ratero de poca monta en un tris. Puedo aceptar que me amenace con un arma ficticia y que me golpee con ella y me destroce la boca y no lo haga al mismo tiempo. Puedo aceptar que las engañosas apariencias sean el único objeto digno del conocimiento teórico racional. Pero no puedo aceptar que el muchacho me dé lecciones de filosofía y que una ninfa de cabello rojo me trate de imbécil. ¡Eso sí que no!
—Lo que está más allá de nuestra capacidad de conocer mediante los sentidos —argumenté—, y sólo puede ser pensado o alcanzado por la razón práctica... no existe.
A partir de este momento, la realidad se descompuso en múltiples fragmentos, se volvió calidoscópica. Un torbellino me precipitó a un abismo afísico, obligándome a indagar acerca de una situación localizada más allá de cualquier experiencia humana. La relación entre apariencia y realidad se había invertido.
En el interior del pozo descubrí el significado oculto de todo lo acontecido. Me sentía en calma, muy sereno. La única forma accesible de entendimiento humano, me dije, es la que deriva de lo que se ofrece a nuestra percepción, lo único que da coherencia a lo real. Estaba sobre una plataforma, alrededor de la cual se elevaban en espiral violentas ristras de chispas que rebotaban contra los barrancos y corrían sinuosas por las gargantas de piedra. La niebla, que como un polvo vaporoso se esforzaba por permanecer en el centro del pozo, creaba cascadas de arena que caían hacia las profundidades dejando tras de sí los ecos de un poderoso gruñido. Donde el viento era menos violento, las corrientes mentales que brotaban de mi cabeza subían como globos rellenos de helio y se transformaban en imágenes destinadas a decorar las habitaciones de un libro futuro, un libro que jamás sería escrito.
—Eh, don, despierte —dijo el muchacho del pelo hirsuto, el ratero, el gran ajedrecista Viswanathan Anand, el incipiente filósofo de la realidad y la apariencia.
¿Despertar? ¿Me había quedado dormido? Miré a mi alrededor con los ojos legañosos; la pelirroja estaba preparando un guiso de conejo y legumbres frescas. Había dispuesto una interminable hilera de frascos con especias. De una ojeada pude reconocer tres tipos de pimienta, ají molido, pimentón, orégano, comino, salvia y clavo. ¿Se atrevería a ponerle clavo al guiso?
—¿Qué hace? ¿Le va a poner esa porquería al guiso? Lo va a estropear. —La pelirroja me miró sin verme, parpadeó, y un mugido de reproche escapó de la cárcel de sus dientes apretados. No obstante, sus palabras indicaron en otra dirección.
—¿Tiene hambre?
—No. O no importa. Sólo quiero saber cual es la realidad a la que debo atender. ¿Alguno me lo puede decir?
—No —contestaron ambos al unísono. Después se rieron, también al unísono. Podrían haber sido madre e hijo, o amantes; a los efectos prácticos de la secuencia que estaba recorriendo era indistinto.
—No importa —insistí—. La belleza es aparente, habita en las imágenes, se forma en los laberintos de las cosas que pueden percibirse con los sentidos y no busca otra realidad que la que puede construir con sus ardides. Esta escena, por ejemplo, este cuento. ¿A qué mayor gloria puede aspirar? ¿A qué puedo aspirar yo escribiéndolo? Si alguien disfrutara al leerlo...
—¿El lector? —dijo el chico gris precipitándose en su propia risa—. A ese lo voy a dejar en cueros; le voy a sacar todo lo que tiene, todo lo que tuvo alguna vez. No le voy a dejar nada. Me gustaría ser vampiro para chuparle la sangre y convertirlo en una ciruela pasa, negra y seca. —Tuve la certeza de que al muchacho no le gustaban los lectores.
Me di cuenta de que el problema no tenía solución. Esperé a que el guiso estuviera bien hecho, conseguí una hogaza de pan, una botella de vino Borgoña y me senté a la mesa. La pelirroja sabía cocinar. Todos teníamos hambre y terminamos pasando el pan por el fondo de la olla.
Sergio Gaut vel Hartman nació en Buenos Aires en 1947. Es un autor muy prolífico, que ha publicado numerosos relatos en revistas de todo el mundo. Entre sus libros están Cuerpos descartables, Minotauro, (1985), Espejos en Fuga, Ediciones Desde la Gente (2010) y Vuelos, Andrómeda (2011). Fue creador y director de la revista Sinergia y posteriormente director de la revista Parsec. También fue el encargado de selecciónar cuentos en Axxon, así como de ser la cabeza visible de gran cantidad de antologías y proyectos colectivos.